para Michel Montfort
EXACTAMENTE NO FUE BERNADETTE
Me envolví en una toalla el pene ensangrentado y telefoneé al consultorio del médico. Tuve que descolgar y marcar con la misma mano con que sujetaba el teléfono descolgado, mientras con la otra aguantaba la toalla. Y mientras marcaba el número, una mancha roja comenzó a empapar la toalla. Se puso la recepcionista del consultorio.
—Ah, señor Chinaski, es usted. ¿Qué le pasa ahora? ¿Ha vuelto a perder los tapones dentro de los oídos?
—No, esto es un poquito más grave. Necesito que me dé hora inmediatamente.
—¿Qué le parece mañana por la tarde a las cuatro?
—Señorita Simms, es una situación de emergencia.
—¿Pero de qué naturaleza?
—Por favor, debo ver al doctor inmediatamente.
—Está bien. Venga y procuraremos que le vea.
—Gracias, señorita Simms.
Me fabriqué un vendaje provisional haciendo tiras de una camisa limpia. Por suerte, tenía un poco de esparadrapo, pero era viejo y estaba amarillento y no pegaba bien. No me resultó fácil ponerme los pantalones. Era como si tuviera una erección gigante. Sólo pude subirme la cremallera hasta la mitad. Logré llegar al coche, sentarme y salir hacia el consultorio. Al salir del aparcamiento, dejé estremecidas a dos señoras viejas que salían del oftalmólogo de la planta baja. Logré entrar en el ascensor solo y llegar a la tercera planta. Vi que venía alguien por el corredor, me volví de espaldas y fingí beber agua de un pilón metálico. Luego, enfilé el pasillo y llegué al consultorio. La sala de espera estaba llena de gente sin problemas serios: gonorrea, herpes, sífilis, cáncer o cosas por el estilo. Me fui directo a la recepcionista.
—Hola, señor Chinaski...
—¡Por favor, señorita Simms, no es ninguna broma! Es una emergencia, se lo aseguro. ¡Dése prisa!
—Podrá entrar usted, en cuanto el doctor acabe con el paciente que está atendiendo ahora.
Me quedé plantado junto a la pared divisoria que separaba la recepción de la sala de espera y esperé. En cuanto salió el paciente, entré como una bala en el consultorio del médico.
—¿Qué pasa, Chinaski?
—Una emergencia, doctor.
Me quité los zapatos, los calcetines, pantalones y calzoncillos, me eché sobre la camilla.
—¿Qué tiene usted aquí? ¡Vaya vendaje!
No contesté. Con los ojos cerrados sentía al médico quitarme el vendaje.
—Sabe —dije—, conocí a una chica en un pueblecito. Tenía menos de veinte años y estaba jugando con una botella de Coca Cola. Se la metió por allí y no podía sacarla. Tuvo que ir al médico. Ya sabe cómo son los pueblos. La cosa se corrió. Le destrozó la vida. Quedó condenada. Nadie se atrevería ya a tocarla. La chica más guapa del pueblo. Acabó casándose con un enano que iba en silla de ruedas porque tenía una especie de parálisis.
—Esa es una vieja historia —dijo el médico, desprendiendo el último trozo del vendaje—. ¿Cómo le ha pasado esto?
—Bueno, se llamaba Bernadette, 22 años, casada. Cabello largo y rubio; se le cae continuamente sobre la cara y tiene que retirárselo. ..
—¿Veintidós años?
—Sí, vaqueros...
—Es una fea herida.
—Llamó a la puerta. Preguntó si podía entrar. «Claro», le dije. «Estoy lista», dijo. Y entró corriendo en mi cuarto de baño, y sin cerrar la puerta del todo se bajó los vaqueros y las bragas, se sentó y se puso a mear. ¡OOH! ¡JESÚS!
—Calma, calma. Estoy desinfectando la herida.
—Sabe, doctor, la sabiduría llega a una hora infernal... cuando la juventud se ha ido, la tormenta se ha alejado y las chicas se han marchado a su casa.
—Muy cierto.
—¡AY! ¡UY! ¡JESÚS!
—Por favor. Hay que limpiarlo bien.
—Salió y me dijo que anoche, en su fiesta, yo no había resuelto el problema de su desdichada aventura amorosa. Que, en vez de eso, había emborrachado a todo el mundo y me había caído sobre un rosal. Que me había rasgado los pantalones, me había caído de espaldas y me había dado en la cabeza con un pedrusco. Un tal Willy me había llevado a casa y se me habían caído los pantalones y luego los calzoncillos, pero que no había resuelto el problema amoroso. Dijo que el problema había desaparecido, de todos modos, y que al menos yo había dicho un par de verdades.
—¿Dónde conoció a esa chica?
—Vino a la lectura de poesía en Venice. La conocí después, en el bar de al lado.
—¿Puede recitarme un poema?
—No, doctor. En fin, ella dijo: «No puedo más, hombre.» Se sentó en el sofá. Me senté enfrente en la butaca. Ella bebió su cerveza y me lo explicó: «Le quiero, sabes, pero no puedo establecer ningún contacto. No habla. Le digo: "¡Háblame!", pero, santo cielo, no hay forma, no habla. Me dice: "No se trata de ti, es otra cosa." Y no hay modo de sacarle de ahí.»
—Ahora voy a coserle, Chinaski. No será agradable.
—Sí, doctor. En fin, se puso a hablarme de su vida. Me dijo que se había casado tres veces. Le dije que no parecía tan gastada. Y me dijo: «¿No? Pues he estado dos veces en un manicomió.» Le dije: «¿Tú también?» Y ella dijo: «¿Has estado en un manicomio?» Y yo dije: «Yo no; algunas mujeres que he conocido.»
—Ahora —dijo el médico—, un poquito de hilo. Eso es todo. Hilo. Trabajo de aguja.
—Hostias, ¿no hay otra forma?
—No, es una fea herida.
—Me dijo que se había casado a los quince años. La llamaban puta por ir con aquel tipo. Sus padres le decían que era una puta, así que se casó con el tipo, para fastidiarles. Su madre era una borracha que iba de manicomio en manicomio. Su padre le pegaba sin parar. ¡OOOOHH DIOS SANTO! ¡POR FAVOR! ¿QUE HACE?
—Chinaski, no he conocido a ningún hombre que tuviera tantos problemas como usted con las mujeres.
—Luego, conoció a la lesbiana. La lesbiana la llevó a un bar homosexual. Dejó a la lesbiana y se fue con un chico homosexual. Vivieron juntos. Discutían por el maquillaje. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Por favor! Ella le robaba el lápiz de labios a él y luego se lo robaba él a ella. Luego, se casaron...
—Habrá que dar bastantes puntos. ¿Cómo se lo hizo?
—Estoy explicándoselo, doctor. Tuvieron un hijo. Luego se divorciaron y él se largó y la dejó con el crío. Consiguió un trabajo, tenía un canguro para el niño, pero el trabajo no le rendía mucho y después de pagar el canguro apenas le quedaba dinero. Tenía que salir de noche y hacer la calle. Diez billetes por polvo. Siguió así un tiempo. Pero aquello no tenía salida. Luego, un día, en el trabajo (trabajaba para Avon) empezó a gritar y no había forma de pararla. La llevaron a un manicomio. ¡CUIDADO! ¡CUIDADO! ¡HOMBRE, POR FAVOR!
—¿Cómo se llama la chica?
—Bernadette. Salió del manicomio, vino a Los Angeles y conoció a Karl y se casó con él. Me contó que le gustaba mi poesía y que se quedaba admirada al verme conducir mi coche por la acera a noventa por hora después de mis lecturas. Luego dijo que tenía hambre y la invité a una hamburguesa con patatas fritas, así que me llevó a un MacDonald. ¡HOMBRE, POR FAVOR! ¡VAYA MÁS DESPACIO! ¡O BUSQUE UNA AGUJA BIEN AFILADA, POR DIOS!
—Ya casi he terminado.
—En fin, nos sentamos a una mesa con nuestras hamburguesas, las patatas fritas, el café, y entonces Bernadette me contó lo de su madre. Estaba preocupada por su madre. Estaba preocupada también por sus dos hermanas. Una hermana era muy desgraciada y la otra era simplemente tonta y se sentía satisfecha. Luego, estaba el crío y a ella le preocupaban las relaciones de Karl con el crío...
El doctor bostezó y dio otra puntada.
—Le dije que llevaba demasiada carga sobre las espaldas, que lo que tenía que hacer era dejar que la gente se las apañara. Entonces me di cuenta de que la chica estaba temblando y le dije que sentía haberle dicho aquello. Le cogí una mano y empecé a acariciársela. Luego le acaricié la otra. Deslicé sus manos por mis muñecas arriba, por debajo de las mangas de la chaqueta. «Lo siento —le dije—. Lo único que haces es preocuparte por los demás, eso no tiene nada de malo.»
—¿Pero cómo fue? ¿Cómo se hizo usted esto?
—Bueno, cuando bajábamos las escaleras, la llevaba cogida de la cintura. Ella aún parecía una estudiante de bachiller, una colegiala, aquel pelo largo y rubio y sedoso; aquellos labios tan sensibles y atractivos... El único sitio donde asomaba el infierno era en sus ojos. Estaban en un perpetuo estado de conmoción.
—Por favor, vaya a los hechos —dijo el médico—. Ya casi he terminado.
—Bueno, el caso es que cuando llegamos a mi casa, había en la acera un imbécil, con un perro. Le dije que siguiera con el coche un poco más arriba. Aparcó en doble fila y le eché la cabeza hacia atrás y la besé. Le di un largo beso, retiré los labios y luego le di otro. Ella me llamó hijo de puta. Le dije que le diera una oportunidad a un viejo. La besé otra vez. Un beso de verdad. «Eso no es un beso —dijo—. ¡Eso es lujuria, casi una violación!»
—¿Y qué pasó entonces?
—Salí del coche y ella dijo que me telefonearía a la semana siguiente. Entré en casa y entonces fue cuando sucedió.
—¿Cómo?
—¿Puedo ser franco con usted, doctor?
—Pues claro.
—Pues, en fin, de mirar aquel cuerpo, y aquella cara, el pelo, los ojos..., oírle hablar, luego los besos, me puse... muy caliente.
—¿Y?
—Entonces fue cuando cogí el jarrón. Es de mi medida, me va perfecto. Así que la metí y empecé a pensar en Bernadette. Todo iba muy bien hasta que el maldito chisme se rompió. Ya lo había usado antes varias veces, pero supongo que esta vez estaba demasiado excitado... Es una mujer tan atractiva...
—No se le ocurra nunca meter el chisme en nada que sea de cristal.
—¿Me curaré, doctor?
—Sí, podrá usted volver a utilizarlo. Ha tenido suerte.
Me vestí y me fui. Aún me hacía daño el roce con los calzoncillos. Subiendo por Vermont paré en la tienda. No tenía nada de comer. Hice un recorrido con el carro y compré hamburguesas, pan, huevos.
Tengo que contárselo algún día a Bernadette. Si me lee, lo sabrá. Lo último que he sabido de ella es que se fue con Karl a Florida. Quedó embarazada. Karl quería que abortase. Ella no quiso. Se separaron. Ella sigue aún en Florida. Vive con el amigo de Karl, Willy. Willy hace pornografía. Me escribió hace un par de semanas. Aún no le he contestado.
GRITA CUANDO TE QUEMES
Henry se sirvió un trago y miró por el ventanal la desolada y ardiente calle de Hollywood. Dios santo, había llevado una vida de perros, y aún estaba como al principio. La muerte estaba al lado, la muerte siempre estuvo allí. Había cometido un tonto error y había comprado un periódico underground, en el que aún andaban divinizando a Lenny Bruce. Había una foto suya, muerto, justo después de estirar la pata. Sí, por supuesto, a veces Lenny había sido ingenioso como con su «¡No puedo llegar!»..., aquélla había sido su obra maestra. Pero en realidad, Lenny no había sido nada del otro mundo. En fin, todos acabamos muertos. Es pura matemática. Nada nuevo. Todo consiste en esperar, ése es el problema.
Sonó el teléfono. Era su chica.
—Oye, hijo de puta, estoy harta de tus borracheras. Ya tuve bastante con mi padre...
—Oh, vamos, no es para tanto.
—Lo es, y no voy a aguantarlo más.
—Deliras, palabra.
—No, estoy harta, me oyes, estoy harta. Te vi en la fiesta, mandando a por más whisky, por eso me fui. Ya estoy harta, no voy a aguantar más...
Su chica colgó. Se levantó y se sirvió un whisky con agua. Se lo llevó al dormitorio; se quitó la camisa, los pantalones, los zapatos, los calcetines. Se tumbó en la cama en calzoncillos, con el whisky. Eran las doce menos cuarto. Sin ambición, sin talento, sin oportunidades. Lo único que le mantenía fuera del basurero era la pura suerte, y la suerte nunca dura. En fin, era una lástima lo de Lu, pero Lu quería un triunfador. Vació el vaso y se incorporó. Cogió Resistencia, rebelión y muerte de Camus... Leyó unas páginas. Camus hablaba de la angustia y el terror y de la miserable condición del Hombre, pero hablaba de ello de un modo tan florido y agradable... su lenguaje... uno tenía la sensación de que las cosas no le afectaban ni a él ni a su forma de escribir. En otras palabras, las cosas igual podrían ir sobre ruedas. Camus escribía como un hombre que acabara de darse una buena cena con bistec, patatas fritas y ensalada, todo regado con una botella de buen vino francés. Tal vez la humanidad sufriera; él no. Tal vez fuera un sabio, pero Henry prefería a alguien que chillara cuando se quemaba. Dejó caer el libro al suelo e intentó dormir. Lo de dormir siempre era un problema. Se daba por satisfecho si conseguía dormir tres horas cada veinticuatro. En fin, pensó, las paredes todavía siguen ahí; si un hombre tiene cuatro paredes, tiene una oportunidad. Fuera, en la calle, no había nada que hacer.
Sonó el timbre.
—¡Hank! —gritó alguien—. ¡Eh, Hank!
Mierda, pensó. ¿Quién será?
—¿Sí? —preguntó, allí tumbado en calzoncillos.
—¡Eh! ¿Qué haces?
—Espera un momento...
Se levantó, cogió la camisa y los pantalones y salió al recibidor.
—¿Qué haces?
—Vistiéndome...
—¿Vistiéndote?
—Sí.
Eran las doce menos diez. Abrió la puerta. Era el profesor de Pasadena; daba clases de literatura inglesa. Le acompañaba un bombón. El profe le presentó al bombón. Era una editora, de una de las grandes editoriales de Nueva York.
—Qué preciosidad —dijo, y se acercó y le dio un apretón en el muslo derecho—. Te quiero.
—Eres rápido —dijo ella.
—Bueno, ya sabes que los escritores siempre han tenido que besarles el culo a los editores.
—Creía que era al revés.
—Nada de eso. Es el escritor el que se muere de hambre.
—Quiere ver tu novela.
—Sólo tengo un ejemplar en edición de tapa dura. No puedo dárselo.
—Dáselo. Podrían comprártela —dijo el profe.
Hablaban de su novela, Pesadilla. El supuso que lo que la chica quería era un ejemplar gratis de la novela.
—Íbamos a Del Mar, pero Pat quería verte en persona.
—¡Qué amable!
—Hank leyó sus poemas a mis alumnos. Le dimos cincuenta dólares. Estaba cagado de miedo y lloraba. Tuve que arrastrarle para colocarle frente a los chicos.
—Fue indignante. Sólo cincuenta dólares. A Auden le daban dos mil. No creo que haya tanta diferencia entre él y yo. En realidad...
—Sí, sabemos lo que piensas.
Henry recogió del suelo los folletos de las apuestas hípicas atrasados, a los pies de la editora.
—Me deben mil cien dólares. Y no hay manera de cobrar. Las revistas porno se han puesto imposibles. He llegado a conocer ya a la chica de la oficina. Una tal Clara. «Hola, Clara —le digo por teléfono—. ¿Qué tal el desayuno?» «¿Qué hay, Hank, ya has desayunado?» «Claro —le digo—. Dos huevos hervidos.» «Ya sé por qué me telefoneas», me dice. «Por supuesto —le digo—. Por lo de siempre.» «Bueno, lo tenemos aquí, nuestra factura 984765 por 85 dólares.» «Y hay otra, Clara. Vuestra factura 973895, por cinco relatos, 570 dólares.» «Oh sí, bueno, procuraré que el señor Masters firme los cheques.» «Gracias, Clara», le digo. «Oh, no hay de qué —dice ella—, vosotros os merecéis vuestro dinero.» «Sí, claro», digo. Y entonces ella dice: «Y si no recibes el dinero, llámame otra vez, ¿eh? Ja, ja, ja.» «Sí, Clara —le digo—, volveré a llamarte.»
El profesor y la editora se reían.
—No hay manera, maldita sea, ¿alguien quiere un trago?
No contestaron, así que Henry se sirvió uno.
—He intentado incluso hacerme rico apostando en las carreras. Empecé bien, pero luego tuve una racha de mala suerte. Tuve que dejarlo. Sólo puedo permitirme ganar.
El profesor empezó a explicar su sistema para ganar en Las Vegas. Henry se acercó a la editora.
—¿Por qué no nos vamos a la cama? —dijo.
—Muy ingenioso —dijo ella.
—Sí —dijo él—. Como Lenny Bruce. Pero él está muerto y yo casi.
—Sigues siendo ingenioso.
—Sí, soy el héroe. El mito. El incorruptible, el único que no se ha vendido. Mis cartas se subastan en el Este por 250 dólares. Y no puedo comprarme ni una bolsa de pedos.
—Los escritores siempre andáis gritando «que viene el lobo».
—Puede que por fin haya llegado el lobo. No se puede vivir del alma. Con el alma no se puede pagar el alquiler. Inténtalo y verás.
—Quizá debiera irme a la cama contigo —dijo ella.
—Vámonos, Pat —dijo el profe, levantándose—. Tenemos que ir a Del Mar.
Se encaminaron hacia la puerta.
—Me alegro mucho de haberte conocido.
—Claro —dijo Henry.
—Triunfarás.
—Claro —dijo él—. Adiós.
Volvió al dormitorio. Se desnudó y volvió a tumbarse en la cama. Quizá lograse dormir. El sueño era como la muerte. Por fin se durmió. Estaba en el hipódromo. El tipo de la ventanilla le daba dinero y él se lo guardaba en la cartera. Era muchísimo dinero:
—Debería comprarse usted una cartera nueva —le dijo el tipo—. Esa está rota.
—No —dijo él—. No quiero que la gente sepa que soy rico.
Sonó el timbre.
—¡Eh, Hank! ¡Hank!
—Bueno, bueno... un momento...
Se vistió otra vez y abrió la puerta. Era Harry Stobbs. Stobbs era otro escritor. Conocía a demasiados escritores.
Stobbs entró.
—¿Tienes dinero, Stobbs?
—Demonios, no.
—Está bien, yo pagaré la cerveza. Creí que eras rico.
—No, estaba viviendo con la tía aquella en Malibú. Me vestía bien, me alimentaba. Me puso de patas en la calle. Ahora vivo en una ducha.
—¿Una ducha?
—Sí, es magnífica. Tiene puertas correderas de cristal auténtico.
—Está bien. Vamos. ¿Tienes coche?
—No.
—Iremos en el mío.
Entraron en el Comet del 62 y enfilaron hacia Hollywood y Normandy.
—Vendí un artículo a Time. Chico, creí que pagaban muy bien. Hoy recibí el cheque. Aún no lo he cobrado. ¿Sabes cuánto? —preguntó Stobbs.
—¿Ochocientos?
—No, ciento sesenta y cinco.
—¿Qué? ¿La revista Time? ¿Ciento sesenta y cinco dólares?
—Eso es.
Aparcaron y entraron en una pequeña tienda de licores a comprar cerveza.
—Mi chica me ha mandado a la mierda —explicó Henry a Stobbs—. Dice que bebo demasiado. Una puñetera mentira.
Sacó dos paquetes de seis latas del refrigerador.
—Estoy en las últimas. La fiesta de anoche fue fatal. No había más que escritores muertos de hambre y profesores a punto de perder el empleo. Charla de mercaderes. Insoportable.
—Los escritores son como las putas —dijo Stobbs—. Los escritores son las putas del universo.
—A las putas del universo les va mucho mejor, amigo mío.
Se acercaron a la caja.
—«Alas de canto» —dijo el tendero.
—«Alas de canto» —contestó Henry.
El tendero había leído hacía un año en Los Angeles Times un artículo sobre la poesía de Henry y no se le olvidaba. Era su muletilla Alas de canto. A Henry al principio le fastidiaba. Pero ahora le parecía divertido. Alas de canto, ¡santo cielo!
Volvieron al coche y enfilaron de vuelta a casa. Había pasado el cartero. Había algo en el buzón.
—A lo mejor es un cheque —dijo Henry.
Entraron. Abrió dos cervezas. Luego abrió la carta. Decía así:
«Querido señor Chinaski: Acabo de terminar de leer su novela Pesadilla y su libro de poemas Fotos desde el infierno y creo que es usted un gran escritor. Soy una mujer casada, de cincuenta y dos años, y mis hijos son ya mayores. Me gustaría muchísimo tener noticias suyas. Respetuosamente, Doris Anderson.»
La carta venía de un pueblecito de Maine.
—No sabía que aún viviera gente en Maine —le dijo a Stobbs.
—No creo que viva nadie allí —dijo Stobbs.
—Pues sí. Esta sí.
Henry echó la carta a la papelera. La cerveza estaba buena. Las enfermeras llegaban a casa, al alto edificio de apartamentos de enfrente. Vivían allí muchas enfermeras. Casi todas llevaban uniformes transparentes y el sol de la tarde hacía lo demás. Henry y Stobbs se quedaron allí viéndolas salir de sus coches y cruzar la entrada acristalada, camino de sus duchas, sus teles y sus puertas cerradas.
—Fíjate en aquélla —dijo Stobbs.
—Ufff.
—Mira la otra.
—¡Ay, Dios!
Se comportaban como chavales de quince años, pensó Henry. No merecemos vivir. Apuesto a que Camus nunca atisbo por las ventanas.
—¿Cómo te las vas a arreglar, Stobbs?
—Bueno, mientras tenga esa ducha, no hay problema.
—¿Por qué no consigues un trabajo?
—¿Un trabajo? No digas disparates.
—Supongo que tienes razón.
—¡Mira aquélla! ¡Mira aquella otra, qué culo!
—Sí, qué barbaridad.
Se sentaron. Siguieron dándole a la cerveza.
—Masón —le dijo a Stobbs, refiriéndose a un joven poeta inédito— se ha ido a vivir a México. Caza, tiene un arco y flechas, pesca. Tiene mujer y una sirvienta. Tiene cuatro libros en perspectiva. Escribió incluso una novela del Oeste. El problema es que, cuando estás fuera del país, cobrar es casi imposible. La única manera de cobrar es amenazarles de muerte. A mí se me dan muy bien esas cartas. Pero si estás a mil kilómetros de distancia, saben que te aplacarás antes de llegar a su puerta. Pero me gusta eso de cazar para comer. Es mejor que acudir a la asociación de la prensa. Te imaginas que los animales son editores y redactores. Es estupendo.
Stobbs se quedó hasta las cinco. Se lamentaron de la situación de los escritores, de las angustias de escribir, de lo asquerosos que eran los tipos con éxito. Tipos como Mailer, como Capote. Luego, Stobbs se fue y Henry se quitó la camisa, los pantalones, los zapatos y los calcetines y volvió a tumbarse en la cama. Sonó el teléfono. Estaba en el suelo, junto a la cama. Estiró el brazo y descolgó. Era Lu.
—¿Qué haces? ¿Estás escribiendo?
—Yo apenas escribo.
—¿Estás bebiendo?
—Estoy en las últimas.
—Creo que necesitas una enfermera.
—Ven conmigo esta noche al hipódromo.
—Bueno. ¿A qué hora pasarás?
—¿Vale a las seis y media?
—De acuerdo.
—Entonces adiós.
Se estiró en la cama. Bueno, estaba bien lo de volver con Lu. Le iba bien ella. Tenía razón, bebía demasiado. Si Lu bebiese como él, no la querría. Sé justo, hombre, sé justo. Mira lo que le pasó a Hemingway, siempre sentado con un vaso en la mano. Mira a Faulkner, mírales a todos. En fin, una mierda.
Sonó el teléfono otra vez. Lo descolgó.
—¿Chinaski?
—¿Sí?
Era la poetisa, Janessa Teel. Tenía un cuerpo bonito, pero nunca se había acostado con ella.
—Me gustaría que vinieras a cenar mañana.
—Estoy con Lu, sabes —dijo. Dios mío, pensó, soy leal. Dios mío, pensó, soy un buen chico. Dios mío.
—Que venga contigo.
—¿Crees que sería adecuado?
—Por mí no hay problema.
—Oye, te llamo mañana. Ya te diré.
Colgó y volvió a echarse. Durante treinta años, pensó, quise ser escritor y ahora soy escritor. Bueno, ¿y qué?
Sonó otra vez el teléfono. Era Doug Eshlesham, el poeta.
—Hank, chaval...
—¿Sí, Doug?
—Estoy jodido, chaval, necesito cinco dólares, sabes. Tienes que dejármelos.
—Doug, los caballos me han hundido. Estoy sin blanca, en serio.
—Vaya —dijo Doug.
—Lo siento, chaval.
—Bueno, está bien.
Doug colgó. Doug ya le debía quince. Pero él tenía esos cinco dólares. Debería habérselos dado. Doug probablemente estuviera alimentándose con comida de perro. No soy un buen chico, pensó. Dios santo, no lo soy, no.
Se tumbó en la cama, henchido de no gloria.
UN PAR DE GIGOLOS
Ser gigoló es una experiencia muy extraña, sobre todo si no eres profesional.
La casa tenía dos plantas. Comstock vivía con Lynne en la planta de arriba. Yo vivía con Doreen en la planta de abajo. La casa estaba en un sitio muy guapo, al píe de Hollywood Hills. Las dos damas eran ejecutivas, tenían trabajos muy bien pagados. La casa estaba provista de buen vino, buenos alimentos y un perro de culo raído. Había también una sirvienta negra, grande, Retha, que se pasaba casi todo el tiempo en la cocina, abriendo y cerrando la puerta de la nevera.
Cada mes llegaban las revistas adecuadas en la fecha prevista, pero Comstock y yo no las leíamos. Lo único que hacíamos era andar por allí tumbados, luchando contra la resaca, esperando que llegara la noche, cuando las damas nos darían vino y cena, que cargarían a sus respectivas cuentas de gastos.
Comstock decía que Lynne era la importante productora cinematográfica de unos grandes estudios. Comstock llevaba boina, pañuelo de seda, un collar de turquesas, barba, y tenía unos andares sedosos. Yo era un escritor atascado con la segunda novela. Tenía vivienda propia en un edificio de apartamentos destartalado y cochambroso de Hollywood Este. Pero apenas iba por allí.
Mi medio de transporte era un Comet del 62. La señorita de la casa de enfrente se ponía furiosa con mi viejo cacharro. Tenía que aparcarlo delante de su casa, porque era una de las pocas zonas llanas de los alrededores y mi coche no podía arrancar cuesta arriba. A duras penas arrancaba en llano; y yo tenía que darle al pedal y a la puesta en marcha una y otra vez y el humo salía en nubarrones por debajo del coche y el estruendo era incesante y horroroso. La dama empezaba a gritar como si hubiera enloquecido. Era una de las pocas ocasiones en que me avergonzaba de ser pobre. Allí sentado, dándole al pedal y rezando para que el Comet del 62 arrancara, e intentando ignorar los gritos furiosos que daba la mujer desde su casa de puta madre. Yo le daba y le daba al pedal. El coche arrancaba, andaba unos metros y se paraba.
—¡Quite ese cacharro asqueroso de delante de mi casa o llamo a la policia!
Luego, empezaba con largos y enloquecidos alaridos. Por último, salía en quimono; era una jovencita rubia, guapa, pero al parecer estaba completamente loca. Se acercaba corriendo a la puerta del coche dando gritos y se le salía un pecho. Se lo metía y se le salía el otro. Luego, asomaba una pierna por el quimono.
—Por favor, señora —le decía yo—, estoy intentándolo.
Por fin, conseguía que el coche se pusiera en marcha y ella se quedaba allí plantada en el centro de la calle con los pechos al aire, gritando:
—¡No vuelva a aparcar aquí su coche jamás, jamás, jamás!
En ocasiones como ésta era cuando yo consideraba la posibilidad de buscar trabajo. Sin embargo, Doreen, mi dama, me necesitaba. Tenía problemas con el chico de las bolsas, en el supermercado. Yo la acompañaba, me plantaba a su lado y le daba sensación de seguridad. Ella era incapaz de hacerle frente sola y siempre acababa tirándole un puñado de uvas en la cara o quejándose de él al encargado o escribiendo una carta de seis folios al propietario del super. Yo podía manejar perfectamente al chico de las bolsas. Hasta me resultaba agradable, sobre todo por aquella habilidad suya de abrir una gran bolsa de papel, con un simple y gracioso giro de muñeca.
Mi primera reunión informal con Comstock fue más que interesante. Hasta entonces, sólo habíamos charlado con la copa en la mano, con nuestras damas, por la noche.
Una mañana, estaba yo en la primera planta, en calzoncillos, haraganeando. Doreen se había ido a trabajar. Yo estaba planteándome la posibilidad de vestirme y acercarme a mi casa a recoger la correspondencia. Retha, la sirvienta, estaba acostumbrada a verme en calzoncillos.
—Amigo —decía—, qué piernas tan blancas tienes. Parecen patas de pollo. ¿Es que nunca tomas el sol?
La cocina estaba en la planta de abajo. Supongo que Comstock tenía hambre. Entramos al mismo tiempo. El llevaba una camiseta blanca de manga corta, vieja, con una mancha de vino en la pechera. Serví café y Retha se ofreció a freímos huevos con bacon. Comstock se sentó.
—Y bien —le dije—, ¿hasta cuándo crees tú que podremos seguir engañándolas?
—Por mucho tiempo. Necesito un descanso.
—Creo que yo también aguantaré.
—Vaya par de cabrones que estáis hechos —dijo Retha.
—Que no se vayan a quemar esos huevos —dijo Comstock.
Retha nos sirvió zumo de naranja, tostadas y huevos con bacon. Se sentó y comió con nosotros, leyendo Playgirl.
—Es que acabo de salir de un matrimonio fatal, algo horroroso —dijo Comstock—. Necesito un descanso largo, muy largo.
—Hay mermelada de fresa para las tostadas —dijo Retha—. Probad un poco de mermelada de fresa.
—Háblame de tu matrimonio —le dije a Retha.
—Bueno. Yo me agencié un mangante, un inútil jugador de billar que no sabe hacer nada...
Retha nos explicó todo el asunto, terminó el desayuno, se fue al piso de arriba y empezó a pasar la aspiradora. Entonces, Comstock me contó lo de su matrimonio.
—Antes de casarnos, todo iba bien. Ella me exhibía todos sus triunfos; pero siempre en la manga escondía una carta que no me dejaba ver. Yo diría que era algo más que una carta.
Comstock tomó un sorbo de café.
—Tres días después de la ceremonia, llegué a casa y ella se había comprado unas minifaldas. Nunca había visto yo minifaldas tan cortas. En mi vida. Y entré en casa, y allí estaba ella sentada, acortándolas. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Y ella dijo: «Estos malditos chismes, son demasiado largos. Me gusta llevarlas sin bragas. Me gusta ver que los hombres me miran el trasero cuando me bajo de los taburetes de los bares y cosas así.»
—¿Te salió con una carta así, de pronto?
—Bueno, la verdad es que podría haberlo imaginado. Un par de días antes de la boda la llevé a conocer a mis padres. Llevaba un severo vestido, y mis padres le dijeron que les encantaba. Ella dijo: «Os gusta el vestido, ¿eh?», y se levantó el vestido y les enseñó las bragas.
—Supongo que te parecería encantador.
—En cierto modo sí. En fin, el hecho es que empezó a andar por ahí con minifalda y sin bragas. Las minifaldas eran tan cortas que si se agachaba un poco podías verle el ojo del culo.
—¿Y a los hombres les gustaba?
—Supongo. Cuando entrábamos en algún sitio, la miraban; y luego me miraban a mí. Se quedaban pensando cómo podría ir alguien con aquello del bracete.
—Bueno, cada quisquí hace lo que le parece. Qué demonios. Un coño y un ojo de culo no son más que eso, lo que son. Tampoco hay que exagerar.
—Sí, se puede pensar así, hasta que le toca la china a uno. Salíamos de un bar, y nada más salir, ella decía: «Oye, ¿viste aquel calvo del rincón? ¡Cómo me miraba el culo cuando me levanté! Apuesto a que se va a casa y se la menea.»
—¿Quieres que te sirva otro café?
—Sí, bueno, y ponle un poco de whisky. Puedes llamarme Roger.
—De acuerdo, Roger.
—Una noche, volví a casa del trabajo y ella se había ido. Había roto todos los cristales de las ventanas y todos los espejos. Había escrito cosas como «¡Roger es una mierda!», «¡Roger es un lameculos!», «¡Roger bebe pis!». Todo escrito por las paredes. Y se había ido. Me dejó una nota. Iba a coger el autocar para largarse a casa de su madre, a Texas. Estaba preocupada. Su madre había estado diez veces en el manicomio. Su madre la necesitaba. Eso decía la nota.
—¿Otro café, Roger?
—Sólo whisky. Bajé a la estación de autobuses y allí estaba ella con la minifalda, enseñando el culo, y dieciocho tipos dando vueltas a su alrededor, todos empalmados. Me senté a su lado y se echó a llorar. «¡Un negro de mierda —me dice— afirma que puedo ganar mil dólares a la semana si hago lo que me diga! ¡Yo no soy una puta, Roger!»
Retha bajó las escaleras, abrió la nevera para buscar tarta de chocolate y helado, entró en el dormitorio, encendió la tele, se tumbó en la cama y se puso a comer. Era una mujer muy corpulenta, pero agradable.
—En fin —dijo Roger—, le dije que la quería y conseguimos que nos devolvieran el dinero del billete. La llevé a casa. A la noche siguiente, viene un amigo mío y va ella y se le acerca por detrás y le atiza en la cabeza con un cucharón de madera. Así, sin avisar ni nada, de repente. Se le acerca por detrás y le atiza. Cuando mi amigo se marchó, me explicó que todo se le pasaría si la dejaba ir a una clase de cerámica los viernes por la noche. Está bien, le digo. Pero nada. Empezó a atacarme a cuchillazos. Sangre por todas partes. Mi sangre. En las paredes, en las alfombras. Era muy rápida, muy ágil. Le interesa el ballet, yoga, hierbas, vitaminas, semillas, frutos secos y toda esa mierda; lleva una Biblia en el bolso, la mitad de las páginas subrayadas en tinta roja. Se acorta un par de centímetros todas las faldas. Y de repente, una noche, estoy dormido y me despierto justo a tiempo. Me despierto y la veo saltar a los pies de la cama, gritando, con un cuchillo en la mano. Me giro y el cuchillo se clava quince centímetros en el colchón. Me levanto, le atizo y la tiro contra la pared. Cae y dice: «¡Cobarde! ¡Asqueroso cobarde, pegarle a una mujer! ¡Eres un cobarde, cobarde!»
—Hombre, quizá no debiste pegarle —dije.
—Sí, claro. El caso es que me fui de casa e inicié los trámites del divorcio. Pero no me libré de ella por eso. Se dedicaba a seguirme. Una vez, estaba yo en la cola en un supermercado y apareció ella y se puso a gritar: «¡Soplapollas asqueroso! ¡Marica!» Otro día, me arrinconó en una lavandería. Yo estaba sacando la ropa de la lavadora y metiéndola en la secadora. Y ella se plantó allí y se puso a mirarme sin decir nada. Dejé la ropa, cogí el coche y me largué. Cuando volví, ella ya no estaba. Miré en la secadora y estaba vacía. Se había llevado mis camisas, mis calzoncillos, pantalones, toallas, sábanas, todo. Empecé a recibir cartas escritas con tinta roja, en las que me contaba sus sueños. Siempre soñaba. No paraba de soñar. Y recortaba fotos de revistas y escribía en ellas. Yo no lograba descifrar lo que escribía. Una noche, estaba en casa sentado y apareció ella en la calle y empezó a tirar piedras a la ventana y a gritar: «¡Roger Comstock es un mariquita!» Debieron de oírla en tres manzanas a la redonda, por lo menos.
—Un rollo muy movido.
—Luego, conocí a Lynne, y me vine a vivir aquí. Me trasladé a primera hora de la mañana. Ella no sabe que estoy aquí. Dejé el trabajo. Y aquí estoy. Creo que sacaré al perro de Lynne a dar una vuelta. A ella le gusta que lo haga. Cuando vuelve del trabajo, le digo: «Oye, Lynne, saqué al perro a dar una vuelta.» Entonces ella sonríe. Le gusta.
—Bien —dije,
—¡Eh, Boner! —gritó Roger—. ¡Ven acá, Boner!
Aquella estúpida criatura de barriga fofa entró con la baba colgando. Salieron los dos juntos.
Aguanté sólo otros tres meses. Doreen conoció a un tipo que sabía tres idiomas y era egiptólogo. Yo volví a mi piso cochambroso de Hollywood Este.
Un día, salía del dentista, casi un año después, y allí estaba Doreen, entrando en el coche. Me acerqué y fuimos a un bar a tomar un café.
—¿Qué tal la novela? —me preguntó.
—Sigue atascada —dije—. Creo que no conseguiré nunca acabar esa hijaputa.
—¿Estás solo ahora? —me preguntó.
—No.
—Yo tampoco.
—Mejor.
—No es ninguna maravilla, pero puede aguantarse.
—¿Roger sigue con Lynne?
—Ella iba a largarle —me explicó Doreen—. Entonces él se emborrachó y se cayó por el balcón. Se quedó paralítico de cintura para abajo. La compañía de seguros le pagó cincuenta mil dólares. Entonces mejoró. Pasó de las muletas al bastón. Ya puede salir a dar un paseo con Boner otra vez. Hace poco, hizo unas fotos maravillosas de Olvera Street. Oye, tengo que irme. La semana que viene me voy a Londres. Vacaciones de trabajo. ¡Todos los gastos pagados! Adiós.
—Adiós.
Doreen se levantó, sonrió, salió, giró hacia el oeste y desapareció. Alcé mi taza de café, tomé un sorbo, la posé. Sobre la mesa estaba la cuenta. Un dólar ochenta y cinco. Tenía dos dólares, justo para la cuenta y la propina. Cómo demonios iba a pagar al dentista era ya otro asunto.
EL GRAN POETA
Fui a verle. Era el gran poeta. El mejor poeta narrativo desde Jeffers; aún no había cumplido los setenta y ya era famoso en todo el mundo. Sus dos libros más conocidos quizá fuesen Mi pena es mejor que la tuya, ¡ja! y El chicle que murió de tristeza. Había enseñado en varias universidades, había ganado todos los premios, incluido el Nobel. Bernard Stachman.
Subí las escaleras de la YMCA. El señor Stachman vivía en la habitación 223. Llamé. «¡PASE, COÑO, PASE!», gritó alguien desde dentro. Abrí la puerta y entré. Bernard Stachman estaba en la cama. Flotaba en el aire un olor a vómito, vino, orines, mierda y alimentos podridos. Sentí náuseas. Corrí al cuarto de baño, vomité; luego salí.
—Señor Stachman —dije—. ¿Por qué no abre una ventana?
—Buena idea. Y nada de «señor Stachman», mierda, me llamo Barney.
Estaba impedido. Tras un gran esfuerzo, logró incorporarse en la cama y aposentarse en la silla que había al lado.
—Ahora, listo para una buena charla —dijo—. Era lo que estaba esperando.
Junto a su codo, en la mesa, había una jarra de un galón de tinto italiano llena de cenizas de cigarrillos y polillas muertas. Aparté la vista, luego miré otra vez. Tenía la jarra en la boca, pero la mayor parte del vino se le derramaba por la camisa y los pantalones. Bernard Stachman posó la jarra.
—Exactamente lo que necesitaba.
—Debía utilizar un vaso —dije—. Es más cómodo.
—Sí, creo que tiene razón.
Miró a su alrededor. Había unos cuantos vasos sucios y me pregunté cuál escogería. Escogió el que le quedaba más cerca. El fondo del vaso estaba cubierto por una sustancia amarillenta, endurecida. Parecían restos de pollo con fideos. Escanció el vino. Luego, alzó el vaso y lo vació.
—Sí, esto es mucho mejor. Veo que ha traído una cámara. Supongo que querrá hacerme fotos.
—Sí —dije.
Me acerqué a la ventana, la abrí y respiré aire fresco. Llevaba días lloviendo y el aire estaba límpido y fresco.
—Oiga —dijo—, hace horas que tengo ganas de mear. Tráigame una botella vacía.
Había varias botellas vacías. Le acerqué una. El pantalón no tenía cremallera, sino botones, y sólo tenía abrochado el de más abajo, porque no le cabía en el cuerpo. Hurgó en la bragueta, se sacó el pajarito y puso el capullo en la boca de la botella. En cuanto empezó a orinar, el pajarito se tensó y empezó a cabecear, esparciendo la orina por todas partes... por la camisa, los pantalones y la cara; increíblemente, el último chorro fue a darle en la oreja izquierda.
—Es una mierda esto de no poder valerse —dijo.
—¿Cómo fue? —pregunté.
—¿Cómo fue el qué?
—El quedarse así, impedido.
—Mi mujer. Me pasó por encima, con el coche.
—¿Cómo? ¿Por qué?
—Dijo que no podía soportarme más.
No dije nada. Tomé un par de fotos.
—Tengo fotos de mi mujer. ¿Quiere ver fotos de mi mujer?
—Sí, claro.
—El álbum de fotos está allá, encima de la nevera.
Me acerqué, lo cogí, me senté. Sólo había fotografías de zapatos de tacón alto y esbeltos tobillos de mujer, piernas cubiertas de medias de nylon, ligueros, pantys y toda clase de piernas. En algunas páginas había pegados anuncios del mercado de carne: Redondo de ternera, 69 centavos la libra. Cerré el álbum.
—Cuando nos divorciamos —dijo—, me los dio.
Bernard buscó bajo la almohada de la cama y sacó un par de zapatos de tacón alto, unos zapatos de largos tacones de aguja. Los había hecho cubrir con una capa de bronce. Los colocó en la mesita de noche. Se sirvió otro trago.
—Duermo con esos zapatos —dijo—. Hago el amor con ellos y luego los lavo.
Tomé algunas fotos más.
—Oiga, ¿quiere una foto? Esta es una buena foto.
Se desabrochó el único botón de la bragueta. No llevaba calzoncillos. Cogió el tacón del zapato y se lo metió por el trasero.
—Así. Saque una así.
Hice la foto.
Le resultaba difícil mantenerse en pie, pero lo logró apoyándose en la mesita.
—¿Sigue escribiendo, Barney?
—Yo escribo siempre, coño.
—¿Y sus admiradoras no le interrumpen en su trabajo?
—Bueno, sí, a veces, las mujeres me encuentran. Pero no se quedan mucho.
—¿Se venden sus libros?
—Hombre, recibo cheques por mis derechos de autor.
—¿Qué aconseja usted a los escritores jóvenes?
—Que beban mucho, que jodan mucho y que fumen muchos cigarrillos.
—¿Y qué aconseja a los escritores de más edad?
—Si siguen aún con vida, no necesitan consejos.
—¿Cuál es el impulso que le mueve a crear un poema?
—¿Y usted, por qué caga?
—¿Qué piensa usted de Reagan y del paro?
—No pienso en Reagan ni en el paro. Todo eso me aburre. Como los viajes espaciales. Y la liga de béisbol.
—¿Cuáles son sus preocupaciones, entonces?
—Las mujeres modernas.
—¿Las mujeres modernas?
—No saben vestir. Llevan unos zapatos espantosos.
—¿Qué piensa usted del movimiento de liberación de la mujer?
—Si ellas están dispuestas a trabajar lavando coches, empujando el arado, cazando a dos tipos que acaben de asaltar una licorería, o limpiando alcantarillas, si están dispuestas a dejar que les rebanen las tetas de un tiro en el ejército, yo estoy dispuesto a quedarme en casa fregando los platos y a aburrirme quitando pelusilla de la alfombra.
—¿Pero no cree usted que tienen cierta razón en sus reivindicaciones?
—Por supuesto.
Stachman se sirvió otro trago. Incluso bebiendo del vaso, parte del vino se le derramaba por la barbilla y le bajaba hasta la camisa. Olía como un hombre que llevara meses sin bañarse.
—Mi esposa —dijo—, aún estoy enamorado de ella. Déme el teléfono, por favor.
Le di el teléfono. Marcó un número.
—¿Claire? ¿Oye, Claire...? —Colgó.
—¿Qué pasó? —pregunté.
—Lo de siempre. Colgó. Oiga, vámonos de aquí, vámonos a un bar. Llevo demasiado tiempo en esta maldita habitación. Necesito salir.
—Pero es que está lloviendo. Hace una semana que está lloviendo. Las calles están inundadas.
—Eso a mí no me importa. Quiero salir. Lo más probable es que en este momento, ella esté jodiendo con un tipo. Probablemente tenga puestos los zapatos de tacón. Yo no le dejaba nunca quitárselos.
Ayudé a Bernard Stachman a enfundarse un viejo abrigo marrón. Le faltaban todos los botones. Estaba tieso de mugre. No era un abrigo de Los Angeles. Era grueso y pesado, debía proceder de Chicago o de Denver, y debía datar de los años treinta.
Luego, cogimos las muletas y bajamos laboriosamente la escalera. Bernard llevaba una botella de moscatel en un bolsillo. Llegamos a la entrada y me aseguró que podía cruzar solo la acera y subir al coche. Mi coche estaba aparcado a cierta distancia del bordillo.
Cuando corría dando la vuelta al coche para entrar por el otro lado, oí un grito y a continuación un chapoteo. Estaba lloviendo, llovía mucho. Di otra vez corriendo la vuelta; Bernard se las había arreglado para caerse y quedar encajado en el suelo entre el coche y el bordillo. El agua le corría por encima. Estaba sentado y el agua le desbordaba, le cubría los pantalones, le daba en los costados; las muletas flotaban torpemente en su regazo.
—No se preocupe —dijo—. Váyase y déjeme.
—Pero, por Dios, Barney.
—En serio. Váyase. Déjeme. Mi mujer no me quiere.
—No es su mujer, Barney. Están divorciados.
—A otro perro con ese hueso.
—Vamos, Barney, le ayudaré a levantarse.
—No, no. No se moleste. Se lo digo en serio. Usted váyase. Emborráchese sin mí.
Le levanté, abrí la portezuela y le coloqué en el asiento delantero. Estaba empapado. El agua le caía a chorros. Luego rodeé el coche y me coloqué al volante, a su lado. Barney destapó la botella de moscatel, bebió un trago y me la pasó. Bebí un trago. Luego, puse el coche en marcha y salí, mirando por el parabrisas, entre la lluvia, buscando un bar en el que pudiéramos entrar y no vomitar en cuanto le echáramos una ojeada al hediondo urinario.
BESASTE A LILLY
Era un miércoles por la noche. La televisión no había sido gran cosa. Theodore tenía cincuenta y seis años. Su mujer, Margaret, cincuenta. Llevaban veinte años casados y no tenían hijos. Ted apagó la luz. Se desperezaron en la oscuridad.
—Bueno —dijo Margie—, ¿es que no me vas a dar el beso de buenas noches?
Ted suspiró y se volvió hacia ella. Le dio un beso rápido.
—¿Llamas a eso un beso?
Ted no contestó.
—Aquella mujer del programa era igual que Lilly, ¿verdad?
—No sé.
—Sí sabes.
—Escucha, no empieces, que habrá follón.
—Lo que pasa es que no quieres analizar las cosas. Sólo quieres cerrarte como una lapa. Sé sincero. Aquella mujer del programa se parecía a Lilly, ¿verdad?
—Está bien. Tenía un cierto parecido.
—¿Te hizo pensar en Lilly?
—Dios santo...
—¡No seas evasivo! ¿Te hizo pensar en ella?
—Por un momento, sí...
—¿Y te sentías a gusto?
—No. Escucha, Margie, eso pasó hace cinco años.
—¿Acaso el tiempo hace que lo que pasó no pasase?
—Te dije que lo lamentaba.
—¡Que lo lamentabas! ¿Sabes lo que pasé yo? ¿Te imaginas que hubiese hecho yo lo mismo con un hombre? ¿Qué habrías sentido?
—No sé. Hazlo y lo sabré.
—¡Muy gracioso! ¿Es que quieres reírte de mí?
—Marge, hemos discutido este asunto cuatrocientas o quinientas noches.
—¿Cuando hacías el amor con Lilly, la besabas como me besaste ahora a mí?
—No, claro que no...
—¿Cómo, entonces? ¿Cómo?
—¡Por Dios! Basta ya.
—¿Cómo?
—Bueno, distinto.
—¿Distinto en qué sentido?
—Bueno, había una novedad. Me excitaba...
Marge se incorporó en la cama y se echó a llorar. Luego dejó de hacerlo.
—Y cuando me besas a mí no te excitas, ¿verdad?
—Es que estamos habituados el uno al otro.
—Pero eso es el amor; vivir y hacerse mayores juntos.
—Bien.
—¿«Bien»? ¿Qué quieres decir con bien?
—Quiero decir que tienes razón.
—Lo dices, pero se ve que no lo crees. Lo único que quieres es no hablar. Has vivido conmigo todos estos años. ¿Sabes por qué?
—No estoy seguro. La gente se habitúa, se acostumbra a las cosas, es como el trabajo. La gente se acomoda. Es lo que pasa.
—¿Quieres decir que estar conmigo es como un trabajo? ¿Es como un trabajo ahora?
—Bueno, en el trabajo hay que fichar.
—¡Ya vuelves a empezar! ¡Esto es una discusión seria!
—Está bien.
—¿«Está bien»? Eres un asqueroso imbécil. ¡Animal! ¡Te estás quedando dormido!
—Margy, ¿qué quieres que haga? ¡Eso pasó hace años!
—¡Está bien, te diré lo que quiero que hagas! ¡Quiero que me beses a mí como besabas a Lilly! ¡Quiero que me jodas a mí como a Lilly!
—No puedo hacerlo...
—¿Por qué? Porque no te excito como Lilly, ¿verdad? ¿Porque no soy una novedad?
—Apenas si recuerdo a Lilly.
—La recuerdas perfectamente. Está bien. ¡No tienes que joderme! ¡Sólo bésame como a Lilly!
—Oh, por Dios, Margy, ¡déjalo ya, por favor, te lo suplico!
—Quiero saber por qué hemos vivido juntos todos estos años! ¿He desperdiciado mi vida?
—Todos la desperdician, casi todo el mundo.
—¿Desperdician sus vidas?
—Creo que sí.
—¡Si pudieses simplemente imaginar cuánto te odio!
—¿Quieres el divorcio?
—¿Que si quiero el divorcio? ¡Oh, Dios mío, qué tranquilo eres! ¡Destrozas mi maldita vida y luego me preguntas si quiero el divorcio! ¡Tengo cincuenta años! ¡Te he dado mi vida! ¿Adonde voy a ir?
—¡Puedes irte al infierno! Estoy harto de oírte. Harto de tus quejas.
—¡Imagínate que hubiera hecho yo lo mismo con un hombre!
—Ojalá lo hubieras hecho. ¡Ojalá!
Theodore cerró los ojos... Margaret gimoteó. En la calle ladró un perro. Alguien intentaba poner un coche en marcha. No arrancaba. Treinta grados de temperatura en un pueblecito de Illinois. James Carter era el presidente de los Estados Unidos.
Theodore empezó a roncar. Margaret fue hasta el armario y sacó el revólver del cajón del fondo. Un revólver del 22. Estaba cargado. Volvió a la cama junto a su marido.
Le zarandeó.
—Ted, querido, estás roncando...
Le zarandeó otra vez.
—¿Qué pasa...? —preguntó Ted.
Ella quitó el seguro al revólver y apoyó el cañón en la parte del pecho de él más a mano y apretó el gatillo. La cama se balanceó y Margaret disparó de nuevo. De la boca de Theodore surgió un sonido muy parecido a un pedo. No parecía dolerle. La luna brillaba en la ventana. Margaret se fijó en que el agujero era pequeño y apenas manaba sangre. Colocó el arma al otro lado del pecho de Theodore. Volvió a apretar el gatillo. Esta vez no hubo sonido alguno. Pero él seguía respirando. Le observó. Manaba sangre. La sangre hedía espantosamente.
Ahora que estaba muñéndose, casi le amaba. Pero Lilly, cuando pensaba en Lilly... la boca de Ted en la suya, y todo lo demás, entonces deseaba disparar otra vez... Ted estaba muy guapo con jerseys de cuello alto, le sentaban muy bien, le quedaba muy bien el verde, y cuando se tiraba un pedo en la cama, primero siempre se daba la vuelta... Nunca los tiraba contra ella. Rara vez faltaba al trabajo. No podría ir al día siguiente...
Margaret estuvo un rato llorando y luego se quedó dormida.
Al despertar, Theodore tuvo una sensación de juncos largos y agudos clavados a los lados del pecho. No sentía dolor. Se llevó las manos al pecho, las alzó luego a la luz de la luna. Estaban manchadas de sangre. Se desconcertó. Miró a Margaret. Estaba dormida y tenía en la mano el revólver que él le había enseñado a manejar para su defensa.
Se incorporó y la sangre empezó a salir más de prisa de ambos agujeros del pecho. Margaret le había disparado mientras dormía. Por tirarse a Lilly. Ni siquiera había sido capaz de correrse con Lilly. Pensó: «Estoy casi muerto, pero si pudiese huir de ella, tendría una oportunidad.» Estiró con cuidado el brazo y liberó el revólver de entre los dedos de Margaret. Aún tenía quitado el seguro.
No quiero matarte, pensó, sólo quiero largarme. Creo que llevo por lo menos quince años deseando hacerlo.
Consiguió levantarse de la cama. Cogió el revólver y apuntó a Margaret al muslo. Al derecho. Disparó.
Margaret gritó y él le tapó la boca con la mano. Esperó unos segundos y luego apartó la mano.
—¿Qué haces, Theodore?
Volvió a apuntar, al muslo izquierdo ahora. Disparó. Apagó su nuevo grito volviendo a taparle la boca. Aguantó unos segundos, luego retiró la mano.
—Besaste a Lilly —dijo Margaret.
Quedaban dos balas en el tambor del revólver. Ted se irguió y se miró los agujeros del pecho. El del lado derecho ya no sangraba. Del izquierdo, salía, a intervalos regulares, un hilillo fino como una aguja.
—¡Te mataré! —dijo Margy desde la cama.
—Quieres matarme realmente, ¿verdad?
—¡Sí, sí! ¡Y lo haré!
Ted empezó a sentirse mal, mareado. ¿Dónde estaban los polis? Tenían que haber oído todos los disparos. ¿Dónde estaban? ¿Es que nadie había oído los disparos?
Miró hacia la ventana. Disparó contra los cristales. Se sentía cada vez más débil. Cayó de rodillas. Se arrastró de rodillas hasta la otra ventana. Disparó otra vez. La bala hizo un agujero redondo en el cristal, pero el cristal no se rompió. Pasó delante de él una sombra negra. Luego, desapareció. Theodore pensó: «¡Tengo que tirar fuera este revólver!» Reunió sus últimas fuerzas. Lanzó el revólver contra el cristal. El cristal se rompió, pero el revólver volvió a caer dentro de la habitación.
Cuando recobró el conocimiento, su mujer estaba de pie ante él. Se sostenía sobre ambas piernas, las piernas contra las que él había disparado. Cargaba otra vez el revólver.
—Voy a matarte —dijo.
—¡Margy, por amor de Dios! ¡Escucha! ¡Te quiero!
—¡Arrástrate, perro mentiroso!
—Margy, por favor...
Theodore empezó a arrastrarse hacia la otra habitación.
Ella le seguía.
—Así que te excitaba besar a Lilly...
—¡No, no! ¡No me gustaba! ¡Me repugnaba!
—¡Te voy a arrancar de la boca esos labios malditos!
—¡Margy! ¡Dios mío!
Le puso el cañón del revólver en la boca.
—¡Toma un besol
Disparó. La bala se llevó parte del labio inferior y parte de la mandíbula. Theodore no perdió el conocimiento. Vio uno de sus propios zapatos en el suelo. Aunó de nuevo todas sus fuerzas y lanzó el zapato contra otra ventana. El cristal se rompió y el zapato cayó a la calle.
Margaret alzó de nuevo el revólver y se apuntó al pecho. Apretó el gatillo...
Cuando la policía derribó la puerta, Margaret estaba de pie sujetando el revólver.
—¡Ya está bien, señora, suelte el revólver! —dijo uno de los polis.
Theodore aún intentaba huir arrastrándose. Margaret le apuntó con el revólver, disparó, erró el tiro. Luego, se desplomó en su camisón púrpura.
—¿Qué diablos ha pasado aquí? —preguntó uno de los polis, inclinándose sobre Theodore.
Theodore volvió la cabeza. Su boca era un grumo rojo.
—Skirrr —dijo Theodore—. Skirr...
—Me fastidian estas peleas domésticas —dijo el otro poli—. ¡Qué asco...
—Sí —dijo el primer poli.
—Precisamente esta mañana reñí con mi mujer. Uno nunca sabe.
—Skirr... —dijo Theodore.
Lilly estaba en casa viendo una vieja película de Marlon Brando en la tele. Estaba sola. Siempre había estado enamorada de Marlon. Se tiró un pedo suave. Se alzó la bata y empezó a masturbarse.
UNA DAMA SALVAJE
Monk entró. Aquello parecía más polvoriento y oscuro que los bares de siempre. Se dirigió al extremo más alejado de la barra y se sentó junto a una rubiales que estaba fumando un cigarrillo y bebiéndose una Hamm's. Cuando Monk se sentó, ella se tiró un pedo.
—Buenas noches —dijo él—. Me llamo Monk.
—Yo, Mud —dijo ella, lo que revelaba su edad de inmediato.
Cuando Monk se sentó, surgió un esqueleto de detrás de la barra, donde había estado sentado en un taburete. El esqueleto se acercó a Monk. Monk pidió un whisky con hielo y el esqueleto estiró los brazos y empezó a prepararlo. Derramó un poquito de whisky en la barra, pero logró servir lo que había pedido Monk y coger el dinero de éste, meterlo en la caja y devolver el cambio justo.
—¿Qué pasa? —preguntó Monk a la dama—. ¿Es que aquí no pueden permitirse gente del sindicato?
—Qué coño —dijo la dama—, eso es un truco de Billy. ¿Es que no ves los jodidos cables? Dirige ese chisme con cables. Le parece muy divertido.
—Curioso lugar —dijo Monk—. Apesta a muerte.
—La muerte no apesta —dijo la dama—. Sólo lo vivo apesta, sólo lo que agoniza, sólo lo que se pudre apesta. La muerte no apesta.
Una araña descendió de pronto entre ellos colgando de un hilo invisible e hizo un leve giro. Era dorada, en aquella penumbra. Luego, corrió de nuevo hilo arriba y desapareció.
—En mi vida había visto una araña en un bar —dijo Monk.
—Vive de las moscas del bar —dijo la dama.
—Dios santo, este sitio está lleno de chistes malos.
La dama se tiró un pedo.
—Un beso, para ti —dijo.
—Gracias —dijo Monk.
Un borracho, que estaba al otro extremo de la barra, metió dinero en la máquina de discos y el esqueleto salió de detrás de la barra y caminó hasta la dama e hizo una reverencia. La dama se levantó y bailó con el esqueleto. Dieron vueltas y vueltas. No se veía en el bar más gente que la dama, el esqueleto, el borracho y Monk. Era una noche de poco ajetreo. Monk encendió un Pallmall y siguió bebiendo. Terminó la pieza y el esqueleto volvió detrás de la barra y la dama volvió a sentarse al lado de Monk.
—Aún recuerdo —dijo la dama— cuando venían aquí todas las celebridades, Bing Crosby, Amos y Andy, los Three Stooges. Este sitio estaba muy bien.
—Me gusta más de esta manera —dijo Monk.
La máquina de discos volvió a ponerse en marcha.
—¿Le apetece un baile? —preguntó la dama.
—¿Por qué no? —dijo Monk.
Se levantaron y empezaron a bailar. La dama llevaba un vestido color espliego. Olía a lilas. Pero era muy gorda y tenía la piel color anaranjado y la dentadura postiza parecía masticar quedamente un ratón muerto.
—Este sitio me recuerda a Herbert Hoover —dijo Monk.
—Hoover fue un gran hombre —dijo la dama. —Narices —dijo Monk—. Si no hubiera llegado Franky D. nos habríamos muerto de hambre.
—Franky D. nos metió en la guerra —dijo la dama. —Bueno —dijo Monk—, tenía que protegernos de las hordas fascistas.
—No me hables de las hordas fascistas —dijo la dama—. Mi hermano murió luchando contra Franco en España.
—¿Brigada Abraham Lincoln? —preguntó Monk.
—Brigada Abraham Lincoln —dijo la dama.
Bailaban muy juntos, y de pronto la dama le metió a Monk la lengua en la boca. El la expulsó de un lengüetazo. La lengua de aquella dama sabía a sellos de correos viejos y a ratón muerto. Terminó la pieza. Volvieron a la barra y se sentaron.
El esqueleto se acercó. Llevaba un vodka con naranjada en una mano. Se plantó frente a Monk y le tiró el vodka con naranjada por la cara. Luego se fue.
—¿Pero qué le pasa? —preguntó Monk.
—Es celosísimo —dijo la dama—. Vio que te besaba.
—¿Llamas a eso un beso?
—He besado a algunos de los hombres más grandes de todos los tiempos.
—Me lo imagino... A Napoleón, a Enrique VIII y a Julio César...
—Un beso, para ti —dijo.
—Gracias —dijo Monk.
—Creo que me estoy haciendo vieja —dijo la dama—. Hablamos de prejuicios pero nunca hablamos del prejuicio que tienen todos contra los viejos.
—Sí —dijo Monk.
—Pero, en realidad, no soy vieja —dijo la dama.
—No —dijo Monk.
—Aún tengo la regla —dijo la dama.
Monk hizo una seña al esqueleto pidiendo otros dos tragos. La dama pasó a tomar también whisky con hielo. Los dos tomaron lo mismo. El esqueleto volvió y se sentó.
—Sabes —dijo la dama—, yo estaba allí cuando Baby Ruth tenía dos tiradas y apuntó a la pared y a la siguiente lanzó la pelota por encima de la pared.
—Creí que eso era un mito —dijo Monk.
—Y una mierda, mito —dijo la dama—. Yo estaba allí. Y lo vi todo.
—Sabes —dijo Monk—, es maravilloso. Sabes, es la gente excepcional la que hace girar el mundo. Es como si hicieran los milagros por nosotros, mientras nosotros andamos por ahí divirtiéndonos.
—Sí —dijo la dama.
Se sentaron y bebieron. Fuera, se oía el tráfico subir y bajar por Hollywood Boulevard. El rumor era persistente, como la marea, como las olas, casi como un océano; y era un océano: allá fuera había tiburones y barracudas y medusas y pulpos y rémoras y ballenas y moluscos y esponjas y lisas, la tira de peces. Allí dentro parecía más bien una pecera.
—Yo estaba allí —dijo la dama— cuando Dempsey estuvo a punto de matar a Willard. Jack salía directo del furgón, furioso como un tigre hambriento. Nunca se vio cosa igual, ni antes ni después.
—¿Y dices que aún tienes la regla? —Así es —dijo la dama.
—Dicen que Dempsey tenía cemento o yeso en los guantes, dicen que los empapó en agua y dejó que se endurecieran; que por eso liquidó a Willard como lo hizo —dijo Monk.
—Eso es una cochina mentira —dijo la dama—. Yo estaba allí, yo vi aquellos guantes.
—Me parece que estás loca —dijo Monk. —También lo dicen de Juana de Arco —dijo la dama. —Supongo que viste a Juana de Arco en la hoguera —dijo Monk.
—Yo estaba allí —dijo la dama—. Yo lo vi.
—Mentira.
—Ardió. Yo la vi arder. Fue tan horrible y tan bello...
—¿Qué tenía de bello?
—Cómo ardía. Empezó por los pies. Era como un nido de serpientes rojas, que se le enroscaban en las piernas y subían, y luego era como una cortina roja llameante; tenía la cara alzada hacía arriba, y notabas el olor de la carne quemada y aún estaba viva pero no lanzó ni un chillido, ni un grito. Movía los labios, y rezaba, pero no gritó.
—Monsergas —dijo Monk—. Cómo no iba a gritar.
—No —dijo la dama—. Hay gente que es distinta.
—La carne es carne y el dolor, dolor —dijo Monk.
—Subestimas el espíritu humano —dijo la dama.
—Sí —dijo Monk.
La dama abrió el bolso.
—Mira, te voy a enseñar algo.
Sacó una caja de cerillas, encendió una y extendió la palma de la mano abierta. Puso la cerilla debajo de la palma y la dejó allí hasta que se apagó. Brotó un aroma dulzón a carne quemada.
—Estuvo muy bien —dijo Monk—. Pero no es todo el cuerpo.
—No importa —dijo la dama—. El principio es el mismo.
—No —dijo Monk—. No es lo mismo.
—Cojones —dijo la dama.
Se levantó y colocó una cerilla encendida en el dobladillo de su vestido color espliego. Era una tela fina, como gasa, y las llamas empezaron a lamerle las piernas y empezaron a subirle hacia la cintura.
—¡Dios santo! —dijo Monk—. ¿Pero qué coño haces?
—Demostrarte un principio —dijo la dama.
Las llamas se elevaron más. Monk saltó del taburete y derribó a la dama. La hizo rodar por el suelo una y otra vez, apagando las llamas del vestido con las manos. Por fin el fuego se extinguió. La dama volvió al taburete y se sentó. Monk se sentó a su lado, temblando. El camarero se acercó. Llevaba una camisa blanca limpia, chaleco negro, pajarita, pantalones a rayas azules y blancas.
—Lo siento, Maude —le dijo a la dama—. Pero tienes que irte. Ya has tenido bastante por esta noche.
—Está bien, Billy —dijo la dama; vació su vaso, se levantó y se encaminó hacia la puerta. Antes de salir, dio las buenas noches al borracho que había al otro extremo de la barra.
—Dios santo —dijo Monk—, esta mujer es demasiado.
—Volvió a hacer el número de Juana de Arco, ¿verdad? —preguntó el camarero.
—¡Qué coño! Usted lo vio, ¿no?
—No, yo estaba hablando con Louie —señaló al borracho del otro extremo de la barra.
—Creí que usted estaba arriba manejando esos cables.
—¿Qué cables?
—Los cables del esqueleto.
—¿Qué esqueleto? —preguntó el camarero.
—No se quede conmigo —dijo Monk.
—¿Pero de qué me está hablando?
—Había aquí sirviendo un esqueleto. Si hasta bailó con Maude y todo.
—Oiga, amigo, yo he estado aquí toda la noche —dijo el camarero.
—Ya le dije que no intente quedarse conmigo.
—No pretendo liarle —dijo el camarero.
Luego, se volvió al borracho que estaba al extremo de la barra:
—Oye, Louie, ¿tú has visto aquí un esqueleto?
—¿Un esqueleto? —preguntó Louie—. ¿Pero de qué hablas?
—Explícale a este individuo que yo he estado aquí detrás de la barra toda la noche —dijo el camarero.
—Sí, amigo, Billy ha estado aquí toda la noche y ninguno de los dos hemos visto ningún esqueleto.
—Póngame otro whisky con hielo —dijo Monk—. Luego tengo que conseguir salir de aquí.
El camarero le sirvió el whisky con hielo. Monk se lo bebió y luego consiguió salir de allí.
PORQUERÍA DE MUNDO
Iba conduciendo por Sunset, ya de noche, cuando me detuve en un semáforo y vi en una parada de autobús a aquella pelirroja teñida, de cara ajada y brutal, empolvada, pintada, que decía: «Esto es lo que nos hace la vida.» Me la imaginé borracha, gritando a un hombre de un extremo a otro de la habitación y me alegré de no ser aquel hombre. Vio que la miraba y me hizo una seña: «Eh, ¿me llevas?» «Bueno», dije; cruzó corriendo dos carriles de tráfico para subir al coche. Seguimos y me enseñó un poco de pierna. No estaba mal. Seguí conduciendo sin decir nada. «Quiero ir a la calle Alvarado», dijo. Me lo había supuesto. Es por donde andan, por la Octava y Alvarado arriba, los bares del otro lado del parque y por las esquinas, hasta donde empieza el cerro. Había andado por aquellos bares bastantes años y conocía el ambiente. La mayoría de las chicas sólo querían un trago y un lugar para pasar el rato. En aquellos bares no tenían demasiada mala pinta. Nos acercábamos ya a Alvarado. «¿Puedes darme cincuenta centavos?», preguntó. Busqué y saqué dos monedas de veinticinco. «Debías dejarme darte un tiento por esto.» Se echó a reír. «Adelante.» Le subí el vestido y le di un pellizco suave justo donde terminaba la media. Estuve a punto de decirle: «¡Qué coño! Compremos unas cervezas y vayamos a mi casa.» Me vi a mí mismo ensartando aquel cuerpo delgado y casi pude oír los muelles. Luego me la imaginé sentada en una silla, soltando tacos y hablando y riendo. Pasé. Se bajó en Alvarado y la vi cruzar la calle caminando, intentando menear el culo, como si lo tuviera. Seguí conduciendo. Debía al Estado 600 dólares del impuesto sobre la renta. Tendría que prescindir de un polvo de vez en cuando. Aparqué junto a la entrada de Chinaman's, entré y pedí un cuenco de won ton de pollo. Al tipo que estaba sentado a mi derecha le faltaba la oreja izquierda. Tenía sólo un agujero en la cabeza, un agujero asqueroso, con mucho pelo alrededor. Ni rastro de la oreja. Miré el agujero y volví al won ton de pollo. Ya no me supo tan bien. Luego, entró otro tipo y se sentó a mi izquierda. Era un vagabundo. Pidió un café. Me miró.
—Qué hay, borracho —dijo.
—Hola —contesté.
—Todo el mundo me llama «borracho», así que pensé que podía llamártelo a ti.
—Muy bien, hombre. Antes lo era, sí.
Revolvió el café.
—Esas burbujitas que quedan en el café. Mira. Mi madre decía que significan dinero. No fue así.
¿Su madre? ¿Había tenido madre alguna vez aquel hombre?
Terminé el cuenco y allí les dejé, al tipo sin oreja y al vagabundo que miraba las burbujitas del café.
Va a ser una noche infernal, pensé. Supongo que no va a suceder mucho más. Me equivocaba.
Decidí cruzar Alameda para comprar unos sellos. Había mucho tráfico y un poli joven dirigiéndolo. Algo pasaba. Un joven que estaba delante de mí no hacía más que gritarle al poli:
—¡Vamos, déjanos cruzar, qué demonio! ¡Ya hemos esperado bastante!
El poli seguía ordenando el tráfico.
—¿Pero qué coño te pasa? —le gritaba el chaval.
Este chaval está chiflado, pensé. Tenía un aspecto agradable, joven, alto, de metro ochenta y siete y unos ochenta kilos. Camiseta de manga corta blanca. La nariz demasiado grande. Quizá se hubiera tomado unas cervezas, pero no estaba borracho. Por fin, el poli tocó el pito e indicó a la gente que cruzara. El chaval se lanzó a la calzada.
—¡Bueno, adelante todos, ya se puede, ya podemos cruzar!
Eso es lo que te crees tú, chaval, pensé. El chaval braceaba.
—¡Adelante todos!
Iba caminando justo detrás de él. Vi la cara del poli. Estaba muy pálido. Vi sus ojos entrecerrados, como ranuras. Era bajo, corpulento, joven. Avanzó hacia el chaval. Santo cielo, ya está. El chaval se dio cuenta de que el poli iba por él.
—¡No me toques! ¡No te atrevas a tocarme!
El poli le agarró por el brazo derecho, le dijo algo, intentó hacerle volver al bordillo. El chaval se soltó y se alejó caminando. El poli corrió detrás de él y le hizo una llave doblándole el brazo en la espalda. El chaval se soltó, luego empezaron a forcejear, dando vueltas. El rumor de los pies resonaba en la calle. La gente se paró a contemplar la pelea a cierta distancia. Yo estaba junto a ellos. Tuve que retroceder varias veces mientras forcejeaban. Tampoco yo tenía ni pizca de sentido común. Por fin, llegaron a la acera. La gorra del poli voló. Entonces me animé un poco. El poli, sin la gorra, casi no parecía un poli, pero, aun así, tenía la porra y la pistola. El chaval se soltó de nuevo y echó a correr. El poli saltó sobre él por detrás, le echó un brazo al cuello e intentó derribarle, pero el chico aguantaba. Y luego, consiguió liberarse. Por último, el poli le acogotó contra una barandilla de hierro de un aparcamiento. Un chaval blanco y un poli blanco. Miré al otro lado de la calle y vi a cinco chavales negros que observaban y se reían. Estaban alineados contra una pared. El poli tenía otra vez la gorra puesta y se llevaba al chaval calle abajo, camino del teléfono.
Entré y saqué los sellos de la máquina. Una noche jodida. Casi esperaba que saliera una serpiente de la máquina. Pero salieron sellos. Alcé la vista y vi a mi amigo Benny.
—¿Viste el lío, Benny?
—Sí; en la comisaría se pondrán los guantes de reglamento y le harán una cara nueva.
—¿Tú crees?
—Seguro. En la ciudad es como en el campo. Les zurran de lo lindo. Acabo de salir de la nueva cárcel del condado. Allí dejan que los polis nuevos hostien a los presos para que adquieran experiencia. Presumen de ello. Cuando estaba yo allí, pasó un poli y dijo: «¡Acabo de darle una tunda a un vagabundo!»
—Ya lo había oído, sí.
—Te dejan hacer una llamada telefónica y el tipo aquél tardaba demasiado con la llamada y ellos le decían que cortase ya. El seguía diciendo: «¡Un momento, un momento!», hasta que al fin un poli se cabreó y colgó el teléfono, y el tío gritó: «¡Tengo mis derechos, no puede hacer eso!»
—¿Qué pasó?
—Unos cuatro polis le agarraron. Le dieron tal somanta de hostias que no tocaba con los pies en el suelo. Le llevaron a la habitación de al lado. Lo oí perfectamente: le zurraron de lo lindo. Nos ponían allí, sabes, agachados, nos miraban el culo, nos miraban los zapatos buscando droga, y trajeron al chaval desnudo y allí lo pusieron agachado, temblando. Tenía todo el cuerpo lleno de moretones. Allí le dejaron, temblando contra la pared. Le dieron una buena somanta.
—Sí —dije—. Una noche iba yo en coche por Union Rescue Mission y vi dos polis en un coche patrulla, que habían cogido a un borracho. Uno de ellos se metió con el borracho en el asiento de atrás; oí que el borracho decía: «¡Asqueroso poli hijo de puta!» Y vi al poli sacar la porra y hundírsela con todas sus fuerzas en el estómago. Fue un golpe terrible; me dieron náuseas. Podría haberle reventado el estómago, o haberle provocado una hemorragia interna.
—Sí; porquería de mundo.
—Tú lo has dicho, Benny. Hasta pronto. Cuídate.
—Por supuesto. Y tú también.
Subí al coche y volví calle arriba por Sunset. Cuando llegué a Alvarado tiré hacia el sur y fui bajando hasta la calle Octava. Aparqué, bajé, busqué una tienda de licores y compré una botella de whisky. Luego, entré en el bar más próximo. Allí estaba ella.
Mi pelirroja de cara brutal. Me acerqué, le di una palmadita a la botella.
—Vamos.
Acabó lo que estaba bebiendo y me siguió.
—Bonita noche —dijo.
—Oh, sí —contesté.
Cuando llegamos a mi casa, se metió en el baño y lavó dos vasos. No hay escapatoria, pensé. Ninguna escapatoria.
Entró en la cocina y se echó sobre mí. Se había pintado los labios. Me besó, pasándome la lengua alrededor de la boca. Le alcé el vestido y le agarré las bragas. Allí nos quedamos, bajo la luz eléctrica, trabados. En fin, el Estado tendría que esperar un poco más para cobrar mi impuesto sobre la renta. Quizás el gobernador Deukmejian lo entendiese. Nos separamos, serví dos whiskies y pasamos a la habitación contigua.
360 KILOS
Eric Knowles despertó en la habitación del motel y miró a su alrededor. Allí estaban Louie y Gloria entrelazados en la otra mitad de la inmensa cama. Eric encontró una botella de cerveza caliente, la abrió, pasó al baño con ella y se la bebió mientras se duchaba. Se sentía muy mal. Había oído comentar a especialistas la teoría de la cerveza caliente. No funcionaba. Salió de la ducha y vomitó en el retrete. Luego volvió a la ducha. Aquél era el problema de ser escritor, ése era el principal problema: tiempo libre, demasiado tiempo libre. Tenías que andar esperando a que se acumulara el material para poder escribir y mientras esperabas, te volvías loco, y como te volvías loco, bebías; y cuanto más bebías, más loco te ponías. La vida del escritor no tenía nada de glorioso; ni la del bebedor. Eric se secó con una toalla, se puso los calzoncillos y salió del cuarto de baño. Louie y Gloria se estaban despertando.
—¡Oh, mierda —dijo Louie—, Dios santo!
Louie también era escritor. A diferencia de Eric, no le llegaba ni para pagar la renta; la renta de Louie la pagaba Gloria. Tres cuartas partes de los escritores que conocía Eric en Los Angeles y Hollywood vivían mantenidos por mujeres; aquellos escritores no tenían tanto talento con la máquina de escribir como con sus mujeres. Se vendían espiritual y físicamente a sus mujeres.
Oyó a Louie vomitar en el baño y, al oírle, empezó él otra vez. Encontró una bolsa de papel vacía y cada vez que Louie vomitaba, Eric vomitaba. Parecían llevar el compás.
Gloria era bastante agradable. Acababa de enrolarse como profesora ayudante en un centro universitario del norte de California. Se estiró en la cama y dijo:
—Desde luego, sois increíbles. Los vomitadores gemelos.
Louie salió del cuarto de baño.
—Eh, ¿te estás riendo de mí?
—Nada de eso, chaval. Lo que pasa es que ha sido una noche de aupa para mí.
—Ha sido una noche de aupa para todos.
—Probaré otra vez la cura de la cerveza caliente —dijo Eric.
Destapó la botella y lo intentó de nuevo.
—Fue increíble, cómo la sometiste —dijo Louie.
—¿Qué quieres decir?
—Bueno, me refiero a cuando ella se fue hacia ti por encima de la mesa, y tú te la tiraste en cámara lenta. No estabais nada excitados. La cogiste por un brazo, luego por el otro, y la hiciste girar. Luego, te pusiste encima de ella y dijiste: «¿Qué coño pasa contigo?»
—Esta cerveza funciona —dijo Eric—. Deberías probar.
Louie destapó la botella y se sentó al borde de la cama. Louie editaba una revistilla, La rebelión de las ratas. Mimeografiada. Como revistilla, no era mejor ni peor que las demás del género. Todas resultaban muy aburridas; el ingenio era superficial e incoherente. Louie iba ya por el número quince o dieciséis.
—La casa era suya —dijo Louie, pensando en la noche anterior—. Así que dijo que era su casa y que nos largáramos todos de allí.
—Ideales y puntos de vista discrepantes. Siempre traen problemas y siempre hay ideales y puntos de vista discrepantes. Además, la casa era suya —dijo Eric.
—Creo que probaré una de esas cervezas —dijo Gloria. Se levantó, se puso el vestido y cogió una cerveza caliente. Una profesora de lo más atractiva, pensó Eric.
Allí estaban sentados los tres, intentando deglutir la cerveza.
—¡Si rompes la puerta llamo a la policía! —¿Qué?
Oyeron otro golpe; luego, silencio. Las voces siguieron: —Estoy en libertad vigilada por agresión y lesiones. Mejor será dejar así las cosas.
—Sí, cálmate, seguro que no quieres hacerle daño a nadie. —Pero es que me jodieron el baño.
—Hay cosas más importantes que darse un chapuzón, hombre. —Sí, por ejemplo, comer —dijo Louie a través de la puerta. —¡BANG! ¡BANG! ¡BANG! ¡BANG! —¿Qué quieres? —preguntó Eric.
—¡Escuchadme, amigos! ¡Si oigo una palabrita más, sólo una, entro ahí sea como sea!
Eric y Louie guardaron silencio. Oyeron a los dos gordos bajar las escaleras.
—Creo que habríamos podido con ellos —dijo Eric—. Los gordos no valen nada, no se pueden mover.
—Sí —dijo Louie—, creo que podríamos haberles dado una lección. Si hubiéramos querido.
—Estamos sin cerveza —dijo Gloria—. Y yo me tomaría una fresca de muy buena gana. Tengo los nervios deshechos.
—Ya has oído, Louie —dijo Eric—. Tú vas a por las cervezas y yo las pago.
—No —dijo Louie—. Vas tú y las pago yo. —Las pago yo —dijo Eric— y que vaya Gloria. —De acuerdo —dijo Louie.
Eric dio el dinero y las instrucciones a Gloria. Abrieron la puerta y salió. La piscina estaba vacía. Era una linda mañana californiana, rebosante de humo, contaminación, hedor y galbana. —Tú y tu maldita máquina de mimeo —dijo Eric. —Es una buena revista —dijo Louie—. Tanto como la que más.
—Supongo que tienes razón.
Luego, se levantaron y se sentaron; se sentaron y se levantaron, esperando a que volviera Gloria con la cerveza fría.
DECADENCIA Y CAÍDA
Era un lunes por la tarde en El Diamante hambriento. Sólo había dos personas, Mel y el camarero. Estar en Los Angeles un lunes por la tarde es como no estar en ninguna parte (incluso estar un viernes por la noche es como no estar en ninguna parte; pero más todavía un lunes por la tarde). El camarero, que se llamaba Cari, bebía de algo que tenía debajo de la barra y estaba allí, frente a Mel, que se encontraba lánguidamente acodado sobre una rancia y pálida cerveza.
—Tengo que contarte una cosa —dijo Mel.
—Adelante —dijo el camarero.
—Bueno, la otra noche me llamó por teléfono un tipo con el que trabajé en Akron... Se quedó sin trabajo, por la bebida, y se casó con una enfermera y la enfermera le mantiene. No me gustan demasiado esos tipos... pero ya sabes cómo es la gente, se cuelgan de ti.
—Sí —dijo el camarero.
—Pues el caso es que me telefoneó... oye, ponme otra cerveza. Esta mierda sabe a rayos.
—Vale, pero basta con que la bebas un poco más de prisa. Al cabo de una hora, claro, empieza a perder cuerpo.
—Bien... me dijeron que habían resuelto el problema de la carne... y yo pensé: «¿Qué problema de la carne?»... Me dijeron que fuese a verles. Yo no tenía nada que hacer, así que fui. Jugaban los Rams y el tipo, Al, pone la tele y nos sentamos a verla. Erica, así se llama la mujer, estaba en la cocina preparando una ensalada y yo había llevado un par de cajas de cerveza. Yo digo: oye, Al, abre unas botellas, se está bien aquí y hace buena temperatura, el horno está encendido. Bueno, se estaba cómodo. Parecía como si hubiesen tenido una discusión un par de días atrás y las relaciones estuvieran otra vez tranquilas. Al dijo algo sobre Reagan y algo sobre el paro, pero yo no tenía nada que decir; todo eso me aburre. Sabes, a mí me importa un pijo que el país esté o no esté podrido, mientras a mí me vaya bien.
—Natural —dijo el camarero, sacando el vaso de debajo de la barra y echando un trago.
—Pues bien, ella sale de la cocina, se sienta y se bebe su cerveza. Erica. La enfermera. Se puso a explicar que todos los médicos tratan a los pacientes como a ganado. Que todos los malditos doctores van a lo suyo y nada más. Creen que su mierda no apesta. Ella prefería tener a Al que a un médico. Una estupidez, ¿no?
—No conozco a Al —dijo el camarero.
—En fin, nos pusimos a jugar a las cartas y los Rams iban perdiendo, y, al cabo de unas manos, Al me dijo: «Sabes, tengo una mujer muy rara. Le gusta que haya alguien mirando mientras lo hacemos. » «Así es —dijo ella—, eso es lo que más me estimula. » Y Al va y dice: «Pero es tan difícil encontrar a alguien que mire. En principio parece muy fácil conseguir alguien que mire, pero es dificilísimo. » Yo no dije nada. Pedí dos cartas y puse una moneda de cinco centavos. Ella dejó caer las cartas y Al dejó caer las cartas y los dos se levantaron. Y va ella y empieza a andar hacia el otro lado de la habitación. Y Al detrás... «¡Eres una puta, una maldita puta! » dice él. Aquel tipo, llamándole puta a su mujer. «¡So puta! « gritaba. Y la arrincona en un extremo del cuarto y le atiza un par de sopapos, le rasga la blusa. «¡So puta! » grita él de nuevo, y le da otros dos sopapos y la tira al suelo. Luego le rasga la falda y ella patalea y chilla. E1 la levanta y la besa, luego la lanza sobre el sofá. Se le echa encima, besándola y rasgándole la ropa. Luego le quita las bragas y se pone a darle al asunto. Mientras está dándole, ella mira desde abajo para ver si les miro. Ve que sí y empieza a retorcerse como una serpiente enloquecida. Así que se lanzan al asunto hasta el fin. Después, ella se levanta, se va al cuarto de baño, y Al a la cocina a por más cervezas. «Gracias —dice cuando regresa—; ayudaste mucho. »
—¿Y luego qué pasó?- —preguntó el camarero.
—Bueno, por fin los Rams remontaron el partido, y había mucho ruido en la tele y ella sale del baño y se va a la cocina.
A1 empieza otra vez con lo de Reagan. Dice que es el principio de la decadencia y caída de Occidente, lo mismo que decía Spengler. Todo el mundo es codicioso y decadente; la corrupción está por todas partes. Y sigue un buen rato con el mismo rollo.
Luego, Erica nos llama a la cocina, donde está puesta la mesa, y nos sentamos. La comida huele bien: un asado adornado con rodajas de pina. Parece una pierna entera, tiene un hueso que parece casi el de una rodilla. «Al —digo—, esto parece una pierna humana de la rodilla para arriba. » «Eso es —dice Al—. Eso es exactamente lo que es. »
—¿Dijo eso? —preguntó el camarero, tomando un trago del vaso que tenía bajo la barra.
—Sí —contestó Mel—, y cuando oyes una cosa así, no sabes exactamente qué pensar. ¿Qué habrías pensado tú.
—Yo habría pensado que estaba bromeando —dijo el camarero.
—Claro. Así que dije: «Estupendo, córtame una buena tajada.» Y eso fue exactamente lo que Al hizo. Había también puré de patata y salsa, puré de maíz, pan caliente y ensalada. En la ensalada había aceitunas rellenas. Y Al dijo: «Ponle a la carne un poco de esa mostaza picante, ya verás qué bien le va.» En fin, le eché un poco. La carne no estaba mala. «Oye, Al —le dije—, ¿sabes que no está nada mal? ¿Qué es?» «Lo que te dije, Mel —me contesta—, una pierna humana, la parte de arriba, el muslo. Es de un chaval de catorce años que encontramos haciendo auto-stop en Hollywood Boulevard. Le recogimos, le dimos de comer y estuvo tres o cuatro días viéndonos a Erica y a mí hacerlo; luego nos cansamos de aquello, así que le degollamos, le limpiamos las tripas, las echamos a la basura y le metimos en el congelador. Es muchísimo mejor que el pollo, aunque en realidad a mí me gusta más la ternera.»
—¿Dijo eso? —preguntó el camarero, sacando otra vez el vaso de debajo de la barra.
—Eso dijo —contestó Mel—. Dame otra cerveza.
El camarero le puso otra cerveza. Mel dijo:
—En fin, yo seguía pensando que todo era broma, ¿comprendes? Así que dije: «Está bien, déjame ver el congelador.» Y Al va y dice: «Bueno... Ven», y abre la puerta del congelador y allí dentro estaba el torso, pierna y media, dos brazos y la cabeza. Troceado así, como te digo. Todo parecía muy higiénico, pero, la verdad, a mí no me pareció del todo bien. La cabeza nos miraba, aquellos ojos azules abiertos, la lengua colgando... estaba congelada hasta el labio inferior. «Dios mío, Al —le digo—. Eres un criminal..., ¡esto es increíble, esto es repugnante! » «Espabila —me dice—, ellos matan a millones de personas en las guerras y se reparten medallas por ello. La mitad de la gente de este mundo se está muriendo de hambre mientras nosotros estamos sentados viéndolo por la tele. »
Te aseguro, Cari, que a mí empezaron a darme vueltas las paredes y no podía dejar de mirar aquella cabeza, aquellos brazos, aquella pierna troceada... Una cosa asesinada está tan callada, tan quieta; es como si pensases que una cosa asesinada debería estar chillando, no sé.
En fin, lo cierto es que me acerqué al fregadero y vomité. Estuve vomitando mucho rato. Luego, le dije a Al que tenía que largarme. ¿No habrías querido tú largarte de allí, Cari?
—Rápidamente —dijo Cari—. A toda máquina.
—Bueno, pues el caso es que va Al y se planta delante de la puerta y dice: «Escucha..., no fue un asesinato. Nada es un asesinato. Lo único que hay que hacer es pasar de las ideas con que nos han cargado y te conviertes en un hombre libre..., libre, ¿entiendes?» «Quítate de delante de la puerta, Al... ¡Déjame salir de aquí! » Va y me agarra por la camisa y empieza a rasgármela... Le aticé en la cara, pero seguía rasgándome la camisa. Le atizo otra Vez, y otra, pero era como si el tipo no sintiera nada. Los Rams seguían en la tele. Me aparté de la puerta y entonces su mujer llega corriendo, me agarra y empieza a besarme. No sabía qué hacer. Es una mujer corpulenta. Conoce muy bien todos esos trucos de las enfermeras. Intenté quitármela de encima, pero no pude. Noté su boca en la mía, está tan loca como él. Empecé a empalmarme, no podía evitarlo. De cara no es muy atractiva, pero tiene unas piernas y un culo de primera y llevaba un vestido ceñidísimo. Sabía a cebollas hervidas y tenía la lengua gorda y llena de saliva; pero se había cambiado, se había puesto aquel vestido (verde) y al alzárselo vi las bragas color sangre y eso me enloqueció y miré, y Al tenía la polla fuera y estaba mirando. La eché sobre el sofá y empezamos en seguida el asunto, con Al allí pegado, jadeando. Lo hicimos los tres juntos, un verdadero trío, luego me levanté y empecé a arreglarme la ropa. Entré en el baño, me remojé la cara, me peiné y salí. Y al salir, allí estaban los dos sentados en el sofá viendo el partido. Al tenía una cerveza abierta para mí y me senté y la bebí y fumé un cigarrillo. Y eso fue todo.
Me levanté y dije que me iba. Los dos dijeron: "Adiós, que te vaya bien", y Al me dijo que les hiciese una visita de vez en cuando. Entonces me encontré fuera del apartamento, ya en la calle, y luego en el coche, alejándome de allí. Y eso fue todo.
—¿Y no fuiste a la policía? —preguntó el camarero.
—Bueno, sabes, Cari, es complicado..., en realidad, fue como si me adoptasen en la familia. Fueron sinceros conmigo, no quisieron ocultarme nada.
—Pues, tal como yo lo veo, eres cómplice de un asesinato.
—Mira, Cari, lo que yo pensé fue que esa gente, en realidad, no me acababa de parecer mala gente. He conocido gente que me cae muchísimo peor y a la que detesto muchísimo más, que nunca ha matado a nadie. No sé, en realidad, es desconcertante. Incluso pienso en aquel tipo del congelador como si fuera una especie de gran conejo congelado...
El camarero sacó la Luger de debajo de la barra y apuntó a Mel con ella.
—Está bien —dijo—, vas a quedarte ahí congelado mientras llamo a la policía.
—Mira, Cari..., tú no tienes por qué decidir en este asunto.
—¿Cómo que no? ¡Soy un ciudadano! No puedo permitir que gilipollas como tú y tipos como tus amigos anden por ahí congelando gente. ¡El próximo podría ser yo!
—¡Escucha, Cari, escúchame! Óyeme lo que te digo...
—¡Está bien, adelante!
—Es un cuento.
—¿Quieres decir que lo que me contaste es mentira?
—Sí, era un cuento. Una broma, hombre. Te lié. Ahora, guarda esa pistola y vamos a tomarnos un whisky cada uno.
—Lo que me contaste no era mentira.
—Te he dicho que sí.
—No, no era mentira... Diste demasiados detalles. Nadie cuenta una mentira así. No era una broma, no. Nadie gasta esas bromas.
—Te aseguro que es mentira, Cari.
—No, no puedo creerte.
Cari se inclinó hacia la izquierda para arrastrarse hasta el teléfono. El teléfono estaba allí, sobre la barra. Cuando Cari se inclinó hacia la izquierda, Mel agarró la botella de cerveza y le atizó con ella en la cara. Cari soltó la pistola y se llevó la mano a la cara y Mel saltó sobre la barra y volvió a atizarle (ahora detrás de una oreja) y Cari se desplomó. Mel cogió la Luger, apuntó cuidadosamente, apretó el gatillo una vez, luego metió el arma en una bolsa de papel marrón, saltó la barra, enfiló hacia la entrada y salió al Boulevard. El indicador del parquímetro de junto a su coche ya estaba en rojo. Subió al coche y se alejó del lugar.
¿HA LEÍDO A PIRANDELLO?
Mi novia me había sugerido que me fuese de su casa, una casa muy grande, bonita y cómoda, con un patio trasero de una manzana de largo, cañerías que goteaban y ranas y grillos y gatos. En fin, salí de allí, tenía que irme, como sale uno de tales situaciones: con honor, valor y esperanza. Puse un anuncio en un periódico underground: «Escritor necesita habitación donde se dé al ruido de una máquina de escribir mejor acogida que a las risas de fondo de "I Love Lucky". Llego a cien dólares mensuales. Intimidad imprescindible.»
Tenía un mes para trasladarme, mientras mi chica estaba en Colorado en su reunión anual con la familia. Me tumbé en la cama a esperar que sonara el teléfono. Por fin sonó. Era un tipo que quería que me encargase de cuidar a sus tres hijos siempre que el «ansia creadora» se apoderara de él o de su esposa. Habitación y manutención gratuitas, yo podría escribir siempre que el ansia creadora no se apoderase de ellos. Le dije que me lo pensaría. Al cabo de dos horas el teléfono volvió a sonar: «¿Sí?», preguntó el tipo. «No», dije. «Sí —dijo él—. ¿Conoce a una mujer embarazada en apuros?» Le dije que intentaría buscarle una y colgué.
Al día siguiente, volvió a sonar el teléfono. «He leído su anuncio. —Era una mujer—. Yo enseño yoga.» «¿Ah sí?» «Sí, ejercicios y meditación.» «¿Ah sí?» «¿Es usted escritor?» «Sí.» «¿Sobre qué escribe?» «Oh, Dios mío, no sé. Aunque suene muy mal; sobre la vida..., supongo.» «Eso no suena mal. ¿Incluye esto sexo?» «¿No lo incluye la vida?» «A veces sí. A veces no.» «Ya.» «¿Cómo se llama usted?» «Henry Chinaski.» «¿Ha publicado algo?» «Sí.» «Bueno, tengo una habitación grande que puedo dejarle por cien dólares. Con entrada independiente.» «Parece interesante.» «¿Ha leído usted a Pirandello?» «Sí.» «¿Ha leído a Swinburne?» «Todo el mundo lo ha leído.» «¿Y a Hermán Hesse?» «Sí, pero no soy homosexual.» «¿Odia usted a los homosexuales?» «No, pero no les amo.» «¿Y los negros qué?» «¿Y los negros qué?» «¿Qué piensa usted de ellos?» «Están muy bien.» «¿Tiene usted prejuicios?» «Todo el mundo los tiene.» «¿Qué idea se hace de Dios?» «Pelo blanco, barba rizada, sin pene.» «¿Qué piensa usted del amor?» «No pienso.» «Es usted un listillo. Mire, le daré mi dirección. Venga a verme.»
Apunté la dirección y estuve descansando un par de días más, viendo los seriales por la mañana y los telefilmes de espías y los combates de boxeo por la noche. Volvió a sonar el teléfono. Era la dama.
«No vino usted.» «Es que he estado liado.» «¿Está usted enamorado?» «Sí, estoy escribiendo mi nueva novela.» «¿Mucho sexo?» «A veces.» «¿Es usted un buen amante?» «Casi todos los hombres creen serlo. Yo probablemente sea bueno, pero no excepcional.» «¿Le gusta comer coñitos?» «Sí.» «Está bien.» «¿Está aún disponible su habitación?» «Sí, la habitación grande. ¿Les hace realmente eso a las mujeres?» «Sí, demonios. Pero hoy en día todo el mundo lo hace. Estamos en 1982 y tengo 62 años. Puede usted conseguir un hombre treinta años más joven que se lo haga igual. Y puede que mejor.» «No lo crea.»
Fui hasta la nevera, cogí una cerveza y un cigarrillo. Cuando volví a coger el teléfono, ella seguía allí.
—¿Cómo se llama? —pregunté.
Me dijo un nombre fantástico, que olvidé en seguida.
—He estado leyendo cosas suyas —dijo—. Es usted un escritor con fuerza. Tiene usted mucha mierda dentro. Pero ha descubierto el medio de estimular las emociones de la gente.
—Tiene usted razón. No soy grande, pero soy diferente.
—¿Cómo les hace eso a las mujeres?
—Bueno, un momento...
—No, dígamelo.
—Bueno, es un arte.
—Sí que lo es, sí. ¿Cómo empieza usted?
—Un roce leve.
—Por supuesto, claro. Pero luego, después de empezar...
—Sí, bueno, hay técnicas...
—¿Qué técnicas?
—El primer toque, normalmente, adormece la sensibilidad en la zona, de modo que no puedes repetirlo con la misma eficacia.
—¿Qué diablos quiere decir?
—Usted lo sabe bien.
—Está usted poniéndome caliente.
—Es una observación clínica.
—Es una observación sexual. Está usted poniéndome caliente.
—No sé qué más decir.
—¿Qué es lo que ha de hacer un hombre después?
—Hay que dejar que sea el placer el que guíe la exploración. Siempre es distinto.
—¿Qué quiere decir?
—Quiero decir que a veces es un poco grosero, a veces tierno, según lo que sienta.
—Siga, siga.
—Bueno, todo acaba en el clítoris.
—Diga otra vez esa palabra.
—¿Qué?
—Clitoris.
—Clitoris. Clitoris. Clitoris...
—¿Lo chupa usted? ¿Lo mordisquea?
—Por supuesto.
—Está usted poniéndome caliente.
—Perdone.
—Puede usted contar con ese cuarto. ¿Le gusta la intimidad?
—Ya se lo dije.
—Hábleme de mi clítoris.
—Todos los clítoris son diferentes.
—No hay intimidad aquí, de momento. Están construyendo un muro de contención. Pero habrán acabado en un par de días. Le gustará esto.
Anoté la dirección otra vez, colgué y me fui a la cama. Sonó el teléfono. Me levanté, lo descolgué y me volví a la cama con él.
—¿Qué quiere decir con lo de que todos los clítoris son diferentes?
—Quiero decir que son diferentes en tamaño y en su reacción a los estímulos.
—¿Se ha encontrado con alguno que no haya podido estimular?
—Aún no.
—Escuche, ¿por qué no viene a verme ahora mismo?
—Verá, mi coche es un trasto viejo. No podría subir por el cañón.
—Coja la autopista y pare en el aparcamiento que hay en el desvío de Hidden Hills. Nos encontraremos allí.
—Vale.
Colgué, me vestí y cogí el coche. Fui por la autopista hasta el desvío de Hidden Hills, busqué el aparcamiento y me quedé sentado en el coche esperando. Al cabo de diez minutos, llegó una señora gorda vestida de verde. Llevaba un cadillac blanco del 82. Tenía todos los dientes delanteros con fundas.
—¿Es usted el del teléfono? —preguntó.
—Yo soy.
—Dios santo. No parece usted tan ardiente.
—Usted tampoco parece tan ardiente.
—Bueno, vamos.
Salí de mi coche y subí al suyo. Su vestido era muy corto. Sobre el gordo muslo más próximo a mí tenía un pequeño tatuaje que parecía un recadero de pie sobre un perro.
—No le pago nada, eh —dijo ella.
—De acuerdo.
—No parece usted escritor.
—Favor que me hace.
—En realidad, no parece usted un tipo que pueda hacer nada...
—Hay muchas cosas que no puedo hacer.
—Pero, desde luego, sabe hablar por teléfono. Yo estaba masturbándome. ¿Estaba usted masturbándose?
—No.
Seguimos en silencio. Me quedaban dos cigarrillos y los fumé los dos. Luego, encendí la radio y escuché música. Su casa tenía una entrada de coches larga y en curva, y las puertas del garaje se abrieron automáticamente cuando nos acercamos. Ella se desabrochó el cinturón del asiento y luego, de pronto, me rodeó con sus brazos. La boca de aquella mujer parecía una botella de tinta china roja abierta. Brotó la lengua. Nos recostamos en el asiento trabados así. Luego, el asunto terminó y salimos del coche.
—Vamos —dijo ella.
La seguí por un sendero bordeado de rosales.
—No voy a pagarle nada —dijo ella—. Ni un céntimo.
—No se preocupe —dije yo.
Sacó la llave del bolso, abrió la puerta y la seguí al interior de la casa.
GOLPES EN EL VACIO
Meg y Tony llevaron a la mujer de Tony al aeropuerto. En cuanto Dolly estuvo a bordo, fueron al bar del aeropuerto a tomar algo. Meg pidió un whisky con soda. Tony con agua.
—Tu mujer confía en ti —dijo Meg.
—Sí —dijo Tony.
—Me pregunto si yo puedo confiar en ti.
—¿No te gustaría echar un polvo?
—Esa no es la cuestión.
—¿Cuál es la cuestión?
—La cuestión es que Dolly y yo somos amigas.
—Nosotros podemos ser amigos.
—De esa manera no.
—Tienes que ser moderna. Estamos en la edad moderna. La gente se divierte. Se desinhibe. Joden de mil modos. Se tiran perros, niños, pollos, peces...
—A mí me gusta escoger. Tengo que sentirme interesada.
—No seas pueblerina. Sentir interés está pasado de moda. Si sigues por ese rollo mucho tiempo, cuando te des cuenta, acabarás creyendo en el amor.
—¿Y qué? ¿Qué tiene el amor de malo, Tony?
—El amor es una forma de prejuicio. Amamos lo que necesitamos, amamos lo que nos hace sentirnos bien, amamos lo que es conveniente. ¿Cómo puedes decir que amas a una persona
cuando hay diez mil personas en el mundo a las que amarías más si llegases a conocerlas? Pero nunca las conoceremos.
—Sí, de acuerdo, pero hay que hacer todo lo posible.
—Concedido. Pero hay que tener en cuenta, de todos modos, que el amor sólo es consecuencia de un encuentro al azar. La mayoría de la gente le da demasiada importancia. Sobre esta base, un buen polvo es algo de lo que no hay por qué burlarse.
—Pero también es el resultado de un encuentro al azar.
—Tienes toda la razón del mundo. Acaba de beberte eso, anda. Tomaremos otro.
—Ya te veo venir, Tony; pero no te hagas ilusiones, que no resultará.
—Bueno —dijo Tony, haciendo una seña al camarero—. Tampoco voy a perder el sueño por ello...
Era un sábado por la noche. Volvieron al apartamento de Tony y pusieron la tele. No había mucho que ver. Bebieron Tuborg y hablaron de la calidad del sonido del aparato.
—¿Sabes el de los caballos que eran demasiado listos para apostar por las personas? —preguntó Tony.
—No.
—Bueno, es un dicho, sabes. No te lo vas a creer, pero tuve un sueño la otra noche... Estaba en los establos y venía un caballo por mí y me daba una sesión de entrenamiento. Un mono me tenía echados brazos y piernas alrededor del cuello y olía a vino barato. Eran las seis de la mañana y soplaba el viento frío de las montañas de San Gabriel. Aún más, había niebla. Me hicieron recorrer más de medio kilómetro al paso. Luego una carrera rápida, de treinta minutos y me devolvieron al establo. Entró un caballo y me dio dos huevos duros, pomelos, tostadas y leche. Luego había una carrera. Las gradas estaban llenas de caballos. Parecía sábado. Yo participaba en la quinta carrera. Llegué el primero y pagaron 32,40 dólares. Todo un sueño, ¿verdad?
—Te diré —dijo Meg.
Cruzó las piernas. Llevaba minifalda, pero no medias. Las
botas le cubrían las pantorrillas. Podía ver sus muslos desnudos y plenos.
—Todo un sueño.
Meg tenía treinta años. El carmín brillaba desmayadamente en sus labios. Era morena, cabello largo y negrísimo. No llevaba maquillaje ni perfume. Ni llevaba las uñas pintadas. Había nacido en el norte de Maine. Cuarenta y ocho kilos.
Tony se levantó a por otras dos cervezas. Cuando volvió, Meg dijo:
—Un sueño raro, pero muchos sueños lo son. Lo que te causa asombro es que sucedan cosas extrañas en la vida...
—¿Por ejemplo?
—Lo de mi hermano Damián. Siempre andaba leyendo libros... misticismo, yoga, toda esa mierda. Entrabas en una habitación y allí estaba él cabeza abajo en pantalones cortos, como si nada. Hizo incluso un par de viajes a Oriente... la India, no sé qué otros sitios... Volvió con la cara chupada y medio loco. No pesaba más de treinta kilos. Pero siguió en la cosa. Luego, va y conoce a aquel tipo, Ram Da Beetle o algo parecido. Ese tipo tenía una tienda de campaña grande cerca de San Diego y cobraba a aquellos mamones 175 ólares por un seminario de cinco días. Tenía la tienda instalada en un acantilado sobre el mar. La mujer con la que se acostaba el Beetle era la dueña del terreno y le dejaba usarlo. Damion dice que Ram Da Beetle le proporcionó la revelación final que necesitaba. Y menudo susto. Yo vivía en aquel apartamento pequeño de Detroit y va él y aparece de repente y me dio un susto...
Tony estaba mirándole las piernas. Dijo:
—¿Un susto? ¿Qué susto?
—Bueno, en fin, verle aparecer así... —Meg cogió su Tuborg.
—Fue a visitarte.
—Bueno, podría decirse así. Pero déjame que lo exprese de modo más sencillo: Damián es capaz de desmaterializar su cuerpo.
—¿Puede hacerlo? ¿Y qué pasa cuando lo hace?
—Que puede aparecer en cualquier otro sitio.
—¿Así por las buenas?
—Así por las buenas.
—¿Distancias largas?
—Pudo ir de la India a Detroit, hasta mi apartamento de Detroit.
—¿Y cuánto tardó?
—No sé. Unos diez segundos, quizá.
—Diez segundos..., vaya, vaya.
Estaban allí sentados, mirándose. Meg en el sofá, y Tony enfrente.
—Escucha, Meg, me vuelves loco. Mi mujer nunca se enteraría.
—No, Tony, no.
—¿Dónde está ahora tu hermano?
—Cogió un apartamento en Detroit. Trabaja en una fábrica de zapatos.
—Oye, ¿y por qué no se mete en la bóveda de un banco, coge el dinero y se larga? Podría aprovechar sus dotes. ¿Para qué trabajar en una fábrica de calzado?
—Dice que esas dotes no pueden utilizarse para fines malos.
—Comprendo. Escucha, Meg, dejemos a tu hermano.
Tony se levantó y se sentó en el sofá junto a Meg.
—¿Sabes, Meg?, lo que es malo y lo que nos han enseñado que es malo, pueden ser cosas muy distintas. La sociedad nos enseña que ciertas cosas son malas para mantenernos sometidos.
—¿Robar bancos, por ejemplo?
—Como joder sin utilizar los canales prescritos.
Tony agarró a Meg y la besó. Ella no se opuso. La besó otra vez. Ella deslizó la lengua en la boca de Tony.
—Sigo pensando que no deberíamos hacerlo, Tony.
—Besas como si lo quisieras.
—Hace meses que no estoy con un hombre, Tony. Me cuesta mucho trabajo resistirme, pero Dolly y yo somos amigas. Me fastidia hacerle esto.
—No se lo harás a ella. Me lo harás a mí,
—Ya sabes lo que quiero decir.
Tony la besó de nuevo, esta vez fue un beso largo, pleno. Sus cuerpos se apretaron.
—Vamos al dormitorio, Meg.
Ella le siguió. Tony empezó a desvestirse, tirando la ropa en una silla. Meg entró en el cuarto de baño, que quedaba al lado. Se sentó y se puso a orinar con la puerta abierta.
—No quiero quedar embarazada y no tomo la pildora.
—No te preocupes.
—¿Cómo que no me preocupe?
—Tengo los conductos cortados.
—Todos decís lo mismo.
—Es verdad, me los cortaron.
Meg se levantó y tiró de la cadena.
—¿Y si alguna vez quieres tener un hijo?
—Yo nunca quiero tener un niño.
—Me parece horrible que un hombre se corte los conductos.
—Vamos, Meg, por amor de Dios, deja de moralizar y ven a la cama.
Meg entró desnuda en el dormitorio.
—En serio, Tony, me parece una especie de crimen contra la naturaleza.
—¿Y qué me dices del aborto? ¿También es un crimen contra la naturaleza?
—Por supuesto. Es un asesinato.
—¿Y los condones? ¿Y la masturbación?
—Oh, Tony, qué cosas dices, no es lo mismo.
—Ven a la cama antes de que nos muramos de viejos.
Meg se echó en la cama y Tony la abrazó.
—Ah, qué agradable es tocarte. Es como goma rellena de aire...
—¿De dónde has sacado eso, Tony? Dolly nunca me habló de tu chisme... ¡Es inmenso!
—¿Por qué habría de hablarte de eso?
—Tienes razón. ¡Méteme ese condenado chisme en seguida!
—¡Un momento, aguarda un momento!
—¡Vamos, lo quiero!
—¿Y Dolly? ¿Crees que está bien hacerle esto?
—¡Estará lamentándose por su madre moribunda! ¡A ella no le hace ninguna falta! ¡A mí sí!
—¡Está bien, está bien!
Tony la montó y la penetró.
—¡Eso es, Tony! ¡Ahora muévelo, muévelo!
Tony lo movió. Lo movió despacio y firme, como si fuese el brazo de una bomba de gasolina. Flub, flub, flub, flub.
—¡Oh, so cabrón! ¡Oh, Dios mío, hijo de puta!
—¡Ya está bien, Meg! ¡Sal de esa cama! ¡Estás cometiendo un delito contra la decencia y la confianza depositada en ti!
Tony sintió una mano en el hombro y luego sintió que le echaban a un lado. Se volvió y alzó la vista. Había allí un hombre, de pie, con un niqui verde de manga corta y vaqueros.
—Oye, tú —dijo Tony—, ¿qué diablos haces en mi casa?
—¡Es Damián! —dijo Meg.
—¡Vístete, hermanita! ¡La vergüenza aún irradia de tu cuerpo!
—Oye, hijo de puta —dijo Tony desde la cama.
Meg ya estaba en el cuarto de baño, vistiéndose.
—¡Lo siento, Damián, lo siento muchísimo!
—Veo que llegué de Detroit justo a tiempo —dijo Damián—. Unos minutos más y habría sido demasiado tarde.
—Diez segundos más —dijo Tony.
—Tú podrías vestirte también, amigo —dijo Damion, mirando a Tony.
—Oye, cabrón —dijo Tony—, da la casualidad de que yo vivo aquí. No sé quién te dejó entrar. Pero creo que si quiero estar aquí en pelotas tengo todo el derecho.
—De prisa, Meg —dijo Damián—, te sacaré de este nido de pecado.
—Escucha, so cabrón —dijo Tony, levantándose y poniéndose los calzoncillos—. Tu hermana lo quería y yo lo quería y eso son dos votos contra uno.
—Bah, bah —dijo Damián.
—Nada de bah bah —dijo Tony—. Ella estaba a punto de correrse y yo estaba a punto de correrme y tú irrumpes aquí y obstaculizas una honrada decisión democrática, interrumpiendo un buen polvo a la antigua.
—Recoge tus cosas, Meg. Voy a llevarte ahora mismo a casa.
—¡Sí, Damián!
—¡Voy a destrozarte, jodepolvos!
—Domínate, por favor. Odio la violencia.
Tony se lanzó hacia él. Damián desapareció.
—Estoy aquí, Tony. —Damiánn estaba de pie junto a la puerta del cuarto de baño.
Tony se lanzó a por él. Desapareció otra vez.
—Estoy aquí, Tony. —Damián estaba de pie encima de la cama, con zapatos y todo.
Tony cruzó corriendo la habitación, dio un salto, no encontró nada, voló sobre la cama y cayó al suelo del otro lado. Se incorporó y miró a su alrededor.
—¡Damián! Damián, gilipollas, superman de fábrica de zapatos, ¿dónde estás? ¡Ven aquí, Damián! ¡Vamos, ven, Damián!
Tony sintió el golpe en la nuca. Vio un relampagueo rojizo y el rumor desvaído de un toque de trompetas. Luego, cayó de bruces en la alfombra.
Fue el teléfono lo que le hizo recobrar el conocimiento al cabo de un rato. Logró llegar hasta la mesita de noche, donde estaba el teléfono. Lo descolgó y se derrumbó en la cama.
—¿Tony?
—¿Sí?
—¿Eres Tony?
—Sí.
—Soy Dolly.
—Hola, Dolly. ¿Qué me cuentas, Dolly?
—No te hagas el gracioso, Tony. Mamá murió.
—¿Mamá?
—Sí, mi madre. Esta noche.
—Lo siento.
—Me quedaré al funeral. Volveré después del funeral.
Tony colgó. Vio en el suelo el periódico de la mañana. Lo cogió y se tumbó en la cama. Aún seguía la guerra en las Malvinas. Ambos bandos se acusaban de violar esto y aquello y lo de más allá. Aún seguían las hostilidades. ¿Es que no iba a acabar nunca aquella maldita guerra?
Tony se levantó y fue a la cocina. Encontró un poco de salami e hígado embuchado en la nevera. Se hizo un bocadillo de salami e hígado embuchado, con mostaza picante, salsa, cebolla y tomate. Vio que quedaba una botella de Tuborg. Bebió la Tuborg y comió el bocadillo de hígado y salami en la mesa de la cocina. Luego, encendió un cigarrillo y se quedó allí sentado, pensando. Bueno, a lo mejor la vieja dejó algo de dinero. Estaría bien. Estaría muy bien. Uno se merecía un poco de suerte después de una noche tan mala como aquélla.
UNA MADRE
La madre de Eddie tenía los dientes saltones; yo también. Y recuerdo una vez que subíamos juntos la cuesta hacia la tienda y ella dijo: «Henry, los dos necesitamos una ortodoncia. ¡Tenemos una dentadura horrible!» Yo subía la cuesta con ella, orgullosísimo. Ella llevaba un vestido amarillo muy ceñido, de flores, y tacones altos y se movía la mar de ondulante, y los tacones hacían die, die, die en la acera y yo pensaba: voy con la madre de Eddie y ella va conmigo y subimos juntos la cuesta. No hubo más que eso; yo entré en la tienda a comprar una barra de pan para mis padres y ella compró sus cosas. No hubo más, eso fue todo.
Me gustaba ir a casa de Eddie. Su madre estaba siempre allí sentada en una butaca con un vaso en la mano, las piernas cruzadas, muy levantadas, podía verle dónde terminaban las medias y empezaba la piel desnuda. Me gustaba la madre de Eddie, era una auténtica señora. Cuando yo entraba, me decía: «¡Hola, Henry!», y sonreía y no se bajaba la falda. El padre de Eddie también me decía hola. Era un tipo grande y estaba allí sentado, también con un vaso en la mano. No era fácil encontrar trabajo en 1933; y, además, el padre de Eddie no podía trabajar. Había sido aviador en la Primera Guerra Mundial y le habían derribado. Tenía alambres en los brazos en vez de huesos, así que se pasaba la vida allí sentado, bebiendo con la madre de Eddie. Siempre estaba oscuro allí, en la sala donde se pasaban el día bebiendo. Pero la madre de Eddie se reía en todo momento.
Eddie y yo hacíamos aviones, los hacíamos con tablillas de madera barata. No volaban, los movíamos por el aire con las manos. Eddie tenía un Spad y yo tenía un Fokker. Habíamos visto Angeles del infierno, de Jean Harlow. A mí, Jean Harlow me parecía mucho menos sexy que la madre de Eddie. Por supuesto, no le hablaba a Eddie de su madre. Luego me di cuenta de que Eugene empezaba a rondarnos. Eugene era otro chaval que tenía un Spad, pero yo podía hablar con él de la madre de Eddie. Cuando teníamos oportunidad, hacíamos combates muy buenos, dos Spad contra un Fokker. Yo lo hacía lo mejor que podía, pero normalmente me derribaban. Siempre que me veía en un apuro, hacía una Immelman. Leíamos las antiguas revistas de aviación, la mejor era flying Aces. Yo escribí incluso algunas cartas al director, y él me contestó. La vuelta Immelman, me escribió, era casi imposible. Se sometía a las alas a una presión demasiado grande. Pero yo a veces tenía que utilizarla, sobre todo cuando me ametrallaban por la cola. Normalmente se me rompían las alas y tenía que saltar en paracaídas.
Cuando Eddie no estaba, hablábamos de su madre.
—¡Dios, qué piernas!
—Y no le importa enseñarlas.
—Cuidado, que viene Eddie.
Eddie no tenía ni idea de que hablábamos en ese plan de su madre. A mí me daba un poco de vergüenza, pero no podía evitarlo. Desde luego, no quería que él pensase en mi madre de la misma manera. Claro que mi madre no era así. Ninguna otra madre era así. Quizá tuviesen algo que ver con el asunto aquellos dientes saltones. Quiero decir que mirabas y veías aquellos dientes de conejo que estaban un poco amarillos y luego bajabas la vista y veías aquellas piernas cruzadas muy alto, con un pie balanceándose. Sí, yo también tenía los dientes saltones.
En fin, el caso es que Eugene y yo seguíamos yendo por allí y haciendo combates, y yo hacía mis Immelmans y se me rompían las alas. Pero teníamos otro juego y Eddie también jugaba.
Hacíamos vuelos acrobáticos y carreras. Salíamos y corríamos grandes riesgos, pero lo cierto es que siempre volvíamos sanos y salvos. Y, con frecuencia, aterrizábamos en el jardín de casa. Todos teníamos una casa y teníamos una mujer, y nuestras mujeres estaban esperándonos. Explicábamos cómo iban vestidas nuestras mujeres. No llevaban mucha ropa encima. La de Eugene era la que menos llevaba. En realidad, llevaba un vestido con un gran agujero en la parte delantera. Y salía así vestida a esperar a Eugene a la puerta. Mi mujer no era tan atrevida, pero tampoco llevaba mucha ropa. Todos hacíamos el amor continuamente. Hacíamos el amor a nuestras mujeres sin parar. Nunca tenían bastante. Mientras nosotros estábamos fuera haciendo acrobacias y carreras y arriesgando la vida, ellas se quedaban en casa esperándonos y esperándonos. Y nos amaban sólo a nosotros, no querían a ningún otro. A veces, procurábamos olvidarnos de ellas y volver a los combates. Y así pasábamos casi todas las tardes. El padre y la madre de Eddie estaban allí dentro bebiendo, y de vez en cuando oíamos la risa de la madre de Eddie.
Un día, Eugene y yo fuimos a casa de Eddie y le llamamos, pero no salía.
—¡Eh, Eddie, qué pasa, hombre, sal!
Eddie no salía.
—Ahí dentro pasa algo —dijo Eugene—. Yo sé que ahí dentro pasa algo malo.
—A lo mejor han asesinado a alguien.
—Lo mejor sería que entrásemos.
—¿Crees que deberíamos?
—Sería lo mejor.
La puerta de rejilla se abrió y entramos. Estaba oscuro, como siempre. De pronto, oímos una sola palabra:
—¡Mierda!
La madre de Eddie estaba tumbada en la cama del dormitorio. Estaba borracha. Tenía las piernas alzadas y el vestido subido. Eugene me cogió del brazo.
—¡Dios mío, mira eso!
Era magnífico, Dios santo, sí, era magnífico; pero yo sentía demasiado miedo para apreciarlo. ¿Y si llegaba alguien y nos encontraba allí mirando? Tenía el vestido subido y estaba borracha, con aquellos muslos al aire, y casi podías verle las bragas.
—¡Eugene, oye, vámonos de aquí!
—No, vamos a mirar. Yo quiero verla. ¡Mira todo lo que enseña!
Recordé una vez que hice auto-stop y me recogió una mujer. Llevaba la falda subida hasta la cintura. Bueno, casi hasta la cintura. Yo aparté la vista, volví a mirar, y me dio miedo. Ella me hablaba como si nada mientras yo miraba por el parabrisas y contestaba a sus preguntas. «¿Adonde vas?» «Bonito día, ¿eh?» Pero yo estaba muy asustado. No sabía qué hacer, pero temía que si hacía algo habría problemas. Que se pondría a gritar, o llamaría a la policía. Así que, de vez en cuando, miraba de reojo y luego apartaba la vista. Por fin me dejó bajarme.
También la madre de Eddie me daba miedo.
—Oye, Eugene, me largo.
—Está borracha; ni siquiera se da cuenta de que estamos aquí.
—El muy hijo de puta se largó —dijo ella desde la cama—. Se largó y se llevó al chaval, a mi hijo...
—Está hablando —dije.
—Está como una cuba —dijo Eugene—. No se da cuenta de nada.
Avanzó hacia la cama.
—Ahora vas a ver.
Le cogió la falda y se la subió aún más. Se la subió para que yo pudiera verle las bragas. Eran de color rosa.
—¡Eugene, yo me voy!
—¡Gallina!
Eugene se quedó allí mirándole los muslos y las bragas. Se quedó allí mucho rato. Luego, sacó el pene. Yo oía sollozar a la madre de Eddie. Se movió en la cama. Sólo un poco. Eugene se acercó más. Luego, le rozó el muslo con la punta del pene. Ella sollozó otra vez. Entonces, Eugene se corrió. Le echó el esperma por todo el muslo y parecía tener mucho. Vi los chorretones bajándole pierna abajo. La madre de Eddie dijo entonces: «¡Mierda!» Y se incorporó de repente en la cama. Eugene salió corriendo delante de mí hacia la puerta. Yo me volví y también salí corriendo. Eugene tropezó con la nevera en la cocina, rebotó y salió de, un salto por la puerta. Yo la seguí y seguimos corriendo calle abajo. No paramos hasta mi casa. Seguimos corriendo por la entrada de coches y entramos en el garaje corriendo y cerramos las puertas.
—¿Crees qué nos vio? —pregunté.
—No sé. Me corrí encima de las bragas rosa.
—Estás loco. ¿Por qué lo hiciste?
—Porque me puse muy caliente. No pude evitarlo. No podía dominarme.
—Iremos a la cárcel.
—Tú no hiciste nada. Fui yo quien le roció la pierna.
—Yo estaba mirando.
—Oye, mira —dijo Eugene—, creo que lo mejor es que me vaya a casa.
—Está bien, vamos.
Le vi tomar el sendero de coches y luego cruzar la calle hacia su casa. Salí del garaje. Entré por la puerta de atrás y me fui a mi cuarto. Me quedé allí sentado esperando. No había nadie en casa. Fui al cuarto de baño y me encerré y pensé en la madre de Eddie, allí, tumbada en la cama. Sólo que me imaginaba que le quitaba aquellas bragas color rosa y se la metía. Y que a ella le gustaba...
Esperé el resto de la tarde y esperé durante la cena a que pasara algo, pero nada pasó. Después de cenar, me fui a mi cuarto, me senté y esperé. Luego, llegó la hora de acostarse y me metí en la cama y esperé. Oí roncar a mi padre en la otra habitación y seguí esperando. Al final, me dormí.
Al día siguiente, era sábado y vi a Eugene en el jardín de su casa con una escopeta de perdigones. Tenía delante de casa dos palmeras grandes y estaba disparando a los gorriones que anidaban en ellas. Ya había conseguido darle a dos. Tenían tres gatos, y cada vez que caía a la yerba uno de los gorriones, aleteando, uno de los gatos se lanzaba sobre él y se lo llevaba.
—No ha pasado nada —le dije a Eugene.
—Si no ha pasado nada todavía, ya no pasará —dijo él—. Debía de haberle pegado un polvo. Ahora siento no haberlo hecho.
Le dio a otro gorrión, que cayó, y un gato gris muy gordo de ojos amarilloverdosos lo cogió y se lo llevó tras el seto. Yo volví a mi casa, cruzando la calle. Mi padre aguardaba en el porche de entrada. Parecía furioso.
—¡Oye, quiero verte trabajar segando el césped! ¡Ahora mismo!
Fui al garaje y saqué la segadora. Primero segué el sendero de coches y luego salí al pradillo de entrada. La segadora estaba rígida y vieja y costaba mucho trabajo segar con ella. Mi viejo estaba allí, mirándome furioso, observándome, mientras yo arrastraba la segadora entre la yerba enmarañada.
ESA PENA DE ESCORIA
El poeta Víctor Valoff no era un gran poeta. Tenía reputación local, les gustaba a las señoras y su mujer le mantenía. Siempre estaba dando lecturas en las librerías locales y a menudo se le oía en la radio estatal. Leía con voz sonora y espectacular, pero el tono nunca variaba. Víctor siempre estaba en trance. Supongo que era eso lo que atraía a las damas. Algunos de sus versos, por separado, parecían tener alma, pero si los considerabas todos como un conjunto, te dabas cuenta de que Víctor nunca decía nada, aunque lo dijera a gritos.
Pero Vicki, como la mayoría de las señoras, se dejaba deslumbrar fácilmente por los cretinos e insistió en ir a una lectura de Valoff. Era un viernes por la noche y hacía bastante calor en la librería feminista-lesbiana-revolucionaria. No cobraban entrada. Valoff leía gratis. Y además habría una exposición de ilustraciones suyas después de la lectura. Sus ilustraciones eran muy modernas. Un toque o dos, normalmente en rojo, y un pequeño epigrama en un color que hiciese contraste. Las muestras de su sabiduría eran de este calibre: Me afecta mucho el cielo verde, lloro azul, azur, azul, azur, azul...
Valoff era inteligente. Sabía que azul podía nombrarse de dos modos.
Había por allí fotos de Tim Leary. Carteles de PROCESEMOS A REAGAN. A mí me dejaban indiferente los carteles de PROCESEMOS A REAGAN. Valoff se levantó y caminó hasta el podium, con media botella de cerveza en la mano.
—Mira —dijo Vicki—, mira qué cara. ¡Cómo tiene que haber sufrido!
—Sí —dije—, y ahora me toca a mí sufrir.
Valoff tenía un rostro bastante interesante..., comparado con la mayoría de los poetas. Pero, comparado con la mayoría de los poetas, casi todo el mundo lo tiene.
Victor Valoff comenzó:
«Al este del Suez de mi corazón
comienza un zumbar zumbar zumbar
silencio sombrío, sombra silenciosa
y de pronto llega el verano
viene directamente como un
defensa driblando hasta llegar a la meta
de mi corazón.»
Víctor gritó el último verso y, mientras lo hacía, alguien cerca de mí dijo: «¡Maravilloso!» Era una poetisa feminista local que se había cansado de los negros y se tiraba a un doberman en su dormitorio. Era pelirroja, con trenzas, ojos apagados, y tocaba la mandolina mientras leía su obra. Casi toda su obra se refería a algo relacionado con la huella de un bebé muerto en la arena. Estaba casada con un médico que no se dejaba ver (al menos tenía el buen sentido de no asistir a lecturas de poesía). Este doctor le pasaba una cantidad generosa para subvencionar su poesía y alimentar al doberman.
Valoff continuó:
«Dique y duque y día derivado
fermentan tras mi frente
del modo más implacable
oh sí, del modo más implacable.
Avanzo dando tumbos a través de la luz y las tinieblas...»
—En eso le doy la razón, mira —le dije a Vicki. —Cállate, por favor —contestó.
«Con un millar de pistolas y un millar de esperanzas irrumpo en el porche de mi mente para asesinar a un millar de papas.»
Busqué mi mediana de cerveza, la destapé y bebí un buen trago.
—Oye —dijo Vicki—, siempre te emborrachas durante las lecturas. ¿Es que no puedes dominarte, hombre?
—Me emborracho con mis propias lecturas —dije—. Tampoco puedo soportar mi obra.
—Caridad engomada —continuaba Valoff—, eso es lo que somos, caridad engomada engomada engomada engomada caridad...
—Ahora dirá algo de un cuervo —dije.
—Engomada caridad —continuó Valoff— y el cuervo para siempre...
Se me escapó la risa. Valoff la reconoció. Me miró.
—Señoras y señores —dijo—, esta noche tenemos entre nosotros al poeta Henry Chinaski.
Se oyeron bisbiseos. Me conocían. «¡Cerdo sexista!» «¡Borracho!» «¡Hijo de puta!»
Eché otro trago.
—Continúa, por favor, Victor —dije.
Continuó.
«... condicionada bajo la joroba del valor
el sintético rectángulo inminente y trivial
no es más que un gene en Genova
un cuadrúpleto Quetzalcoatl
y la china llora llora agridulce y bárbara
en su manguito.»
—Es maravilloso —dijo Vicki—, pero ¿de qué está hablando?
—Habla de amorrarse al pilón.
—Ya me parecía a mí. Es un hombre maravilloso.
—Espero que se amorre al pilón mejor que escribe.
«Pena, Dios santo, pena mía,
esa pena de escoria,
barras y estrellas de pena,
cataratas de pena,
mareas de pena,
pena a destajo
por todas partes...»
—«Esa pena de escoria» —dije—. Me gusta eso. —¿Ha dejado ya de hablar de amorrarse al pilón? —Sí, ahora dice que no se encuentra bien.
«... una docena de panadería, primo de un primo
admite la estrectomicina
y, propicio, devora mi
gonfalón.
Sueño el plasma de carnaval
a través de frenético cuero...»
—¿Y qué dice ahora? —preguntó Vicki.
—Dice que ya está en condiciones de volver a amorrarse al pilón.
—¿Otra vez?
Victor leyó algo más y bebió algo más. Luego, pidió un descanso de diez minutos y el público se levantó y se amontonó alrededor del podium. Vicki se acercó también. Hacía calor allí dentro y salí a la calle a tomar el fresco. Había un bar a media manzana. Pedí una cerveza. No había demasiada gente. En la tele, daban un partido de baloncesto. Estuve viéndolo. Me daba igual quien ganase, claro. Mi único pensamiento era, Dios santo, cómo corrían aquellos tipos de un lado a otro, de un lado a otro. Deben de tener los suspensorios empapados de sudor. Y el ojo del culo debe de olerles a rayos. Tomé otra cerveza y volví a la guarida de la poesía. Valoff había empezado otra vez. Se le oía desde la calle, a media manzana de distancia.
«Choke, Columbia, y los caballos muertos de
mi alma
me saludan a las puertas
me saludan durmiendo, historiadores
ven este tiernísimo pasado
que salta con
sueños de geisha, traspasado del todo de
impertinencia.»
Encontré libre mi asiento junto a Vicki.
—¿Qué dice ahora? —me preguntó.
—No dice gran cosa, en realidad. Lo que dice en esencia es que no puede dormir por las noches. Debería buscarse un trabajo.
—¿Dice que debería buscarse un trabajo?
—No, eso lo digo yo.
«... el lemming y la estrella fugaz son
hermanos, la disputa del lago
es El Dorado de mi
corazón. Ven toma mi cabeza, ven toma mis
ojos, zúrrame con consuelda...»
—¿Y ahora qué dice?
—Dice que necesita una mujer gorda y grande que le dé marcha.
—No seas ganso. ¿De verdad dice eso? —Los dos lo decimos.
«... podría devorar el vacío,
podría disparar cartuchos de amor en la oscuridad
podría mendigar toda una India por tu regresivo estiércol...»
En fin, Victor siguió y siguió y siguió. Una persona cuerda se levantó y se fue. Los demás nos quedamos.
«... digo, arrastra los dioses muertos a través del
garranchuelo.
Digo la palma es lucrativa,
digo, mira mira mira
a nuestro alrededor:
todo amor es nuestro
toda vida es nuestra
el sol es nuestro perro al extremo de una correa
nada hay que pueda derrotarnos
a la mierda el salmón
no tenemos más que estirar la mano
no tenemos más que arrastrarnos y salir de
sepulcros evidentes,
la tierra, el barro,
la esperanza en tartán de acechantes injertos a nuestros propios
sentidos. Nada tenemos que tomar y nada que
dar, no tenemos más que
empezar, empezar, empezar...»
—Muchísimas gracias —dijo Victor Valoff—, por haber venido.
El aplauso fue muy ruidoso. Siempre aplaudían. Victor estaba esplendoroso en su gloria. Alzó la misma botella de cerveza. Logró incluso ruborizarse. Luego, sonrió, una sonrisa muy humana. A las damas les encantó. Bebí un último trago de mi botella de whisky.
Todos le rodearon. Les daba autógrafos y contestaba sus preguntas. A continuación, sería la exposición de sus obras de arte. Conseguí sacar a Vicki de allí y subimos la calle hacia el coche.
—Lee con gran vigor —dijo ella.
—Sí, tiene buena voz.
—¿Qué te parece su obra?
—Muy fina.
—Creo que le tienes envidia.
—Entremos aquí a beber algo —dije—. Retransmiten un partido de baloncesto.
—Bueno —dijo ella.
Tuvimos suerte. El partido no había terminado. Nos sentamos.
—Caramba —dijo Vicki—, ¡mira qué piernas tan largas tienen esos tipos!
—Bueno, ahora te escucho —dije—. ¿Qué vas a tomar?
—Whisky con soda.
Pedí dos whiskies con soda y vimos el partido. Aquellos tipos corriendo de un lado a otro, sin parar. Maravilloso. Parecían muy emocionados por algo; no había mucha gente en el local. Fue lo mejor de la noche.
DELICADEZA DE LANGOSTA
—¡Qué cojones! —dijo él—. Estoy harto de pintar. Vámonos por ahí. Estoy harto del olor de la pintura, estoy harto de ser grande. Estoy harto de esperar la muerte. Vámonos por ahí.
—¿Por ahí, adonde? —preguntó ella.
—A cualquier sitio. A comer, a beber, a ver.
—Jorg —dijo ella—. ¿Qué haré cuando mueras?
—Comer, dormir, joder, mear, cagar, vestirte, dar vueltas por ahí y putear.
—Yo necesito seguridad.
—Todos la necesitamos.
—Escucha, no estamos casados. No podré cobrar tu seguro.
—No hay problema, no te preocupes. Además, Arlene, tú no crees en el matrimonio.
Arlene estaba sentada en el sillón rosa, leyendo el periódico de la tarde.
—Dices que hay cinco mil mujeres que quieren acostarse contigo. ¿Qué pinto yo en la lista?
—Tú eres la cinco mil una.
—¿Crees que no podría conseguir otro hombre?
—No tendrías ningún problema. Podrías conseguir un hombre en tres minutos.
—¿Crees que necesito un gran pintor?
—No, nada de eso. Bastaría con un buen compañero.
—Sí, siempre que me amase.
—Por supuesto. Ponte el abrigo. Vamos.
Bajaron las escaleras desde la última planta. Todo eran viviendas baratas, llenas de cucarachas; pero, al parecer, nadie se moría de hambre; parecía haber siempre comida cocinándose en grandes cacerolas y gente sentada por allí fumando, limpiándose las uñas, bebiendo cerveza o compartiendo una alargada botella azul de vino blanco, discutiendo a voces, o riéndose, cociéndose a pedos, eructando, rascándose o dormitando delante de la tele. En el mundo son muy pocos los que tienen muchísimo, pero cuanto menos dinero tenía la gente, mejor parecía vivir. Las únicas necesidades eran dormir, sábanas limpias, comida, bebida y pomada para las almorranas. Y siempre dejaban las puertas entreabiertas.
—Idiotas —dijo Jorg mientras bajaban la escalera—, desperdician su vida parloteando y haciéndome la puñeta.
—Oh, Jorg —dijo Arlene, quejumbrosa—. La gente no te gusta, ¿verdad?
Jorg la miró arqueando una ceja y no contestó. La reacción de Arlene ante aquellos sentimientos suyos frente a las masas siempre era la misma: como si no querer a la gente revelase un defecto imperdonable del alma. Pero la muchacha tenía un polvo de primera y resultaba agradable tenerla a mano... casi siempre. Llegaron al bulevar y siguieron caminando, Jorg con su barba pelirroja y blanca, los amarillentos dientes rotos y el mal aliento, las orejas purpúreas, los ojos asustados, el abrigo roto y hediondo y el bastón blanco de marfil. Cuando peor se sentía, era cuando mejor se sentía.
—Mierda —dijo—, todo caga hasta que revienta. Arlene caminaba meneando el trasero, sin el menor disimulo, y Jorg iba golpeando la acera con el bastón, y hasta el sol parecía mirar hacia abajo y exclamar, jo jo. Por fin llegaron al viejo edificio cochambroso donde vivía Serge. Jorg y Serge llevaban pintando muchos años, pero hasta fechas muy recientes su obra no se había vendido un carajo. Los dos habían pasado hambre; ahora se estaban haciendo famosos cada uno por su lado. Jorg y Arlene entraron en el edificio y empezaron a subir las escalelas. En los rellanos olía a yodo y pollo frito. En una de las viviendas alguien estaba follando a grito pelado. Subieron hasta la última planta y Arlene llamó a la puerta. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Serge.
—¡Te pillé! —dijo; luego se ruborizó—. Oh, perdón..., pasad.
—¿Pero qué demonios te pasa? —preguntó Jorg.
—Sentaos. Creí que era Lila...
—¿Juegas al escondite con Lila?
—No, no...
—Serge, tienes que librarte de esa chica, te está volviendo loco.
—Me afila los lápices.
—Serge, es demasiado joven para ti.
—Tiene treinta años.
—Y tú sesenta. Son treinta años.
—¿Treinta años es demasiado?
—Pues claro.
—¿Y veinte? —preguntó Serge, mirando a Arlene.
—Veinte años es aceptable. Treinta es indecente.
—¿Por qué no os buscáis los dos mujeres de vuestra edad? —preguntó Arlene.
Ambos la miraron.
—Le gusta hacer chistecitos —dijo Jorg.
—Sí —dijo Serge—. Es muy simpática. Ven, mira, te enseñaré lo que estoy haciendo... Le siguieron hasta el dormitorio. Se quitó los zapatos y se tumbó en la cama.
—¿Ves? ¿Te das cuenta? Todas las comodidades.
Serge tenía los pinceles colocados en largos mangos y pintaba en un lienzo sujeto al techo.
—Es por la espalda. No puedo pintar diez minutos seguidos. Así puedo pintar horas.
—¿Quién te mezcla los colores?
—Lila. Le digo: «Úntalo en el azul. Ahora un poco de verde.» Lo hace muy bien. Creo que con el tiempo también podré dejar de manejar los pinceles. Yo me dedicaré a estar por ahí tumbado, leyendo revistas. Oyeron a Lila que subía las escaleras. Abrió la puerta. Cruzó el recibidor y pasó al dormitorio.
—Vaya —dijo—, el viejo asqueroso está pintando.
—Sí —dijo Jorg—, dice que le destrozas la espalda.
—Yo no dije eso.
—Vamos por ahí a comer algo —dijo Arlene.
Serge se incorporó con un gemido.
—Es la verdad —dijo Lila—. Se pasa la vida tumbado a la bartola como un sapo decrépito.
—Necesito un trago —dijo Serge—. Me repondré en seguida.
Bajaron juntos a la calle, se dirigieron a La garrapata de la oveja. Dos jóvenes de unos veintitantos años se les acercaron corriendo. Llevaban jerseys de cuello alto.
—Hola, sois Jorg Swenson y Serge Maro, los pintores, ¿verdad?
—¡Largo! —dijo Serge.
Jorg blandió el bastón de marfil. Alcanzó al más bajo de los jóvenes justo en la rodilla.
—Mierda —dijo el joven—. ¡Me has roto la pierna!
—Ojalá —dijo Jorg—. ¡A ver si así aprendes un poco de urbanidad, cojones!
Siguieron hacia La garrapata de la oveja. Cuando entraron en el local, de entre los comensales se alzó un murmullo. El camarero jefe se precipitó hacia ellos haciendo reverencias, esgrimiendo la carta y soltando gentilezas en italiano, ruso y francés.
—¿Has visto ese pelo negro y largo que le cuelga de las narices? —dijo Serge—. ¡Es realmente asqueroso!
—Sí —dijo Jorg, y gritó al camarero—: ¡Quite de mi vista sus narices!
—¡Traiga cinco botellas del mejor vino que tengan! —gritó Serge, mientras se sentaban a la mejor mesa.
El jefe de camareros se evaporó.
—Sois un par de gilipollas —dijo Lila.
Jorg le echó la zarpa en la pierna y empezó a subir la mano.
—A dos inmortales todavía vivos se les permiten ciertas impertinencias.
—Quítame la mano del coño, Jorg.
—No es tu coño. Es propiedad de Serge.
—Pues quita la mano del coño de Serge o empiezo a dar gritos.
—Ay, mi voluntad es débil.
Ella se puso a gritar. Jorg retiró la mano. El jefe de camareros ya avanzaba hacia ellos con el carro y el cubo de las botellas. Acercó el carrito a la mesa, hizo una inclinación y descorchó una botella. Llenó el vaso de Jorg. Jorg lo vació.
—Es una mierda, pero vale. ¡Abra las botellas!
—¿Todas?
—Todas, sí, gilipollas. ¡Y rápido!
—Será manazas el tío —dijo Serge—. Mírale. ¿Cenamos?
—¿Cenar? —dijo Arlene—. Vosotros lo único que hacéis es beber. No creo que os haya visto comer nunca más de un huevo pasado por agua.
—¡Fuera de mi vista, cobarde! —dijo Serge al camarero.
El camarero se esfumó.
—No deberíais hablar así a la gente, muchachos —dijo Lila.
—Hemos pagado con nuestro pellejo —dijo Serge.
—Eso no os da ningún derecho —dijo Arlene.
—Supongo que no —dijo Jorg—, pero es interesante.
—La gente no tiene por qué aguantaros —dijo Lila.
—La gente aguanta lo que le echen —dijo Jorg—. Aguantan cosas peores.
—Lo que la gente quiere es vuestra pintura, nada más —dijo Arlene.
—Nosotros somos nuestros cuadros —dijo Serge.
—Las mujeres son tontas —dijo Jorg.
—Ten cuidado —dijo Serge—. También son capaces de terribles venganzas...
Se pasaron allí sentados dos horas bebiendo vino.
—El hombre es menos delicado que la langosta —dijo por fin Jorg.
—El hombre es la cloaca del universo —dijo Serge.
—Vaya gilipollas estáis hechos los dos —dijo Lila.
—Desde luego —dijo Arlene.
—Vamos a cambiar de pareja esta noche —dijo Jorg—. Yo me jodo a la tuya y tú a la mía.
—Oh, no —dijo Arlene—, de eso nada.
—Bueno —dijo Lila.
—Ahora tengo ganas de pintar —dijo Jorg—. Estoy harto de beber.
—Yo también tengo ganas de pintar —dijo Serge.
—Larguémonos de aquí —dijo Jorg.
—Eh, un momento —dijo Lila—. Aún no habéis pagado la cuenta.
—¿Cuenta? —gritó Serge—. ¿No creerás que vamos a pagar algo por esta mierda de vino?
—Venga, vamos —dijo Jorg.
Cuando se levantaron, apareció el jefe de camareros con la cuenta.
—Este vino es asqueroso —chilló Serge, dando saltos—. ¡Yo jamás me atrevería a pedir a nadie que pagase semejante mierda! ¡Quiero que lo pruebe para que se dé cuenta!
Serge cogió una botella de vino aún mediada, le abrió al camarero la camisa rasgándosela de un tirón y le vertió el vino por el pecho. Jorg sostenía el bastón de marfil a modo de espada. El jefe de camareros les miraba desconcertado. Era un joven guaperas, de largas uñas que vivía a todo tren. Estudiaba química y había ganado en una ocasión el segundo premio en un concurso de ópera. Jorg blandió el bastón y le golpeó, con fuerza, justo bajo la oreja izquierda. El camarero se puso muy pálido y se tambaleó. Jorg le atizó otras tres veces en el mismo punto, hasta que se desplomó.
Se dirigieron a la salida juntos los cuatro, Serge, Jorg, Lila y Arlene. Los cuatro estaban borrachos, pero tenían una cierta prestancia, había en ellos algo único. Llegaron a la puerta y salieron.
En una mesa próxima a la puerta había una joven pareja que lo había presenciado todo. El joven parecía inteligente; sólo una verruga bastante grande que tenía casi en la punta de la nariz le afeaba el conjunto. La chica era gorda, pero muy agradable. Llevaba un vestido azul. En otro tiempo había querido ser monja.
—¿Estuvieron magníficos, verdad? —dijo el joven.
—Menudo par de gilipollas —dijo la joven.
El joven hizo una seña pidiendo una tercera botella de vino. Iba a ser otra noche difícil.
UNA LIGERA RESACA
La mujer de Kevin le pasó el teléfono. Era sábado por la mañana. Aún estaban en la cama.
—Es Bonnie —dijo.
—¿Qué hay, Bonnie?
—¿Estás despierto, Kevin?
—Sí, sí.
—Escucha, Kevin, Jeanjean me lo contó.
—¿El qué?
—Que las llevaste a ella y a Cathy al retrete y les bajaste las bragas y les olfateaste el pipí.
—¿Que les olfateé el pipí?
—Eso he dicho.
—Por Dios, Bonnie, ¿me estás tomando el pelo?
—Jeanjean no miente en esas cosas. Dijo que las llevaste a ella y a Cathy al retrete, les bajaste las bragas y les olfateaste el pipí.
—¡Espera un momento, Bonnie!
—¡Qué espera ni qué coño Tom está furioso, dice que va a matarte. ¡Y a mí me parece espantoso, increíble! Mamá cree que debo llamar a mi abogado.
Bonnie colgó. Kevin también.
—¿Qué pasa? —preguntó su mujer.
—Nada, no pasa nada, Gwen.
—¿Quieres desayunar?
—No creo que pueda comer nada.
—¿Qué pasa, Kevin?
—Bonnie dice que llevé a Jeanjean y a Cathy al retrete, les bajé las bragas y les olfateé el pipí.
—¡Oh, vamos!
—Eso fue lo que dijo.
—¿Lo hiciste?
—Por Dios, Gwen, yo llevaba unas copas en el cuerpo. Lo último que recuerdo de la fiesta es que estaba allí fuera, en el jardín, mirando la luna. Era una luna grande, nunca había visto una luna tan grande.
—¿No recuerdas lo otro?
—No.
—Cuando estás curda, Kevin, te olvidas de todo. Ya sabes que cuando bebes, luego no te acuerdas de nada.
—No creo que haya hecho una cosa así. No soy un pervertido.
—Las niñas de ocho y diez años son muy monas.
Gwen entró en el cuarto de baño. Cuando salió, dijo:
—Ojalá sea verdad. ¡Ojalá haya sucedido realmente!
—¿Qué? ¿Qué coño estás diciendo?
—En serio. Quizás eso te haga meditar. Quizás así te lo pienses dos veces antes de empezar a beber. A lo mejor así dejas de beber definitivamente. Siempre que vas a una fiesta bebes más que nadie. Luego, siempre haces tonterías y cosas desagradables, aunque normalmente, en el pasado, las hacías con mujeres hechas y derechas.
—Gwen, todo este asunto debe de ser una especie de broma.
—No es ninguna broma. ¡Ya verás cuando tengas que enfrentarte a Cathy y a Jeanjean y a Tom y a Bonnie!
—¡Gwen, pero si yo quiero muchísimo a esas dos niñitas!
—¿Qué?
—Bueno, está bien, no he dicho nada.
Gwen entró en la cocina y Kevin en el cuarto de baño. Se echó agua fría por la cara y se miró en el espejo. ¿Qué aspecto tenía un pervertido sexual? Respuesta: como todo el mundo, hasta que le decían que lo era.
Kevin se sentó a cagar. Cagar parecía un acto tan seguro, tan cálido. Aquello no había podido suceder. Estaba en su cuarto de baño. Allí estaba su toalla, allí estaba su esponja, el papel higiénico, su bañera, y bajo sus pies, suave y cálida, la alfombra del baño, roja,, limpia, cómoda. Kevin terminó, se limpió, descargó la cisterna, se lavó las manos como un hombre civilizado y se fue a la cocina. Gwen estaba preparando el bacon. Le sirvió una taza de café.
—Gracias.
—¿Revueltos?
—Revueltos.
—Diez años casados y tú siempre dices «Revueltos».
—Más sorprendente es que siempre me lo preguntes.
—Kevin, si esto se hace público, te echarán del trabajo. El banco no querrá un director de sucursal tocaniños.
—Supongo que no.
—Kevin, tenemos que reunimos con las familias afectadas. Tenemos que sentarnos y aclarar este asunto.
—Lo que me dices parece una escena de El padrino.
—Kevin, estás metido en un buen lío. No hay manera de eludirlo. Estás en un lío. Mete la tostada. Ponla con cuidado porque si no, saltará. No sé qué le pasa al muelle. Kevin metió la tostada en la tostadora. Gwen sirvió en el plato el bacon y los huevos.
—Jeanjean es un poco coqueta. Es como su madre. Lo raro es que no le haya pasado antes. No es que quiera decir que eso sea una excusa.
Gwen se sentó. La tostadora escupió la tostada y Kevin le pasó un trozo a Gwen.
—Gwen, lo de no acordarte de algo es una sensación rarísima. Es como si jamás hubiera sucedido.
—También hay asesinos que se olvidan de que han asesinado.
—¿Vas a compararlo con un asesinato?
—Puede afectar gravemente al futuro de dos niñas.
—Hay tantas cosas que pueden afectar al futuro de los niños.
—Tenía que haberme dado cuenta de que tu conducta era destructiva.
—Puede que fuese constructiva. Quizá les gustase.
—Hace una eternidad que no me olfateas el pipí —dijo Gwen.
—Así me gusta, que te hagas cargo del asunto.
—Me lo hago: vivimos en una comunidad de veinte mil personas, y una cosa así no quedará en secreto.
—¿Y cómo van a demostrarlo? Es la palabra de dos niñas pequeñas frente a la mía.
—¿Más café?
—Sí.
—Tengo que comprarte salsa de tabasco. Sé que te gusta con los huevos.
—Siempre se te olvida.
—Sí, ya lo sé. Mira, Kevin, termina de desayunar. Tómate el tiempo que quieras. Perdóname. Tengo qué hacer.
—De acuerdo.
No estaba seguro de amar a Gwen, pero resultaba agradable vivir con ella. Se ocupaba de todos los detalles y los detalles eran lo que volvían loco a un hombre. Se echó abundante mantequilla en la tostada. La mantequilla era uno de los últimos lujos del hombre. Llegaría el día en que los automóviles resultarían demasiado caros y la gente no podría hacer más que sentarse a tomar mantequilla y a esperar. Los «niños de Jesús», que hablaban del fin del mundo, cada día tenían mejor aspecto. Kevin terminó la tostada con mantequilla y Gwen entró otra vez en la cocina.
—Bueno, ya está todo arreglado. He llamado a todo el mundo.
—¿Qué quieres decir?
—Va a haber una reunión dentro de una hora en casa de Tom.
—¿En casa de Tom?
—Sí, Tom y Bonnie, y los padres de Bonnie y el hermano y la hermana de Tom... estarán todos.
—¿Estarán allí las niñas?
—No.
—¿Y el abogado de Bonnie?
—¿Tienes miedo?
—¿No lo tendrías tú?
—No sé. Nunca he olisqueado el pipí de una niñita.
—¿Y por qué diablos no?
—Porque no es decente ni civilizado.
—¿Y adonde nos ha llevado nuestra decente civilización?
—Supongo que a hombres como tú, que se encierran con niñitas en los retretes.
—Parece que disfrutas con esto.
—No sé si esas niñitas te lo perdonarán alguna vez.
—¿Quieres que les pida perdón? ¿Tengo que hacerlo? ¿Por algo de lo que ni siquiera me acuerdo?
—¿Por qué no?
—Lo mejor es dejar que lo olviden. ¿Por qué complicas las cosas?
* * *
Cuando Kevin y Gwen llegaron en coche a casa de Tom, Tom se levantó y dijo:
—Aquí están. Ahora, tenemos que conservar todos la calma. Hay una forma justa y decente de solucionar esto. Todos somos seres maduros. Podemos arreglarlo todo entre nosotros. No hay ninguna necesidad de llamar a la policía. Anoche, yo quería matar a Kevin. Ahora, sólo quiero ayudarle.
Los seis parientes de Jeanjean y Cathy se quedaron sentados esperando. Sonó el timbre. Tom abrió la puerta.
—Hola, qué hay.
—Hola —dijo Gwen. Kevin no dijo nada.
—Sentaos.
Se Sentaron en el sofá.
—¿Queréis beber algo?
—No —dijo Gwen.
—Whisky con soda —dijo Kevin.
Tom preparó la bebida, se la pasó a Kevin. Kevin se bebió el whisky, buscó en el bolso un cigarrillo.
—Kevin —dijo Tom—, hemos decidido que tienes que ver a un psicólogo.
—¿No a un psiquiatra?
—No, a un psicólogo.
—Está bien.
—Y creemos que tienes que pagar la terapia que puedan necesitar Jeanjean y Cathy.
—Está bien.
—Vamos a mantener esto en secreto, por ti y por las niñas.
—Gracias.
—Kevin, hay sólo una cosa que me gustaría saber. Somos tus amigos. Hace años que lo somos. Sólo una cosa: ¿por qué bebes tanto?
—La verdad, no sé por qué diablos lo hago. Supongo, más que nada, porque me aburro mucho.
UNA JORNADA DE TRABAJO
Joe Mayer era un escritor independiente. Tenía resaca, y el teléfono le despertó a las nueve. Se levantó y contestó.
—¿Sí?
—Hola, Joe. ¿Cómo te va?
—De maravilla.
—¿De maravilla, eh?
—¿Sí?
—Vicky y yo acabamos de trasladarnos a una casa nueva. Aún no tenemos teléfono, pero puedo darte la dirección. ¿Tienes algo ahí para escribir?
—Aguarda un momento.
Joe anotó la dirección.
—No me gustó el último relato tuyo que vi en Hot Anger.
—Bueno —dijo Joe.
—No quiero decir que no me guste, quiero decir que no me gusta comparado con la mayoría de tus cosas. Por cierto, ¿sabes dónde está Buddy Edwards? Griff Martin, el que dirigía Hot Tales, anda buscándole. Pensé que a lo mejor lo sabías.
—No, no sé dónde está.
—Creo que quizás esté en México.
—Quizá.
—Oye, mira, nos pasaremos pronto a verte.
—Cuando queráis.
Joe colgó. Puso un par de huevos en una cacerola con agua, puso a calentar agua para hacer café y se tomó un Alka Seltzer. Luego, volvió a meterse en la cama. Sonó el teléfono otra vez. Se levantó y contestó.
—¿Joe?
—¿Sí?
—Oye soy Eddie Greer.
—Ah, sí.
—Queremos que hagas una lectura para recaudar fondos...
—¿Para quién?
—Para el IRA.
—Mira, Eddie, a mí no me interesan la política ni la religión ni ningún rollo de ésos. En realidad, no sé qué está pasando allí. No tengo tele, no leo los periódicos... Ni siquiera sé quién es el malo de la película, si es que existe tal malo.
—¡Pero, hombre, el malo es Inglaterra!
—No puedo hacer una lectura para el IRA, Eddie.
—Bueno, está bien.
Los huevos estaban hechos. Se sentó, los peló, puso una tostada y mezcló el instantáneo con el agua caliente. Se tomó los huevos y la tostada y dos cafés. Luego, volvió a meterse en la cama.
Cuando estaba a punto de quedarse dormido, sonó otra vez el teléfono. Se levantó y contestó.
—¿El señor Mayer?
—¿Sí?
—Soy Mike Haven, un amigo de Stuart Irving. Aparecimos una vez juntos en Stone Mule, cuando Stone Mule se editaba en Salt Lake City.
—¿Y?
—Pues que me vine de Montana a pasar una semana por aquí. Estoy en la ciudad, en el hotel Keraton. Me gustaría pasar a verte y charlar contigo.
—Hoy es un mal día, Mike.
—Bueno, ¿podré pasar, entonces, otro día de esta semana?
—Sí, ¿por qué no me llamas más adelante?
—Sabes, Joe, escribo exactamente igual que tú, tanto en poesía como en prosa. Quiero llevarte algunas cosas mías y leértelas. Te vas a quedar asombrado. Escribo cosas que tienen mucha fuerza.
—¿Ah, sí?
—Ya verás.
El siguiente fue el cartero. Una carta. Joe la abrió.
Querido señor Mayer:
Me dio sus señas Sylvia, a quien escribía usted hace años en París. Sylvia aún vive, en San Francisco, y aún escribe sus poemas terribles y proféticos, angélicos y delirantes. Ahora yo vivo en Los Angeles y me encantaría pasar a visitarle. Dígame, por favor, cuándo le iría bien.
Un abrazo de Diane.
Joe se quitó la bata y se vistió. Sonó otra vez el teléfono. Se acercó al aparato, lo contempló y no contestó. Salió de casa, subió al coche y condujo hacia Santa Anita. Despacio. Puso la radio y daban música sinfónica. La contaminación no era agobiante. Bajó por Sunset, tomó su atajo favorito, subió la cuesta hacia Chinatown, pasó el Annex, subió hasta más arriba de Little Joe's, pasó Chinatown y cogió el desvío que pasa por encima de los patios del ferrocarril, mientras contemplaba, abajo, los viejos vagones de color marrón. Si hubiese sido buen pintor, le habría gustado pintar todo aquello. Quizás acabase pintándolo, de todos modos... Luego, subió por Broadway y por Huntington Drive hasta el hipódromo. Tomó un bocadillo de carne enlatada y un café, abrió el boleto de apuestas y se sentó. Parecía un buen programa.
Acertó con Rosalena en la primera a 10,80 dólares, con Objeción de esposa en la segunda, a 9,20, y se lo jugó todo en el doble del día a 48,40 dólares. Había apostado dos dólares ganador a Rosalena y cinco ganador a Objeción de esposa, así que ya ganaba 73,20. Perdió con Sweetott, quedó segundo con Harbor Point, segundo con Pitch Out, segundo con Brannan, todas apuestas ganadoras, o sea que no le quedaban más que 48,20 cuando consiguió veinte ganador con Crema del Sur, con lo que volvió a situarse en los 73,20.
No lo pasó mal en el hipódromo. Sólo encontró a tres personas conocidas. Obreros. Negros. De los viejos tiempos.
El problema fue la octava carrera. Cougar corría a 128 contra Inconsciente a 123. Joe no consideró a los restantes participantes. Le costó decidirse. Cougar estaba 3 a 5 e Inconsciente 7 a 2. Como ganaba 73,20 dólares, le pareció que podía permitirse el lujo de apostar al 3 a 5. Jugó treinta dólares ganador. Cougar aflojó torpemente, como si corriese por una cuneta. Y cuando tomaba la primera curva, ya iba diecisiete cuerpos por detrás del primer caballo. Joe comprendió que perdería. En la meta, su tres a cinco llegó cinco cuerpos detrás del ganador.
En la novena, apostó 10 a Barizón y 10 a Perdido en el mar, no acertó y salió de allí con 23,30 dólares. Era más fácil recolectar tomates. Se metió en su viejo cacharro y volvió a casa, conduciendo despacio...
Justo cuando se metía en la bañera, sonó el timbre. Se secó y se puso la camisa y los pantalones. Era Max Billinghouse. Max tenía veintipocos años; era desdentado y pelirrojo. Trabajaba de conserje y siempre llevaba vaqueros y una sucia camiseta blanca de manga corta. Se sentó en una silla y cruzó las piernas.
—Bueno, Mayer, ¿qué pasa?
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir si sobrevives con lo que escribes.
—Por el momento...
—¿Alguna novedad?
—Ninguna desde que estuviste aquí la semana pasada.
—¿Cómo quedó la lectura de poesía?
—Muy bien.
—El público de las lecturas de poesía es un puro camelo.
—La mayoría de los públicos lo es.
—¿Tienes algo dulce? —preguntó Max.
—¿Dulce?
—Sí, me apetece algo dulce. Es que me he vuelto muy goloso.
—No tengo nada dulce.
Max se levantó y se metió en la cocina. Salió con un tomate y dos rebanadas de pan. Se sentó.
—Oye, no tienes nada de comer en casa.
—Voy a tener que bajar al súper.
—Sabes —dijo Max—, yo, si tuviera que leer delante de la gente, creo que les insultaría, heriría sus sentimientos.
—Sin duda.
—Pero es que yo no soy capaz de escribir. Creo que voy a agenciarme una grabadora. A veces, cuando estoy trabajando hablo solo, en voz alta. Así podré anotar lo que digo y ya tendré un relato.
Max era hombre de no más de hora y media. Aguantaba hora y media. Nunca escuchaba, sólo hablaba. A la hora y media, Max se levantó.
—Bueno, tengo que irme.
—Muy bien, Max.
Max se fue. Siempre contaba las mismas cosas. Cómo había insultado a la gente en un autobús. Cómo había conocido a Charles Masón. Que un hombre se arreglaba mejor con una puta que con una chica decente. Que el sexo estaba en la cabeza. Que no necesitaba ropa nueva, ni un coche nuevo. Que era un solitario. Que pasaba de la gente.
Joe entró en la cocina, encontró una lata de atún y se preparó tres bocadillos. Sacó la pinta de whisky que tenía de reserva y se sirvió un buen escocés con agua. Puso la radio, la emisora que transmitía música clásica. «El Danubio Azul.» La apagó. Terminó los emparedados. Sonó el timbre. Abrió la puerta. Era Hymie. Hymie tenía un trabajo indefinido en algún ayuntamiento cerca de Los Angeles. Era poeta.
—Oye —dijo—, aquel libro que se me ocurrió, Antología de poetas de Los Angeles, olvídalo.
—Olvidado.
Hymie se sentó.
—Necesitamos un título nuevo. Creo que lo tengo. Apiadaos de los belicistas. ¿Te das cuenta?
—No me disgusta —dijo Joe.
—Y podemos decir: «Este libro está dedicado a Franco, Lee Harvey Oswald y Adolfo Hitler.» Recuerda que soy judío, o sea que hace falta valor. ¿Qué te parece?
—No está mal.
Hymie se levantó e hizo su imitación de un típico judío gordo a la antigua, un gordo muy judío. Hymie era divertido. Era el hombre más divertido que Joe conocía. Hymie daba para una hora. Al cabo de una hora, se levantó y se fue. Contaba siempre las mismas cosas. Que la mayoría de los poetas eran malísimos, lo que era algo trágico, trágico y ridículo. Y que era así, y punto.
Joe se tomó otro buen whisky con agua y se sentó frente a la máquina. Escribió dos líneas y el teléfono sonó. Era Dunning, desde el hospital. A Dunning le gustaba beber muchísima cerveza. Había cumplido los veinte en el ejército. El padre de Dunning había sido editor de una revistilla famosa. El padre de Dunning había muerto en junio. La mujer de Dunning era ambiciosa. Casi le había obligado a hacerse médico. Se había hecho médico de cabecera y estaba trabajando de enfermero mientras se especializaba, con objeto de ahorrar para una máquina de rayos X de ocho o diez mil dólares.
—¿Qué te parece si me acerco a tomar unas cervezas contigo? —preguntó Dunning.
—Oye, ¿no puedes aplazarlo? —preguntó Joe.
—¿Qué pasa? ¿Estás escribiendo?
—Estoy empezando.
—Está bien. Te llamaré.
—Gracias, Dunning.
Joe volvió a sentarse a la máquina. No empezó mal. Llevaba media página cuando se oyeron pasos. Luego llamaron a la puerta. Joe la abrió. Eran dos chavales. Uno de barba negra, el otro bien afeitado.
El de la barba dijo:
—Te vi en tu última lectura.
—Pasad —dijo Joe.
Pasaron. Traían seis botellines de cerveza importada, botellines verdes.
—Traeré un abridor —dijo Joe.
Se sentaron allí a beber las cervezas.
—Fue una buena lectura —dijo el chaval de la barba.
—¿Quién ha influido más en ti? —preguntó el que no tenía barba.
—Jeffers. Los poemas más largos. Jamar. Koan Stallion. Toda esa faceta.
—¿Obras nuevas que te interesen?
—No.
—Dicen que estás saliendo del underground, que ya te has integrado en el sistema. ¿Qué piensas de eso?
—Nada.
Hubo más preguntas en la misma onda. Los chavales sólo se bebieron una cerveza cada uno; las otras cuatro corrieron a cuenta de Joe. Al cabo de cuarenta y cinco minutos, se largaron. Pero, cuando ya se iban, el que no llevaba barba dijo: «Volveremos.»
Joe volvió a sentarse a la máquina con un nuevo whisky. No podía escribir. Se levantó y se acercó al teléfono. Marcó, y esperó. Ella estaba en casa. Contestó.
—Oye —dijo Joe—, déjame que me escape de aquí. Déjame bajar a descansar un rato.
—¿Quieres decir que pretendes pasar aquí la noche?
—Sí.
—¿Otra vez?
—Sí, otra vez.
—Vale.
Joe dobló la esquina del porche y bajó por la entrada de coches. Ella vivía tres o cuatro manzanas calle abajo. Llamó a la puerta. Lu le abrió. Las luces estaban apagadas. Sólo llevaba puestas las bragas y le arrastró a la cama.
—¡La Virgen! —gimió él.
—¿Qué pasa?
—Bueno, todo es tan inexplicable, o casi tan inexplicable...
—Desnúdate, anda, ven a la cama.
Joe se desnudó y se metió en la cama. Al principio no sabía si resultaría otra vez. Tantas noches seguidas. Pero el cuerpo de ella estaba allí, y era un cuerpo joven. Sus labios estaban abiertos y eran bien reales. Joe la enlazó flotando. Era agradable estar a oscuras. Joe le dio y le dio. Incluso se amorró al pilón para lamer el coño. Luego, cuando la ensartó, a las cuatro o cinco arremetidas, oyó una voz...
—Mayer... Busco a un tal Joe Mayer...
Era la voz de su casero. Estaba borracho.
—Oiga, si no está en ese apartamento de enfrente, mire en aquel otro de detrás. Suele estar en uno de los dos.
Joe le dio unos cuatro o cinco viajes más, pero comenzó a sonar el timbre de la puerta. Joe se separó y se llegó a la puerta desnudo. Abrió la mirilla.
—¿Sí?
—¡Hola, Joe! Qué hay, Joe, ¿qué estás haciendo, Joe?
—Nada.
—Entonces, ¿te hace una cerveza, Joe?
—No —dijo Joe. Cerró sonoramente la mirilla, volvió a la cama y se echó.
—¿Quién era?
—No sé. No me sonaba la cara.
—Bésame, Joe. No te quedes ahí parado.
El la besó, mientras la luna de la California Sur atravesaba toda clase de sureñas y californianas cortinas. El era Joe Mayer. Escritor independiente.
EL ENAMORADO DE LOS ASCENSORES
Harry estaba en el acceso exterior del edificio de apartamentos, esperando el ascensor. Cuando la puerta se abrió, oyó detrás una voz de mujer. «¡Un momento, por favor!» La mujer entró en el ascensor y la puerta se cerró. Llevaba un vestido amarillo, el cabello recogido en la parte superior de la cabeza y unos ridículos pendientes de perlas, que se balanceaban en largas cadenillas de plata. Tenía el culo grande y era corpulenta. Los pechos parecían a punto de desbordarse y romper su vestido amarillo. Le miraba con ojos verde clarísimo, sin verle. Llevaba una bolsa de alimentos con la palabra Vons impresa. Llevaba los labios pintados. Aquellos labios gruesos y pintados eran obscenos, casi desagradables, feos, una ofensa. El carmín rojo intenso brillaba y Harry alzó la mano y pulsó el STOP. Funcionó. El ascensor se paró. Harry avanzó hacia la mujer. Le alzó la falda con una mano y le miró las piernas. Tenía unas piernas increíbles, todo músculo y carne. Parecía conmocionada, de piedra. La sujetó mientras ella soltaba la bolsa de comestibles. Por el suelo del ascensor rodaron latas de verduras, un aguacate, papel higiénico, un paquete de carne y tres barritas de caramelo. Luego, Harry apoyó la boca en aquellos labios. Se abrieron. Bajó la mano y le alzó más la falda. Sin dejar de besarla, le quitó las bragas. Luego, así de pie, la aferró, y se la ventiló contra el tabique del ascensor. Cuando terminó, se subió la cremallera, apretó el botón del tercer piso, y esperó, de espaldas a la mujer. Cuando la puerta del ascensor se abrió, salió. La puerta se cerró tras él y el ascensor desapareció.
Harry bajó caminando hasta su apartamento, metió la llave en la cerradura y abrió la puerta. Rochelle, su mujer, estaba en la cocina haciendo la cena.
—¿Qué tal? —le preguntó.
—La misma mierda de siempre —dijo él.
—La cena estará en diez minutos —dijo ella.
Harry fue al cuarto de baño, se quitó la ropa y se dio una ducha. El trabajo estaba hartándole. Seis años y no tenía un céntimo en el banco. Así es como te enganchan... te dan sólo lo justo para que sigas vivo, pero nunca te dan lo suficiente para que puedas enviarlo todo a hacer puñetas.
Se enjabonó bien, se frotó y se quedó inmóvil dejando que el agua, muy caliente, le bajase por la nuca. Le quitaba el cansancio. Se secó y se puso la bata, fue a la cocina y se sentó a la mesa. Rochelle ya estaba sirviendo la cena. Albondiguillas en salsa. Hacía muy bien las albondiguillas en salsa.
—Bueno —dijo Harry—, dame una buena noticia.
—¿Una buena noticia?
—Ya sabes a lo que me refiero.
—¿El período?
—Sí.
—No me ha venido.
—Pues sí que estamos buenos.
—No he preparado el café.
—Siempre se te olvida.
—Sí, no sé qué me pasa.
Rochelle se sentó y empezaron a cenar sin café. Las albóndigas estaban buenas.
—Harry —dijo ella—, podemos abortar.
—Bueno —dijo él—, si no hay otro remedio, lo haremos.
Al salir del trabajo al día siguiente, entró solo en el ascensor. Fue hasta la tercera planta y salió. Luego dio la vuelta, volvió a entrar y pulsó de nuevo el botón. Bajó hasta la entrada de coches, salió, fue hasta el coche y se sentó a esperar. Vio a la chica subir por la entrada de coches, esta vez sin bolsa de comestibles. Abrió la puerta del coche. La muchacha llevaba un vestido rojo, más corto y más ceñido que el amarillo. Y llevaba el pelo suelto, lo tenía muy largo, casi le llegaba al trasero. Y llevaba los mismos ridículos pendientes y los labios aún más pintados que la vez anterior. Cuando entró en el ascensor, la siguió. Subieron, y de nuevo Harry apretó el botón de STOP. Luego, se echó sobre ella, posó los labios en aquella boca roja y obscena. Tampoco aquel día llevaba leotardos, sólo medias rojas hasta la rodilla. Harry le bajó las bragas y la penetró. Le dieron al asunto aporreando las cuatro paredes. Esta vez duró más. Luego, Harry se subió la cremallera, le dio la espalda y apretó el botón del tercero.
Cuando abrió la puerta de casa, Rochelle estaba cenando. Tenía una voz horrorosa, así que Harry corrió a darse una ducha. Salió con la bata puesta, se sentó a la mesa.
—Estamos buenos —dijo—, hoy despidieron a cuatro chicos, entre ellos a Jim Bronson.
—Mal están las cosas —dijo Rochelle.
Había filetes y patatas fritas, ensalada y pan de ajo. No estaba mal.
—¿Sabes cuánto tiempo llevaba Jim trabajando allí? —No.
—Cinco años.
Rochelle guardó silencio.
—Cinco años —dijo Harry—. A ellos les da lo mismo. Esos cabrones no tienen corazón.
—Hoy no me he olvidado del café, Harry. Rochelle se inclinó y le besó mientras le servía. —Voy mejorando, ¿eh?
—Si.
Terminó de servir y se sentó.
—Me ha venido el período.
—¿Qué? ¿De veras?
—Sí, Harry.
—Eso está muy bien, pero que muy bien...
—No quiero un crío hasta que no lo quieras tú, Harry.
—¡Hay que celebrarlo, Rochelle! ¡Con una botella de buen vino! ¡Iré a por una después de cenar!
—Ya la compré yo, Harry.
Harry se levantó y rodeó la mesa. Se colocó casi detrás de Rochelle, le echó hacia atrás la cabeza, poniéndole una mano bajo la barbilla y la besó.
—¡Cuánto te quiero, nena!
Cenaron. Fue una buena cena. Y una buena botella de vino.
* * *
Harry salió del coche cuando ella subía por el camino. Ella le esperó y entraron juntos en el ascensor. Esta vez llevaba un vestido azul y blanco estampado de flores, zapatos blancos y calcetines cortos blancos. Llevaba otra vez recogido el pelo y fumaba un cigarrillo Benson and Hedges.
Harry apretó el botón de STOP.
—¡Un momento, amigo!
Era la segunda vez que Harry la oía hablar. La voz era un poco áspera, pero no estaba nada mal.
—Sí —dijo Harry—. ¿Qué pasa?
—Vamos a mi apartamento.
—Bueno.
Ella apretó el botón del 4.°. Subieron. La puerta se abrió, salieron al descansillo y fueron hasta el apartamento 404. Ella abrió la puerta.
—Bonito lugar —dijo Harry.
—Me gusta. ¿Quiere algo de beber?
—Cómo no.
Ella entró en la cocina.
—Me llamo Nana —dijo.
—Yo, Harry.
—Eso ya lo sé, pero ¿cuál es su nombre?
—Qué simpática —dijo Harry.
La chica salió con dos vasos y se sentaron en el sofá; bebieron.
—Trabajo en las rebajas de Zody's —dijo Nana—. Soy dependienta de Zody's.
—¡Qué bien!
—¿Cómo que qué bien?
—Quiero decir que qué bien se está aquí, los dos juntos.
—¿De veras?
—Claro.
—Vamos al dormitorio.
Harry la siguió. Nana terminó la bebida y puso el vaso vacío en el tocador. Entró en el baño. Era un cuarto de baño grande. Nana empezó a cantar mientras se desvestía. Cantaba mejor que Rochelle. Harry se sentó al borde de la cama y terminó su bebida. Nana salió del cuarto de baño y se tumbó en la cama. Desnuda. El pelo de su coño era mucho más oscuro que el de su cabeza.
—Bueno, ¿qué pasa? —dijo.
—Oh —dijo Harry.
Se quitó los zapatos, se quitó los calcetines, se quitó la camisa, los pantalones, la camiseta, los calzoncillos. Luego, se echó en la cama a su lado. Ella volvió la cabeza, y él la besó.
—Oye —dijo él—, ¿tienen que estar encendidas todas esas luces?
—Por supuesto que no.
Nana se levantó y apagó la luz de arriba y la de la lamparilla de la mesita. Harry sintió la boca de ella sobre la suya. La lengua entró, jugueteó. Harry se echó sobre ella. Era muy blanda, casi como un colchón de agua. La besó y le lamió los pechos, la besó en la boca y en el cuello. Se pasó un buen rato besándola.
—¿Qué pasa? —preguntó ella.
—No sé —dijo él.
—La cosa no marcha, ¿verdad?
—No.
Harry se levantó y empezó a vestirse en la oscuridad. Nana
encendió la luz de la mesita.
—¿Tú qué eres? ¿Un chiflado de los ascensores?
—No, no...
—Sólo puedes hacerlo en los ascensores, ¿verdad?
—No, no, tú fuiste la primera, de verdad. No sé lo que me pasó.
—Pero ahora me tienes aquí —dijo Nana.
—Ya lo sé —dijo él, poniéndose los pantalones. Luego, se sentó y empezó a ponerse los calcetines y los zapatos.
—Oye, hijo de puta...
—¿Sí?
—Cuando estés en condiciones y me desees, ven a mi apartamento, ¿entendido?
—Sí, entendido.
Harry ya estaba vestido del todo y en pie.
—Se acabó lo del ascensor, ¿entendido?
—Entendido.
—Si vuelves a violarme en el ascensor, voy a la policía. Te lo juro, palabra.
—Vale, vale.
Harry salió del dormitorio, cruzó la sala y salió del apartamento. Le llegó el ascensor y pulsó el botón de llamada. La puerta se abrió; entró. El ascensor empezó a bajar. A su lado, de pie, había una mujer oriental, pequeñita. Tenía el cabello negro. Falda negra, blusa blanca, leotardos, pies menudos, zapatos de tacón alto. Era de tez oscura, y sólo llevaba un toque de lápiz de labios. Aquel cuerpo tan pequeño tenía un trasero sorprendente, de lo más atractivo. Sus ojos eran color castaño, muy profundos. Y parecían cansados. Harry alzó la mano y apretó el STOP. Cuando avanzaba hacia ella, la mujer gritó. Le dio un par de sopapos en la cara, fuertes, sacó el pañuelo y se lo embutió en la boca. La sujetó con un brazo por la cintura y, mientras le arañaba la cara, le subió la falda con la mano libre. Le gustó lo que vio.
LA CABEZA
Margie solía empezar a tocar nocturnos de Chopin cuando se ponía el sol. Vivía en una casa grande, un poco retirada de la calle, y a la puesta del sol ya estaba colocada con coñac o whisky. Tenía cuarenta y tres años y aún conservaba una buena figura y un rostro delicado. Su marido había muerto joven, hacía cinco años, y ella, al parecer, llevaba una vida solitaria. El marido había sido médico. Había tenido buena suerte en la Bolsa e invirtió el dinero para que ella tuviese una renta fija de dos mil dólares mensuales. Buena parte de los dos mil volaban en coñac y en whisky.
Desde la muerte de su marido, había tenido dos amantes, pero las aventuras habían sido esporádicas y fugaces. Parecía que los hombres carecieran de magia, la mayoría eran malos amantes sexual y espiritualmente. Sus intereses parecían limitarse a sus coches nuevos, el deporte y la televisión. Al menos Harry, su difunto marido, la llevaba de vez en cuando a un concierto. Bien sabía Dios que Metha era un director muy malo, pero todo era mejor que aguantar a Láveme y a Shirley. Margie se había resignado, sencillamente, a una existencia sin sexo masculino. Llevaba una vida plácida, con su piano, su coñac y su whisky. Y cuando el sol se ponía, sentía una enorme necesidad de su piano, de su Chopin y de su whisky y/o coñac. En cuanto empezaba a oscurecer, Margie empezaba a encender un cigarrillo detrás de otro.
Margie tenía un entretenimiento. A la casa de al lado había llegado una nueva pareja. En realidad, no eran propiamente una pareja. Él, barbudo, corpulento, violento, medio loco, era veinte años mayor que la mujer. Era un tipo feo que daba siempre la sensación de estar curda o con resaca. La mujer con la que vivía también era muy suya..., hosca, indiferente. Casi como en estado de trance. Los dos parecían tener afinidades recíprocas, y sin embargo era como si se hubieran juntado dos enemigos. Siempre estaban peleándose. Margie oía primero, casi siempre, la voz de la mujer. Luego, de pronto, muy alta, la del hombre. Y el hombre siempre aullaba alguna ruin indecencia. A veces, seguía a las voces un estruendo de cristales rotos. Pero lo más frecuente era ver salir al hombre en su viejo coche; luego todo quedaba tranquilo dos o tres días, hasta que regresaba. La policía se había llevado al hombre un par de veces. Pero siempre volvía.
Un día, Margie vio la foto del hombre en el periódico. Aquel hombre era el poeta Marx Renoffski. Había oído hablar de su obra. Al día siguiente, fue a la librería y compró todos los libros suyos que encontró. Aquella tarde, combinó la poesía del hombre con coñac; y cuando oscureció, se olvidó de tocar los nocturnos de Chopin. Por algunos de sus poemas de amor dedujo que aquel hombre estaba viviendo con la escritora Karen Reeves. Sin saber muy bien por qué, Margie no se sentía ya tan sola como antes.
La casa era de Karen y celebraban muchas fiestas. Durante éstas, cuando más escandalosas eran la música y las risas, siempre veía la figura alta y barbuda de Marx Renoffski salir por la puerta trasera de la casa. Se sentaba en el patío de atrás, solo, con su botella de cerveza a la luz de la luna. Y entonces Margie recordaba sus poemas de amor y sentía deseos de conocerle.
El sábado por la noche, varias semanas después de haber comprado sus libros, les oyó discutir a grito pelado. Marx había estado bebiendo y la voz de Karen se fue haciendo cada vez más estridente.
—Escucha —era la voz de Marx—, cuando me apetezca un trago, me tomaré un trago.
—Eres la cosa más horrorosa que me he encontrado en la vida —oyó decir a Karen.
Luego, ruidos de trifulca. Margie apagó las luces y se pegó a la ventana.
—¡Maldita! —oyó decir a Marx—. ¡Sigue atacándome y verás lo que es bueno!
Luego, vio a Marx salir por el porche delantero con la máquina de escribir. No era una portátil, sino un modelo de mesa, y Marx bajaba tambaleante las escaleras con ella, a punto de caer en todo momento.
—Me voy a librar de tu cabeza —chilló Karen—. Voy a arrojar esa cabeza ahora mismo.
—Adelante —dijo Marx—. Tírala.
Margie vio a Marx cargar la máquina de escribir en el coche y luego vio un objeto grande y pesado, evidentemente la cabeza, que salía volando del porche para caer en su jardín. Rebotó en el suelo y se inmovilizó justo bajo un gran rosal. Marx se marchó en su coche. En casa de Karen Reeves se apagaron todas las luces; y se hizo el silencio.
A la mañana siguiente, Margie despertó a las ocho y cuarenta y cinco. Se arregló, puso dos huevos a hervir y se tomó un café con una copita de coñac. Se asomó a la ventana. El gran objeto de arcilla seguía bajo el rosal. Se apartó de la ventana, sacó dos huevos, los enfrió poniéndolos en agua y los peló. Luego, se sentó a desayunar y abrió un ejemplar del último libro de poemas de Marx Renoffski, Uno, dos, tres, me quiero a mí. Lo abrió hacia la mitad:
«...oh, tengo escuadrones
de dolor batallones, ejércitos de
dolor continentes de dolor
ja, ja, ja,
te tengo a ti.»
Margie terminó los huevos, echó dos copitas de coñac en un segundo café, se lo bebió, se puso los pantalones verdes de rayas, el jersey amarillo y, con una pinta a lo Katherine Hepburn a los cuarenta y tres, se calzó las sandalias rojas y salió a su jardín. El coche de Marx no estaba aparcado y la casa de Karen permanecía en silencio. Se acercó al rosal. Allí estaba la cabeza esculpida, con la cara hacia el suelo. Margie sintió que el corazón le latía más acelerado. Movió la cabeza con el pie, y el rostro la miró desde la yerba. Era Marx Renoffski, no había duda. Cogió a Marx, y, sosteniéndolo cuidadosamente contra su jersey amarillo pálido, lo llevó a casa. Lo colocó sobre el piano, luego se sirvió un coñac con agua, se sentó y estuvo un rato mirándole, mientras bebía. Marx era feo y rasposo, pero muy real. Karen Reeves era una buena escultora. Margie le estaba agradecida. Continuó examinando la cabeza de Marx; allí podía verlo todo, bondad, odio, miedo, demencia, amor, humor, pero ella veía sobre todo humor y amor. Cuando pusieron el programa de música clásica al mediodía, subió mucho el volumen y se puso a beber con auténtico deleite.
Hacia las cuatro de la tarde, aún seguía bebiendo coñac; empezó a hablar con él.
—Marx, te comprendo. Yo podría darte la verdadera felicidad.
Marx no contestó; siguió allí, sobre el piano, en total silencio.
—He leído tus libros, Marx. Eres un hombre ingenioso y sensible, Marx, y muy divertido. Te comprendo, querido. Yo no soy como esa... esa otra mujer.
Marx seguía sonriendo, seguía mirándola con aquellos ojillos entrecerrados.
—Marx, podría interpretar a Chopin para ti..., los nocturnos, los études.
Margie se sentó al piano y empezó a tocar. El estaba allí.
Era evidente que Marx jamás veía los partidos en la televisión. Probablemente viese las obras de Ibsen, de Shakespeare, de Chejov, en el canal 28. Y, al igual que en sus poemas, era un gran amante. Se sirvió más coñac y siguió tocando. Marx Renoffski escuchaba.
Cuando Margie terminó su concierto, miró a Marx. Le había gustado. Estaba segura. Se levantó. La cabeza de Marx estaba justo al nivel de la suya. Se inclinó y le dio un leve beso. Luego, retrocedió. El sonreía, sonreía con aquella luminosa sonrisa. Puso de nuevo su boca sobre la de él, y le dio un beso lento y apasionado.
A la mañana siguiente, Marx seguía allí, sobre el piano. Marx Renoffski, poeta, poeta moderno, vivo, peligroso, encantador, sensible. Miró por la ventana. Aún no estaba allí el coche de Marx. Había pasado la noche fuera. Se había ido a otro sitio, lejos de aquella... zorra.
Se volvió y le dijo:
—Marx, tú necesitas una buena mujer.
Fue hasta la cocina, puso a hervir dos huevos y vertió un chorrito de whisky en el café. Se puso a canturrear. El día era idéntico al anterior. Pero mejor. Más agradable. Siguió leyendo la obra de Marx. Escribió incluso ella misma un poema:
«Este divino accidente
nos ha unido
aunque tú seas arcilla
y yo carne
ha surgido el contacto
pese a todo, ha surgido el contacto.»
A las cuatro, sonó el timbre de la puerta. Margie fue a abrir. Era Marx Renoffski. Estaba borracho.
—Nena —dijo—, sabemos que tienes la cabeza. ¿Qué te propones hacer con mi cabeza?
Margie no pudo contestar. Marx entró en la casa. —Bueno, ¿dónde está ese maldito trasto? Karen lo quiere otra vez.
La cabeza estaba en el salón de música. Marx dio una vuelta por allí.
—Tienes una casa muy bonita. Vives sola, ¿eh? —Sí.
—¿Qué pasa? ¿Te dan miedo los hombres?
—No.
—Oye, la próxima vez que Karen me eche, creo que me acercaré por aquí. ¿Vale?
Margie no contestó.
—No contestas. Quien calla otorga. Bueno, estupendo. Pero ¿dónde está esa cabeza? Escucha, te he oído interpretar a Chopin cuando se pone el sol. Tienes clase. Me gustan las tías con clase. Seguro que bebes coñac, ¿a que sí?
—Sí.
—Sírveme un coñac. Tres copitas en medio vaso de agua.
Margie fue a la cocina. Cuando salió con la bebida, él estaba en el salón de música. Había encontrado la cabeza. Estaba apoyado en ella, con el codo sobre el cráneo. Le ofreció el vaso.
—Gracias. Sí, clase. Tienes clase. ¿Pintas, escribes, compones? ¿Haces algo, además de interpretar a Chopin?
—No.
—Ah —dijo él, alzando el vaso y bebiéndose la mitad de un trago—. Estoy seguro de que lo eres.
—¿Que soy qué?
—Un gran polvo.
—No sé.
—Bueno, yo sí lo sé. Y no deberías desperdiciarlo. Yo no quiero que lo desperdicies.
Marx Renoffski se terminó el coñac y posó el vaso sobre el piano, junto a la cabeza. Se acercó a ella y la agarró. Marx olía a vómito, a vino barato y a bacon. Los pelos hirsutos de su barba le rasparon la cara cuando la besó. Luego, apartó la cara y la miró con aquellos ojillos.
—¡No puedes desperdiciar la vida, nena! —Margie sintió la presión de su pene—. También me gusta lamerles el coñito a las nenas. No lo hice hasta los cincuenta años. Karen me enseñó. Ahora soy el mejor del mundo.
—No me gusta que me agobien —dijo Margie débilmente.
—¡Oh, eso está muy bien! ¡Eso es lo que me gusta a mí! ¡Espíritu! Chaplin se enamoró de Goddard al verla mordisquear una manzana. ¡Apuesto a que tú mordisqueas las manzanas a las mil maravillas! Aunque apuesto a que también puedes hacer otras cosas con la boca, ¿no?
La besó otra vez. Después, le preguntó:
—¿Dónde está el dormitorio?
—¿Por qué?
—¿Por qué? ¡Porque es allí donde vamos a hacerlo!
—¿Hacer qué?
—¡Joder! ¿Qué va a ser?
—¡Fuera de mi casa!
—¿En serio?
—Sí.
—¿Quieres decir que no quieres joder?
—Exactamente.
—Oye, hay diez mil mujeres que se irían conmigo a la cama.
—Yo no soy una de ellas.
—Bueno, sírveme otra copa y me largo.
—De acuerdo.
Margie fue a la cocina, echó tres cepitas de coñac en medio vaso de agua, salió y se la dio.
—Oye, ¿sabes quién soy?
—Sí.
—Soy Marx Renoffski, el poeta.
—Ya te he dicho que sé quién eres.
—Ah —dijo Marx, y bebió de un trago el coñac—. Bueno, tengo que irme. Karen no se fía de mí.
—Di a Karen que la considero una magnífica escultora.
—Oh, sí, claro...
Marx cogió la cabeza, cruzó la habitación y se dirigió hacia la salida. Margie le siguió. En la puerta, Marx se detuvo.
—Oye, ¿tú nunca te pones caliente?
—Pues claro.
—¿Y qué haces?
—Me masturbo.
Marx se encrespó.
—Señora mía, ése es un delito contra la naturaleza, y, más importante aún, toda una agresión contra mi persona. —Luego cerró la puerta.
Ella le vio bajar con mucha precaución por el camino, cargando la cabeza. Luego dobló la esquina y subió el camino de la casa de Karen Reeves.
Margie entró en el salón de música. Se sentó al piano. Ya se ponía el sol. Era el momento justo. Empezó a interpretar a Chopin. Tocaba como nunca.
MAÑANA DECISIVA
A las siete de la mañana, Barney se despertó y empezó a embestir a Shirley en el trasero con el pene. Shirley se hizo la dormida. Barney siguió embistiendo más fuerte. Ella se levantó, fue al cuarto de baño y orinó. Cuando salió del baño, él había quitado el cobertor y tenia el pene empinado bajo la sábana.
—¡Mira nena! —dijo—. ¡El monte Everest!
—¿Quieres que prepare el desayuno?
—¡A la mierda el desayuno! ¡Ven aquí ahora mismo!
Shirley volvió a la cama y él la cogió por la cabeza y la besó. Le olía mal el aliento, pero la barba era lo peor. Le cogió la mano y se la puso en el pijo.
—¡Piensa en la cantidad de mujeres a las que les gustaría tener este chisme!
—Barney, no estoy de humor.
—¿Qué quieres decir con eso de que no estás de humor?--
—Pues que no estoy caliente.
—¡Lo estarás, nena, lo estarás! — En verano dormían sin pijama, así que se echó sobre ella.
—¡Ábrete bien, demonios! ¿Estás mala?
—Barney, por favor...
—¿Por favor qué? ¡Quiero pegar un polvo y voy a pegarlo!
Siguió empujando hasta que consiguió penetrarla.
—¡Puta condenada, voy a abrirte en canal!
Barney lo hacía como una máquina. A Shirley no le inspiraba ninguna sensación. ¿Cómo podía una mujer casarse con un hombre así?, se preguntó. ¿Cómo podía una mujer vivir tres años con un hombre así? Al principio, cuando se conocieron, él no parecía ser... como una pura y simple madera de leño.
—¿Te gusta este cacho de polla, nena?
Notaba todo el peso de su corpachón sobre ella. Notaba su sudor. No la dejaba respirar.
—¡Me voy a ir, nena, me voy, ME VOY!
Barney se echó a un lado y se limpió con la sábana. Shirley se levantó, fue al cuarto de baño y se duchó. Luego, fue a la cocina a preparar el desayuno. Puso las patatas, el bacon, el café. Echó los huevos en el cuenco y los revolvió. Sólo llevaba puestos el albornoz y las zapatillas. En el albornoz decía «ELLA». Barney salió del cuarto de baño. Tenía crema de afeitar en la cara.
—Oye, nena, ¿dónde están aquellos calzoncillos de rayas verdes y rojas?
Ella no contestó.
—¡Oye, te digo que donde están esos calzoncillos!
—No sé.
—¿No sabes? Me rompo el espinazo trabajando de ocho a doce horas al día y tú no sabes dónde están mis calzoncillos, ¿eh?
—No sé.
—¡Que se derrama el café! ¿Es que no lo ves? Shirley apagó el fuego.
—¡O no haces café, o te olvidas de él y lo dejas salirse! O te olvidas de comprar bacon o quemas las tostadas o pierdes mis calzoncillos, siempre tienes que hacer algo al revés. ¡No haces nada a derechas!
—Barney, no me siento bien...
—¡Tú nunca te sientes bien! ¿Cuándo coño vas a empezar a sentirte bien? Yo salgo todas las mañanas y me rompo el espinazo trabajando y tú te pasas el día tumbada leyendo revistas y compadeciéndote de tu culo de mantequilla. ¿Te crees que van bien las cosas en el trabajo? ¿Es que no sabes que hay un diez por ciento de parados? ¿Te das cuenta de que tengo que luchar por mi puesto todos los días, uno tras otro, mientras tú estás repantigada en un sillón compadeciéndote de ti misma? Y bebiendo vino y fumando cigarrillos y cotilleando con tus amigas... y amigos. ¿Te crees que a mí me resultan fáciles las cosas en el trabajo?
—Sé que no es fácil, Barney.
—Y ya ni siquiera me dejas echar un polvo.
Shirley vertió los huevos en la sartén.
—¿Por qué no acabas de afeitarte? El desayuno estará en seguida.
—¿Por qué tantos remilgos para echar un polvo? ¿Es que te crees que tienes el cono de oro?
Ella revolvió los huevos con un tenedor. Luego, cogió la espátula.
—Es que no puedo soportarte ya, Barney. Te odio.
—¿Me odias? ¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que no puedo soportarte, que me repugna cómo caminas, que no aguanto los pelos que te asoman de la nariz. No me gusta tu voz, no me gustan tus ojos, no me gusta tu manera de pensar ni tu manera de hablar. No me gustas.
—¿Y tú qué? ¿Qué tienes que ofrecer tú? ¡Con esa pinta! ¡No podrías conseguir trabajo ni en un burdel de tercera!
—Ya lo conseguí.
Entonces, él le pegó. Con la mano abierta, en la cara. A ella se le cayó la espátula, perdió el equilibrio, fue a dar contra un lado del fregadero y allí se agarró. Recogió la espátula, la lavó, volvió a revolver los huevos.
—No quiero desayunar —dijo Barney.
Shirley apagó todos los fuegos y volvió al dormitorio. Se metió en la cama. Le oía acabar de arreglarse en el cuarto de baño. Ni siquiera le gustaba su forma de echarse agua en la cara en el lavabo cuando se afeitaba. Y cuando oyó el cepillo de dientes eléctrico, se lo imaginó en aquella boca, limpiando aquellos dientes y aquellas encías, y sintió una repugnancia inmensa. Luego, la loción del pelo. Después, silencio. Más tarde, la cisterna.
Barney salió. Le oyó escoger una camisa en el armario. Oyó el rumor de las llaves y de la calderilla cuando se ponía los pantalones. Luego, sintió que la cama se hundía, al sentarse él en el borde para ponerse los calcetines y los zapatos. Después, al levantarse él, la cama se levantó. Ella estaba tendida boca abajo, con los ojos cerrados. Se dio cuenta de que estaba mirándola.
—Escucha —le dijo—. Sólo quiero decirte una cosa. Si hay otro hombre, le mataré. ¿Entendido?
Shirley no contestó. Luego, sintió sus dedos en la nuca. Le alzó la cabeza bruscamente, y se la hundió en la almohada.
—¡Contéstame cuando te hablo! ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Lo has entendido?
—Sí —dijo ella—. Lo he entendido.
Se fue. Salió del dormitorio, cruzó el salón. Shirley oyó la puerta al cerrarse. Luego, oyó sus pasos en las escaleras. El coche estaba en el camino de acceso y oyó cómo lo ponía en marcha. Después, lo oyó alejarse. Más tarde, el silencio.
PUTEO LÍRICO
El problema de una lectura de poesía —cuando se llega a las once de la mañana y la lectura es a las ocho de la tarde— es que a veces reduce a un hombre a tal estado que quienes le hacen subir al escenario para mirarle, burlarse de él y machacarle, no esperan de él iluminación alguna sino pura diversión.
Me recibió en el aeropuerto el profesor Kragmatz. Conocí a sus dos perros en el coche y conocí a Pulholtz (que llevaba años leyendo mi obra) y a dos jóvenes estudiantes (uno, especialista en karate, y el otro con una pierna rota) en casa de Howard. (Howard era el profesor que me había propuesto la lectura.)
Y allí estaba yo, melancólico y digno, bebiendo cerveza; y, luego, casi todos menos Howard tenían que ir a clase. Puertas que se cierran y ladridos de perros que se van, y las nubes se oscurecieron y Howard y yo y su mujer y un joven estudiante nos quedamos allí sentados. Jacqueline, la esposa de Howard, jugaba al ajedrez con el estudiante.
—Conseguí un nuevo suministro —dijo Howard.
Abrió la mano y me enseñó un puñado de pastillas.
—No. Tengo el estómago jodido —dije—. No está en forma últimamente.
A las ocho, llegué allí. «Está borracho, está borracho», decían voces entre el público. Yo llevaba mi vodka con zumo de naranja. Empecé brindando a su salud para estimular su aversión. Leí durante una hora.
Aplaudieron bastante. Un joven se acercó, tembloroso.
—Señor Chinaski, tengo que decirle una cosa: ¡Es usted un hombre maravilloso!
Le di la mano.
—Está bien, chaval, tú sigue comprando mis libros.
Unos cuantos querían libros míos y les dediqué algunos garabatos. Se acabó. Ya había apurado mi puteo lírico.
La fiesta post-lectura fue la misma de siempre, con profesores y estudiantes, aburridos e insulsos. El profesor Kragmatz me cazó en un rincón y empezó a hacerme preguntas, mientras las groupies culebreaban por los alrededores. No, le dije, no, bueno sí, partes de T. S. Eliot eran buenas. Fuimos demasiado duros con Eliot. Pound, sí, bueno, descubrimos que Pound no era exactamente lo que pensábamos. No, no creo que haya ningún poeta norteamericano contemporáneo sobresaliente, lo siento. ¿Poesía concreta? Bueno, sí, la poesía concreta es exactamente igual que cualquier otra basura concreta. ¿Y Céline? Un viejo chiflado de marchitos testículos. Sólo un libro bueno, el primero. ¿Qué? Sí, por supuesto, uno. Es suficiente. Quiero decir, tú no has escrito ni siquiera uno, ¿verdad? ¿Por qué prefiero a Creeley? Ya no lo hago. Pero Creeley ha logrado elaborar una obra, lo que la mayoría de quienes le critican no conseguirán en la vida. Bebo, sí, bebo, ¿acaso no bebe todo el mundo? ¿Cómo demonios iba a poder aguantar si no? ¿Mujeres? Oh, sí, mujeres. Oh, sí, por supuesto. No voy a escribir sobre bocas de incendios y tinteros vacíos. Sí, ya sé lo de la carretilla roja bajo la lluvia. Mira, Kragmatz, no quiero que me acapares del todo. Déjame mover un poco el culo...
Me quedé y dormí en la parte de abajo de unas literas, debajo del chaval que era especialista en karate. Le desperté hacia las seis de la mañana al rascarme las almorranas. El pestazo despertó a la perra que había dormido conmigo toda la noche y que empezó a olisquear. Le di la espalda y seguí durmiendo.
Cuando desperté, todos se habían ido menos Howard. Me levanté, me bañé, me vestí y fui a verle. Se encontraba muy mal.
—Dios santo, menuda resistencia tienes —dijo—. Tienes el cuerpo de un chaval de veinte años.
Mira, anoche no tomé anfetas ni pastillas de ningún tipo, ni le di a nada fuerte..., sólo cerveza y yerba. Esa es la razón —le expliqué.
Le sugerí unos huevos pasados por agua. Los preparó. Empezó a oscurecer. Parecía media noche. Telefoneó Jacqueline y dijo que se acercaba un tornado por el norte. Empezó a granizar. Comimos los huevos.
Luego, llegó el poeta de la siguiente lectura con su novia y con Kragmatz. Howard salió corriendo al patio y vomitó los huevos. El nuevo poeta, Blanding Edwards, empezó a enrollarse. Era un chico cargado de buenas intenciones. Habló de Ginsberg, de Corso, de Kerouac. Luego, él y su chica, Betty (que también escribía poesía), empezaron a hablar entre sí a toda velocidad en francés.
Oscureció aún más, cayeron rayos, más granizo, y el viento era espantoso. Sacaron cerveza. Kragmatz recordó a Edwards que tuviera cuidado, que tenía que leer aquella misma noche. Howard se montó en la bici y se fue pedaleando en plena tormenta a dar su clase de inglés de primer curso en la universidad. Llegó Jacqueline.
—¿Dónde está Howard?
—Cogió su dos ruedas y se lanzó al tornado —dije.
—¿Se encontraba bien?
—Cuando se fue parecía un chaval de diecisiete años. Tomó un par de aspirinas.
Pasé el resto de la tarde esperando e intentando evitar una conversación literaria. Me llevaron al aeropuerto. Con mi cheque de quinientos dólares y mi cartapacio de poemas. Les dije que no se bajaran del coche y que algún día les mandaría a todos una postal.
Entré en la sala de espera y oí a un tipo que le decía a otro: «¡Fíjate en ese tío!» Todos los nativos llevaban el mismo corte de pelo, los mismos zapatos de tacón con hebillas, los mismos gabanes ligeros, los mismos trajes rectos, con botones metálicos, camisas a rayas, y corbatas cuya gama variaba del oro al verde. Hasta sus rostros eran idénticos: narices y orejas y bocas y expresiones iguales. Lagos poco profundos bajo una ligera capa de hielo. Nuestro avión llegaba con retraso. Me quedé junto a una máquina de café, tomé dos solos y unas galletas. Luego, salí y me planté bajo la lluvia.
Salimos al cabo de hora y media. El avión se balanceaba y cabeceaba. No tenían el New Yorker. Pedí un trago a la azafata. Dijo que no había hielo. El piloto nos explicó qué aterrizaríamos con retraso en Chicago. No conseguía que le diesen pista. Era un hombre veraz. Llegamos a Chicago, y allí estaba el aeropuerto y nosotros dando vueltas y vueltas y más vueltas. Yo dije: «Bueno, supongo que no hay nada que hacer.» Pedí un tercer trago. Los demás fueron uniéndose a la juerga. Sobre todo, después de que se apagaron dos motores a la vez. Volvieron a ponerse en marcha en seguida y alguien se echó a reír. Bebimos y bebimos y bebimos. Cuando ya todos estábamos fuera de control, nos comunicaron que íbamos a aterrizar.
Se rompió el hielo. La gente empezó a hacerse preguntas obvias y a dar respuestas obvias. Vi que mi vuelo no tenía hora de salida marcada. Eran las ocho y media. Llamé por teléfono a Ann. Me dijo que había estado llamando al aeropuerto internacional de Los Angeles para preguntar la hora de llegada. Me preguntó cómo había ido la lectura. Le dije que era muy difícil engañar a un público de líricos universitarios. Sólo había podido engañar a la mitad. «Magnífico», dijo ella. «Nunca confíes en un hombre que lleve mono de paracaídas», le dije. Después, me tiré quince minutos mirándole las piernas a una japonesa. Luego, busqué un bar. Había allí un negro vestido con un traje de cuero rojo con cuello de piel. Estaban atosigándole. Se reían de él como si fuera un gusano que se arrastrara por el bar. Lo hacían muy bien. Tenían siglos de práctica. El negro procuraba mostrarse indiferente, pero tenía la espalda rígida.
Cuando volví a comprobar los vuelos en el tablero, un tercio de los que esperaban en el aeropuerto ya estaban borrachos. Los peinados femeninos empezaban a desmoronarse. Un hombre caminaba de espaldas, muy borracho, intentando caer sobre la nuca y fracturarse el cráneo. Todos encendimos cigarrillos y esperamos, observando, con la esperanza de que se diese un buen golpe en la cabeza. Me pregunté cuál de nosotros conseguiría quitarle la cartera. Le vi caer; la horda se lanzó a desnudarle. Yo estaba demasiado lejos para poder sacar nada en limpio. Volví al bar. El negro se había lanzado. Dos tipos discutían, a mi izquierda. Uno de ellos se volvió a mí.
—¿Usted qué opina de la guerra? preguntó.
—La guerra no tiene nada de malo —dije.
—¿Ah, sí? ¿Sí?
—Sí, cuando te metes en un taxi, eso es guerra. Cuando compras una barra de pan, eso es guerra. Cuando le pagas a una puta, eso es guerra. Yo, a veces, necesito pan, puta y taxi.
—¿Habéis oído, chavales? —dijo el hombre—. Aquí hay un tío al que le gusta la guerra.
Se acercó un tipo que estaba al final de la barra. Vestía como todos los demás.
—¿Le gusta la guerra?
—No tiene nada de malo; es la prolongación natural de nuestra sociedad.
—¿Cuántos años ha llevado uniforme?
—Ninguno.
—¿De dónde es?
—De Los Angeles.
—Bueno, pues yo perdí a mi mejor amigo. Una mina. ¡BANG! Y se acabó.
—Pero, gracias a Dios, fue él; podría haber sido usted.
—A mí no me hace gracia.
—He estado bebiendo. ¿Tiene fuego?
Puso el encendedor al extremo de mí cigarrillo, con evidente desgana. Luego, volvió a su sitio al otro extremo de la barra.
Salimos, en el de las 7,15, a las 11,15. Nos elevamos por los aires. El puteo lírico estaba concluyendo. Iría a Santa Anita el viernes y devolvería cien dólares. Volvería a la novela. La Filarmónica de Nueva York tocaría el domingo. Quizás habría aún localidades. Pedí otro trago. Se apagaron las luces. Nadie podía dormir, pero todos fingían hacerlo. A mí me daba igual. Tenía un asiento de ventanilla y contemplaba el ala y las luces de abajo. Todo estaba dispuesto allá abajo en hermosas líneas rectas. Colmenas. Hormigueros.
Llegamos al aeropuerto internacional de Los Angeles. Ann, te quiero. Ojalá arranque el coche. Ojalá el fregadero no esté atascado. Me alegro de no haberme tirado a una groupie. Me alegro de que no se me dé bien irme a la cama con desconocidas. Me alegro de ser un imbécil. Me alegro de no saber nada. Me alegro de no haber sido asesinado. Cuando me miro las manos y veo que aún están en su sitio, pienso para mí: vaya suerte que tengo.
Salí del avión arrastrando el abrigo de mi padre y mi cartapacio de poemas. Ann salió a mi encuentro. Vi su cara y pensé, mierda, la quiero. ¿Qué haré? Lo mejor que podía hacer era actuar con indiferencia; luego, me encaminé, con ella, al aparcamiento. No hay que dejar que se den cuenta de que te interesan, porque si no, te liquidan. Me incliné, la besé en la mejilla.
—Qué amable has sido viniendo a esperarme.
—Cómo no iba a venir —dijo ella.
Salimos del aeropuerto. Había terminado mi sucia tarea. El puteo poético. Yo nunca me insinuaba. Eran ellos quienes llamaban a su puta. Y yo acudía a la llamada.
—Chavala —le dije—, cómo te he echado de menos.
—Tengo hambre —dijo ella.
Fuimos al restaurante chicano de Alavarado y Sunset. Tomamos burritos de chile verde. El puteo ya se había acabado. Y yo aún tenía una mujer, una mujer que me interesaba. Un milagro así no era para tomarse a broma. Contemplé su cabello y su rostro, mientras regresábamos a casa. La miraba a hurtadillas cuando me parecía que ella no miraba.
—¿Cómo fue la lectura? —me preguntó.
—Una gloria —dije.
Subimos por Alvarado. Luego, entramos por el bulevar Glendale. Todo estaba en orden. Lo que me fastidiaba era que algún día, todo se reduciría a polvo, los amores, los poemas, los gladiolos. Al final, todos acabaríamos rellenos de basura, como una empanada barata.
Ann aparcó. Bajamos, subimos las escaleras, abrimos la puerta, y el perro salió a recibirnos. La luna estaba alta, la casa olía a lino y rosas, y el perro saltó a mi encuentro. Le tiré de las orejas, le di unas palmaditas en el vientre. Abrió mucho los ojos y sonrió.
TE QUIERO, ALBERT
Louie estaba sentado en el Pavo Real Rojo, con resaca. Cuando el camarero le trajo su bebida, dijo:
—Sólo he conocido a una persona en esta ciudad que esté tan loca como tú.
—¿Ah, sí? —dijo Louie—. Mira qué bien.
—Y precisamente está aquí ahora —continuó el camarero.
—¿Ah, sí? —dijo Louie.
—Es aquella de allí, la del vestido azul con esa figura de campeonato. Pero no hay quien se acerque a ella, porque está loca.
—¿Ah, sí? —dijo Louie.
Louie cogió el vaso, se levantó y fue a sentarse junto a la chica.
—Hola —le dijo.
—Hola —dijo ella.
Luego, se quedaron allí sentados, uno junto al otro, un buen rato, sin decirse una palabra.
Myra (así se llamaba ella) estiró de pronto el brazo y cogió de detrás de la barra una coctelera llena. La alzó e hizo ademán de lanzarla contra el espejo de detrás de la barra. Louie le agarró el brazo y dijo: «¡No, no, no, querida!» Tras esto, el camarero sugirió a Myra que se largase. Cuando Myra se fue, Louie la siguió.
Myra y Louie compraron unas botellas de whisky barato y tomaron el autobús para ir a casa de Louie, en los apartamentos Belsey Arms. Myra se quitó un zapato (eran de tacón alto) e intentó asesinar al conductor del autobús. Louie la sujetó con un brazo, mientras sostenía con el otro las botellas de whisky. Bajaron del autobús y fueron caminando a casa de Louie.
Entraron en el ascensor y Myra empezó a pulsar botones. El ascensor subía, bajaba, subía, paraba, y Myra seguía preguntando:
—¿Dónde vives?
Y Louie seguía repitiendo:
—Cuarta planta, apartamento número cuatro.
Myra seguía apretando botones, mientras el ascensor subía y bajaba.
—Escucha —dijo al fin—, llevamos años aquí dentro. Lo siento, pero tengo que mear.
—Vale —dijo Louie—. Hagamos un trato, tú me dejas darle al botón y yo te dejo mear.
—Hecho—dijo ella. Y se bajó las bragas, se acuclilló y lo hizo. Louie apretó el botón del 4.°, mientras contemplaba el reguero. Llegaron. Para entonces, Myra se había incorporado, se había subido las bragas y ya estaba lista para salir.
Entraron en casa de Louie y empezaron a abrir botellas. En eso Myra no ofrecía problemas. Se sentaron uno frente al otro, con unos cuatro metros de espacio por medio. Louie estaba sentado en la butaca junto a la ventana y Myra en el sofá. Myra cogió una botella y Louie otra, y empezaron. Al cabo de unos cinco minutos o así, Myra se dio cuenta de que había unas botellas vacías en el suelo junto al sofá. Así que empezó a recogerlas, entrecerrando los ojos, y a tirárselas a Louie a la cabeza. No acertó ni una. Algunas salieron por la ventana abierta, por detrás de la cabeza de Louie. Otras dieron en la pared y se rompieron. Otras rebotaron en la pared y milagrosamente cayeron al suelo sin romperse. Myra volvió a cogerlas y a tirárselas. Pronto se quedó sin botellas.
Entonces, Louie se levantó y salió a la azotea por la ventana. Recogió las botellas. Cuando hubo recogido un buen montón, volvió a saltar por la ventana y se las dio a Myra. Las puso a sus pies. Luego se sentó, alzó la botella y siguió bebiendo. Las botellas empezaron a caer de nuevo sobre él. Bebió otro trago, luego otro, luego, ya no recordaba...
Por la mañana, Myra fue la primera en despertarse. Se levantó, preparó café, y le llevó el desayuno a Louie.
—Vamos —le dijo—. Quiero que conozcas a mi amigo Albert. Es un tipo muy especial.
Louie tomó el café y luego hicieron el amor. No estuvo nada mal. Louie tenía una gran hinchazón en el párpado izquierdo. Se levantó y se vistió.
—De acuerdo —dijo—, vamos.
Bajaron en el ascensor, fueron caminando hasta la calle Alvarado y allí cogieron el autobús hacia el norte. Siguieron tranquilamente unos cinco minutos y entonces Myra se levantó y pulsó el botón de parada. Se bajaron, caminaron una media manzana, luego entraron en un viejo edificio incoloro de apartamentos. Subieron un tramo de escaleras, torcieron en el descansillo y Myra se detuvo a la puerta de la habitación 203. Llamó. Se oyeron pasos y la puerta se abrió.
—Hola, Albert.
—Hola, Myra.
—Albert, quiero que conozcas a Louie. Louie, éste es Albert.
Se dieron la mano.
Albert tenía cuatro manos. Tenía también cuatro brazos a juego. Los dos brazos de arriba tenían mangas y los dos de abajo salían de unos agujeros practicados en la camisa.
—Pasad —dijo Albert.
Albert tenía un vaso con whisky y agua en una mano. En la otra, un cigarrillo. En la tercera, el periódico. La cuarta, la que había estrechado la mano de Louie, la tenía desocupada. Myra fue a la cocina, cogió un vaso y sirvió a Louie un trago de la botella que llevaba en el bolso. Luego se sentó y se puso a beber del gollete.
—¿En qué piensas? —preguntó.
—A veces, tocas fondo en el terror y arrojas la toalla, pero no revientas —dijo Louie.
—Albert violó a una gorda —explicó Myra—. Tendrías que haberle visto en acción con sus cuatro brazos. Fue todo un espectáculo, Albert.
Albert gruñó. Parecía deprimido.
—A Albert le echaron del circo porque bebía y porque violó a la gorda. Ahora está en el paro.
—Nunca podría adaptarme a la sociedad. No siento simpatía por la humanidad. No tengo el menor deseo de adaptarme, no siento el menor espíritu de lealtad, no le veo sentido.
Albert se acercó al teléfono. Lo descolgó. En una mano sostenía el teléfono, en la segunda, un boleto de apuestas de carreras, un cigarrillo en la tercera y un vaso en la cuarta.
—¿Jack? Sí. Soy Albert. Oye, quiero Crumchy Main, dos ganadora en la primera. Luego, Blazing Lord, dos en la cuarta. Hammerhead Justice, cinco ganador en la séptima. Luego, Noble Flake, cinco ganador y quinto en la novena.
Albert colgó.
—Mi cuerpo me tortura por un lado y mi espíritu por el otro.
—¿Cómo te va en el hipódromo, Albert? —preguntó Myra.
—Voy ganando cuarenta pavos. Tengo un sistema nuevo. Se me ocurrió una noche de insomnio. De pronto lo vi todo ante mí, como un libro abierto. Pero si gano demasiado no me aceptarán las apuestas. Podría ir al hipódromo, claro, y hacer allí las apuestas, pero...
—¿Pero qué, Albert?
—Bueno, demonios...
—¿Qué quieres decir, Albert?
—¡QUIERO DECIR QUE LA GENTE ES MUY MIRONA! POR AMOR DE DIOS, ¿ES QUE NO COMPRENDES?
—Perdona, Albert.
—No hay nada que perdonar. ¡Guárdate tu compasión!
—Está bien. Nada de compasión.
—Te vas a ganar un soplamocos, por imbécil.
—Desde luego podrías atizármelo y no uno, sino todos los que quisieras. Con tantas manos.
—No me provoques, Myra —dijo Albert. Terminó su bebida, se acercó a la botella y se sirvió otro trago. Luego se sentó. Louie no había abierto la boca. Pero consideró que tenía algo que decir:
—Deberías probar en el boxeo, Albert. Con tantas manos... Serías el terror del ring.
—No te hagas el gracioso, mamón.
Myra sirvió otro trago a Louie. Estuvieron allí sentados un rato sin hablar. Por fin, Albert alzó la vista. Miró a Myra. —¿Te acuestas con este tío?
—No, Albert, qué va. Te quiero sólo a ti, ya lo sabes. —Yo no sé nada de nada.
—Sabes que te quiero, Albert. —Myra se levantó y se sentó en las rodillas de Albert—. Eres tan quisquilloso. No te compadezco, Albert, te quiero. Le besó.
—Yo también te quiero, nena —dijo Albert. —¿Más que a ninguna otra mujer? —¡Más que a todas las otras mujeres!
Volvieron a besarse. Un beso terriblemente largo. Es decir, un beso terriblemente largo para Louie, de espectador sentado con su whisky. Alzó la mano y se tocó la hinchazón sobre el ojo izquierdo. Se le revolvió el estómago y tuvo que ir al cuarto de baño y ponerse a cagar. Fue una larga y lenta cagada.
Cuando salió, Myra y Albert estaban de pie en el centro de la habitación, besándose. Louie se sentó y agarró la botella de Myra y se puso a mirarles. Los dos brazos superiores de Albert abrazaban a Myra mientras las manos inferiores le alzaban el vestido hasta la cintura. Luego, empezaron a manipular dentro de las bragas. Cuando las bragas cayeron, Louie bebió otro trago, posó la botella en el suelo, se levantó, se dirigió a la puerta y se marchó.
De nuevo en el Pavo Real Rojo, Louie se sentó en su taburete favorito. Se le acercó el camarero.
—¿Qué, Louie, cómo te fue?
—¿Cómo me fue?
—Con la dama.
—¿Con la dama?
—Os fuisteis juntos, hombre. ¿Te la cepillaste?
—No exactamente...
—¿Qué fue mal?
—¿Que qué es lo que fue mal?
—Sí, ¿qué es lo que fue mal?
—Dame un amargo de whisky, Billy.
Billy le preparó el amargo de whisky. Se lo sirvió. Ninguno de los dos decía nada. Billy se largó al otro extremo de la barra. Louie alzó el vaso y bebió la mitad de un trago. Estaba riquísimo. Encendió un cigarrillo y lo sostuvo entre los dedos de una mano. Cogió el vaso en la otra. Por la puerta entraba el sol de la calle. No había contaminación, iba a ser un buen día, mejor que el anterior, eso seguro.
EL POLVO DEL PERRO BLANCO
Henry se echó la almohada a la espalda y esperó. Louise entró con la tostada, la mermelada y el café. La tostada con mantequilla.
—¿Estás seguro de que no quieres un par de huevos pasados por agua? —preguntó ella.
—No, qué va, es suficiente. No te preocupes.
—Deberías tomarte un par de huevos.
—Bueno, ya que insistes.
Louise salió del dormitorio. El se había levantado temprano para ir al baño y había visto que le había doblado y colgado la ropa. Lita nunca lo hacía. Y Louise era un polvo magnífico. No había niños. Le encantaba cómo hacía las cosas, con aquella suavidad, aquel cuidado. Lita siempre estaba a la greña. Un manojo de espinas. Cuando Louise volvió con los huevos, le preguntó:
—¿Por qué lo hizo?
—¿El qué? ¿Quién?
—Hasta me has pelado los huevos. ¿Por qué demonios se divorció tu marido?
—Oh, un momento, que se sale el café —dijo ella, y salió corriendo de la habitación.
Con ella podía escuchar música clásica. Tocaba el piano. Tenía libros: El dios salvaje, de Alvarez; La vida de Picasso; E. B. White; E. E. Cummings; T. S. Eliot; Pound; Ibsen y etcétera, etcétera. Tenía incluso nueve libros suyos, de Henry. Quizás eso fuese lo mejor de todo.
Louise volvió y se metió en la cama. Puso su plato en el regazo.
—¿Y qué pasó con tu matrimonio?
—¿Con cuál? ¡Han sido cinco!
—El último, ¿qué pasó con Lita?
—¡Ah! Bueno, a Lita, salvo que estuviese en movimiento, le parecía que no pasaba nada. Le gustaban los bailes y las fiestas, toda su vida giraba alrededor de fiestas y de bailes. Le gustaba lo que ella llamaba «animarse». O sea, hombres. Decía que yo no le dejaba «animarse». Decía que estaba muerto de celos.
—¿De verdad no le dejabas?
—Supongo que no, pero me esforzaba en no hacerlo. En la última fiesta, me salí al patio de atrás con mi cerveza y la dejé a su aire. La casa estaba llena de hombres, y la oía chillar allí dentro: «¡Yijuuuu! ¡Yi juquuu! ¡Yi Juuuuu!» Supongo que era una chica instintiva, una chica del campo.
—Podías haber bailado tú también.
—Supongo que sí. A veces lo hacía. Pero suelen poner el estéreo tan alto que me pone malo. Así que me fui al patio. Volví a por cerveza y había un tipo besándola bajo de escalera. Salí otra vez hasta que acabaron. Luego, volví a por la cerveza. Estaba oscuro, pero me pareció que se trataba de un amigo. Y luego le pregunté qué había estado haciendo bajo la escalera.
—¿Te quería?
—Decía que sí.
—Bueno, dar besos y bailar no es tan malo.
—Supongo que no. Pero tendrías que verla. Con aquella forma de bailar parecía que estuviera ofreciéndose en sacrificio. O incitando a la violación. De verdad. A los hombres les encantaba. Tenía treinta y tres años y dos hijos.
—No comprendía que eres un solitario. Cada hombre tiene su carácter.
—Nunca se hizo cargo de mi carácter. Como ya te he dicho, si no estaba en movimiento, aturdiéndose, creía que no pasaba nada. Se aburría. «Oh, esto me aburre, aquello me aburre. Desayunar contigo me aburre. Ver cómo escribes me aburre. Necesito emociones.»
—Hombre, un poco de razón sí tenía.
—Quizá, puede. Pero mira, sólo se aburre la gente aburrida. Tienen que andar estimulándose continuamente para sentirse vivos.
—¿Como tú con la bebida, por ejemplo?
—Sí, eso. Sin beber no puedo afrontar la vida.
—¿Y ése fue todo el problema?
—No. Era una ninfómana. Pero no lo sabía. Decía que la satisfacía sexualmente, aunque dudo que yo pudiera satisfacer su ninfomanía de espíritu. Yo ya había vivido antes con otra ninfo. Aparte de eso, tenía buenas cualidades; pero su ninfomanía resultaba un engorro, para mí y para mis amigos. Me cogían aparte y me decían: «¿Pero qué coño le pasa?» Y yo decía: «Nada, es que es una chica de campo.»
—¿Lo era?
—Sí. Pero el problema era lo otro.
—¿Quieres otra tostada?
—No, ya está bien.
—¿Cuál era el problema?
—Su comportamiento. Si había en la habitación otro hombre, se sentaba lo más cerca de él que podía. Si él se agachaba a poner un cenicero en el suelo, ella también se agachaba. Luego, si él volvía la cabeza para mirar algo, ella hacía lo mismo.
—¿No sería una coincidencia?
—Eso pensé yo. Pero sucedía con demasiada frecuencia. El tipo se levantaba para cruzar la habitación, y ella se levantaba e iba caminando a su lado. Luego, cuando él volvía, ella volvía a su lado. Los incidentes eran constantes, muy numerosos, y, como ya te he dicho, embarazosos, tanto para mí como para mis amigos. Y, sin embargo, estoy seguro de que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Todo era algo subconsciente.
—Cuando yo era niña, había en el barrio una mujer que tenía una hija de quince años. Era una chica incontrolable. La madre la mandaba a comprar una barra de pan y volvía con el pan al cabo de ocho horas; entretanto se había tirado a seis tipos.
—Supongo que la madre debería haber hecho el pan en casa.
—Supongo. La chica no podía evitarlo. En cuanto veía a un hombre, se le escapaba la risa. Al final, la madre tuvo que esterilizarla.
—¿Se puede hacer eso?
—Sí, pero tienes que pasar por un montón de formalismos legales. No se podía hacer otra cosa con ella. Habría estado toda la vida preñada.
—¿Tienes tú algo contra el baile? —continuó Louise.
—La mayoría de la gente baila por divertirse, porque está de buen humor. Pero ella lo convertía en una cosa indecente. Uno de sus bailes favoritos era «el polvo del perro blanco». Un tío le enroscaba las dos piernas en una suya, y empezaba a moverse como un perro en celo. Otro de sus bailes favoritos era la danza del borracho. Ella y su pareja acababan revolcándose juntos por el suelo.
—¿Decía ella que te ponías celoso porque bailaba?
—Esa era la palabra que más usaba: celoso.
—Yo bailaba en el instituto.
—¿Ah, sí? Oye, gracias por el desayuno.
—De nada, hombre. Tenía una pareja en el instituto. Éramos los que bailábamos mejor de todo el instituto. Era un chico que tenía tres huevos. Yo creía que eso era una señal de virilidad.
—¿Tres huevos?
—Sí, tres huevos. Pero el caso es que bailábamos muy bien. Yo le hacía una señal tocándole en la muñeca y entonces los dos dábamos un salto mortal, muy alto, y caíamos de pie. Una vez, estábamos bailando, y le toqué la muñeca, salté, di mi voltereta, pero no caí de pie. Caí de culo. El se llevó la mano a la boca y me miró y dijo: «¡La Virgen!», y se largó. No me ayudó a levantarme. Era marica. Nunca volvimos a bailar juntos.
—¿Tienes algo contra los homosexuales con tres huevos?
—No, pero nunca volvimos a bailar.
—Lita estaba verdaderamente obsesionada con el baile. Se metía en bares extraños y pedía a los hombres que bailaran con ella. Lo hacían, claro. Pensaban que era un polvo fácil. No sé si lo sería. Supongo que a veces sí. El problema de los hombres que rondan por los bailongos y los bares es que tienen la inteligencia de un gusano.
—¿Cómo lo sabes?
—Están atrapados en el ritual.
—¿Qué ritual?
—El ritual de la energía a ciegas.
Henry se levantó y empezó a vestirse.
—Chica, tengo que irme.
—¿Pero qué pasa?
—Pues que tengo que trabajar. Soy escritor.
—Dan una obra de Ibsen esta noche en la tele. A las ocho y media. ¿Vendrás?
—Claro. Te dejo esa botella de whisky. No te lo bebas todo.
Henry se vistió y bajó las escaleras. Subió al coche y se fue, camino de casa y de la máquina de escribir. Segunda planta al fondo. Siempre que se ponía a escribir, la mujer del piso de abajo empezaba a golpear con la escoba en el techo. No escribía para paladares delicados. Nunca pudo evitarlo: El polvo del perro blanco...
Louise telefoneó a las cinco y media. Había estado dándole al whisky. Estaba borracha. Le patinaban las palabras. Desvariaba. La lectora de Thomas Chatterton y D. H. Lawrence. La lectora de nueve libros de Henry.
—¿Henry?
—¿Sí?
—¡Oh, ha pasado algo maravilloso!
—¿Sí?
—Vino a verme ese chico negro. ¡Es maravilloso! Es más maravilloso que tú...
—Por supuesto.
—...más maravilloso que tú y que yo.
—Sí.
—¡Me emocionó tanto! ¡Estoy a punto de volverme loca!
—Sí.
—¿No te importa?
—No.
—¿Sabes cómo pasamos la tarde?
—No.
—Leyendo ¡tus poemas!
—¿Ah, sí?
—¿Y sabes lo que dijo?
—No.
—¡Dijo que tus poemas son magníficos.
—Pues qué bien.
—Me ha puesto tan cachonda... no sé qué hacer. ¿Por qué no vienes? Ahora. Quiero verte ahora...
—Louise, estoy trabajando...
—Oye, ¿no tendrás nada contra los negros?
—No.
—Hace diez años que conozco a este chico. Trabajaba para mí cuando era rica.
—Querrás decir cuando aún vivías con el ricacho de tu marido.
—¿Te veré luego? Ibsen es a las ocho y media.
—Ya te diré algo.
—¿Por qué tendría que venir ese cabrón? Yo estaba estupendamente y va y aparece. Dios mío. Estoy tan nerviosa. Tengo que verte. Estoy a punto de volverme loca. Era tan maravilloso, el muchacho.
—Estoy trabajando, Louise. El problema se reduce a una palabra: el alquiler. Intenta comprenderlo.
Louise colgó. Llamó otra vez a las ocho y veinte por lo de Ibsen. Henry dijo que aún estaba trabajando. Estaba. Luego, empezó a beber y se sentó en una butaca; sencillamente se quedó allí sentado. A las nueve cincuenta, llamaron a la puerta. Era Booboo Meltzer, el número uno del rock, la estrella de 1970, en la actualidad, en paro; aún vivía de royalties.
—Qué hay, chaval —dijo Henry.
Meltzer entró y se sentó.
—Eres un gato viejo cojonudo —dijo—. No hay quién pueda contigo.
—No digas eso, chaval, los gatos han pasado de moda. Lo que ahora priva son los perros.
—Tuve la corazonada de que necesitabas ayuda, viejo.
—Siempre la he necesitado, chaval.
Henry fue a la cocina, cogió dos cervezas, las abrió y volvió con ellas.
—Estoy sin coño fijo, chaval, que para mí es como estar sin amor. Soy incapaz de separarlos. No soy tan listo.
—Ninguno de nosotros es tan listo, Pops. Todos necesitamos ayuda.
—Sí.
Meltzer tenía un tubito de celuloide. Lo destapó cuidadosamente y vertió dos pequeños montoncitos sobre la mesita de café.
—Cocaína, Pops, cocaína...
—Ah, ya.
Meltzer buscó en el bolsillo y sacó un billete de cincuenta dólares, lo enrolló muy enrollado y se lo introdujo en la nariz. Tapó el otro lado con un dedo y se inclinó sobre una de las blancas colinas de la mesa de café e inhaló. Luego se metió el billete de cincuenta dólares en el otro agujero de la nariz y esnifó el segundo montoncito blanco.
—Nieve —dijo Meltzer.
—Estamos en Navidad, muy apropiado —dijo Henry.
Meltzer preparó otros dos montoncitos y le pasó el billete a Henry. Pero Henry dijo:
—Espera, utilizaré el mío y sacó un billete de un dólar y se puso a esnifar. Una vez por cada lado.
—¿Qué piensas de El polvo del perro blanco? —preguntó Henry.
—Este es «El polvo del perro blanco» —dijo Meltzer, echando otros dos montoncitos.
—Dios santo —dijo Henry—, creo que no volveré a aburrirme jamás. Tú no te aburres conmigo, ¿verdad?
—No hay manera —dijo Meltzer, esnifando por el billete de cincuenta dólares con todas sus fuerzas. No hay manera, Pops, no hay manera...
BEBEDORA DE LARGA DISTANCIA
Eran las tres de la mañana y sonó el teléfono. Francine se levantó, contestó y le llevó el teléfono a Toni a la cama. El teléfono era de Francine. Toni contestó. Era Joanna, conferencia desde San Francisco.
—Oye —dijo Toni—, te dije que no me llamaras nunca aquí.
Joanna había estado bebiendo.
—Cierra el pico y escúchame. Estás en deuda conmigo, Toni.
Toni suspiró lentamente.
—Vale, adelante.
—¿Cómo está Francine?
—Eres muy amable por preguntar. Perfectamente. Estamos muy bien los dos. Estábamos durmiendo.
—Bueno, qué se le va a hacer, hombre, pues yo es que me entró hambre y salí a por pizza. Fui a una pizzería.
—Ya.
—¿Tienes algo contra la pizza?
—Sí, es una mierda, una basura.
—Ay, no sabes lo que es bueno. En fin, me senté en la pizzeria y pedí una pizza especial. «Tráiganme la mejor que tenga», dije. Y me senté a una mesa y me la trajeron y me dijeron, dieciocho dólares. Y yo dije que no podía pagar dieciocho dólares. Se echaron a reír y se fueron y empecé a devorar la pizza.
—¿Y qué tal tus hermanas?
—Ya no vivo con ninguna de ellas. Me echaron las dos. Fue por las conferencias que te puse. Las facturas del teléfono fueron de más de doscientos dólares.
—Ya te dije que no llamaras más.
—Cállate. Es mi manera de desahogarme. Estás en deuda conmigo.
—Está bien. Adelante.
—En fin, el caso es que estaba comiéndome la pizza y preguntándome cómo iba a pagarla, cuando me entró sed. Necesitaba una cerveza, así que cogí la pizza, me fui a la barra y pedí una cerveza. La bebí y seguí comiendo pizza y entonces vi un tejano muy alto, de pie, a mi lado. Como mínimo debía de medir dos diez. Me invitó a una cerveza. Estaban poniendo música en la máquina de discos, música del Oeste. Era un sitio ambientado del Oeste. A ti no te gusta la música del Oeste, ¿verdad?
—Es la pizza lo que no me gusta.
—Bueno, pues le di al tejano piernas largas un poco de pizza y él me invitó a otra cerveza. Y seguimos bebiendo cerveza y comiendo pizza hasta que se acabó la pizza. El pagó la pizza y nos fuimos a otro bar. También con decorado del Oeste. Bailamos. Bailaba bien. Bebimos y seguimos visitando bares estilo Oeste. En todos los bares a los que fuimos había música del Oeste. Bebimos cerveza y bailamos. Bailaba muy bien.
—¿Y?
—Por fin nos entró hambre otra vez y fuimos a un auto-restaurante a tomar una hamburguesa. Y cuando estábamos comiendo las hamburguesas, él de repente se inclinó y me besó. Un beso ardiente. ¡Ufff!
—¿Y?
—Y yo le dije: «Qué demonios, vámonos a un motel.» Y él dijo: «No, vamos a mi casa.» Y yo dije: «No, quiero ir a un motel.» Pero insistió en que fuéramos a su casa.
—¿Estaba allí la esposa?
—No, su mujer está en la cárcel. Ha matado a tiros a una de sus hijas, de diecisiete años.
—Ya.
—Bueno, el tejano tenía otra hija, de dieciséis años y me la presentó y luego nos fuimos a su dormitorio.
—¿Tengo que escuchar los detalles?
—¡Déjame hablar! Esta llamada la pago yo. ¡He pagado yo todas estas llamadas! ¡Estás en deuda conmigo, me oyes!
—Adelante.
—Bueno, nos metemos en el dormitorio, nos desnudamos. Estaba realmente muy bien el tipo, pero el pajarito lo tenía completamente lánguido.
—El problema es cuando los huevos están lánguidos.
—De todos modos, lo cierto es que nos metimos en la cama y empezamos a juguetear. Pero el caso era...
—¿Demasiado borracho?
—Por supuesto. Pero el asunto era que sólo se ponía caliente cuando su hija entraba en la habitación, o hacía ruidos... cuando tosía, o cuando tiraba de la cadena. Cualquier señal de la chica le ponía a tono, se ponía muy caliente.
—Comprendo.
—¿Comprendes?
—Sí.
—En fin, por la mañana, el tipo me dijo que allí tenía un hogar para toda la vida, si quería. Más una asignación de trescientos dólares a la semana. Tiene una casa muy maja: dos cuartos de baño y medio, tres o cuatro televisores, una librería llena de libros: Pearl S. Buck, Agatha Christie, Shakespeare, Proust, Hemingway, los clásicos de Harvard, cientos de libros de cocina y la Biblia. Tiene dos perros, un gato, tres coches...
—¿Y?
—Es todo lo que quería contarte. Adiós.
Joanna colgó, Toni también colgó. Luego dejó el aparato en el suelo. Se estiró en la cama. Ojalá Francine esté dormida, pensó. No lo estaba.
—¿Qué quería? —preguntó.
—Me contó un cuento de un hombre que se tiraba a sus hijas.
—¿Por qué? ¿Por qué se le ocurrió contarte semejante cosa?
—Supongo que pensó que me interesaría, pero el hecho es que ella también se lo tiró.
—¿Y te interesó?
—En realidad no.
Francine se dio la vuelta hacia él y él la abrazó. Los borrachos de las tres de la madrugada, en todos los Estados Unidos, miraban fijamente a las paredes, dándose finalmente por vencidos. No tenías que estar borracho para sentirte destrozado, para que te liquidase una mujer; pero podías sentirte destrozado y convertirte en un borracho. Durante un tiempo, especialmente si eras joven, podías pensar que te acompañaba la suerte; y a veces así era. Toda clase de estadísticas y de leyes entraban en acción para mantenerte en la inopia. Luego, una noche, la calurosa noche de un jueves de verano, tú te convertías en el borracho, tú estabas completamente solo en una habitación de alquiler, una habitación de tres al cuarto; y, por mucha experiencia que hubiese de noches similares, daba lo mismo; o era peor aún. Porque habías llegado a pensar que no tendrías que volver a afrontarlos. Lo único que podías hacer era encender otro cigarrillo, servirte otro whisky, mirar las paredes desconchadas a la busca de labios y de ojos. Lo que los hombres y las mujeres se hacían mutuamente era del todo incomprensible.
Toni abrazó a Francine con más fuerza, apretó su cuerpo silenciosamente contra el de ella y escuchó su respiración. Era horrible tener otra vez que tomarse en serio una mierda así.
Los Angeles era una locura. Escuchó. Los pájaros ya estaban en acción, gorjeando, y, sin embargo, era noche cerrada. Pronto la gente inundaría las autopistas. Pronto se oiría su ronroneo incesante, sumado al de los coches que se pondrían en marcha por doquier en las calles. Y, mientras tanto, los borrachos de las tres de la mañana del universo, yacerían en sus lechos intentando conciliar el sueño, que tanto merecían, e intentándolo en vano.
COMO CONSEGUIR QUE TE PUBLIQUEN
Dado que he sido un escritor underground toda mi vida, he conocido a bastantes editores extraños. Pero los más extraños de todos fueron H. R. Mulloch y su mujer Honeysuckle. Mulloch, ex-presidiario y ex-ladrón de diamantes, editaba la revista Demise. Empecé a enviarle poesía e iniciamos una correspondencia. El decía que, debido a mi poesía, ya no podía leer la de ningún otro. Le contesté diciendo que a mí también me pasaba lo mismo. H. R. empezó a hablar de las posibilidades de editarme un libro de poemas y yo dije, vale, magnífico, adelante. El me contestó, no puedo pagar derechos, somos pobres como una rata. Yo contesté, vale, estupendo, olvidemos los royalties, yo soy tan pobre como la última teta arrugada de tu rata. El contestó, un momento, conozco a la mayoría de los escritores y son unos completos gilipollas y unos seres humanos deleznables. Le contesté, tienes razón, soy un completo gilipollas y un ser humano deleznable. De acuerdo, contestó, Honeysuckle y yo iremos a Los Angeles a echarte una ojeada.
Semana y media más tarde, suena el teléfono. Estaban en la ciudad, acababan de llegar de Nueva Orleans y se alojaban en un hotel de la Calle Tercera rebosante de prostitutas, borrachos, carteristas, revientapisos, friegaplatos, atracadores, estranguladores y violadores. A Mulloch le encantaba el hampa y creo que amaba incluso la pobreza. Saqué la conclusión, por sus cartas, de que creía que la pobreza entrañaba pureza. Eso es lo que los ricos siempre han querido que creamos por supuesto. Pero ésa es otra historia.
Fui con Marie en el coche hasta allá, deteniéndonos primero a comprar tres paquetes de botellines de cerveza y un litro de whisky barato. A la entrada, había un hombrecillo de pelo canoso, que debía medir un metro cincuenta. Vestía atuendo de trabajador, pero llevaba un gran pañuelo blanco al cuello y un sombrero blanco de copa muy alta. Marie y yo nos acercamos. Fumaba un cigarrillo y sonreía.
—¿Eres Chinaski?
—Sí —dije—. Esta es Marie, mi mujer.
—No, amigo —contestó—. Ningún hombre puede decir jamás que una mujer es suya. No son nuestras nunca, sólo las tenemos prestadas una temporadita.
—Sí —dije—, creo que así está mejor.
Seguimos a H. R. escaleras arriba y luego por un pasillo pintado de azul y rojo que olía a asesinato.
—El único hotel de la ciudad que pudimos encontrar en que nos aceptaron con los perros y el loro.
—Parece un buen sitio —dije.
Abrió la puerta de su habitación y entramos. Había dos perros corriendo de acá para allá y Honeysuckle estaba en el centro de la habitación con un loro en el hombro.
—Thomas Wolfe —dijo el loro— es el mejor escritor del mundo.
—Wolfe está muerto —dije—. Vuestro loro delira.
—Es un loro viejo —dijo H. R.—. Hace mucho que lo tenemos.
—¿Cuánto tiempo llevas con Honeysuckle?
—Treinta años.
—¿La pediste prestada un ratito?
—Así parece.
Los perros corrían de allá para acá, y Honeysuckle seguía en el centro de la habitación con el loro en el hombro. Era de piel oscura, italiana o griega, muy delgada, con ojeras cargadas; tenía un aire trágico, bondadoso y peligroso; sobre todo trágico.
Puse el whisky y las cervezas sobre la mesa, y todos se abalanzaron. H. R. comenzó a destapar botellines y yo empecé a desenvolver la botella de whisky. Aparecieron vasos polvorientos y varios ceniceros. A través de la pared de la izquierda, atronó de pronto una voz masculina:
—¡Puta asquerosa, quiero que mastiques mi mierda!
Nos sentamos y serví whisky para todos. H. R. me pasó un puro. Lo pelé, le arranqué la punta con los dientes y lo encendí.
—¿Qué piensas de la literatura moderna? —me preguntó H. R.
—No me interesa, la verdad.
H. R. achicó los ojos y me sonrió.
—Ja, ja, ¡estaba seguro de eso!
—Oye —dije—, ¿por qué no te quitas ese sombrero para que vea con quién estoy en tratos? Podrías resultar un ladrón de caballos.
—No —dijo, quitándose el sombrero con gesto teatral—. Pero fui uno de los mejores ladrones de diamantes del Estado de Ohio.
—¿Es cierto eso?
—Lo es.
Las chicas bebían.
—A mí me encantan los perros —dijo Honeysuckle—. ¿Te gustan los perros?
—No lo sé —dije.
—El se gusta a sí mismo —dijo Marie.
—Marie tiene una inteligencia muy aguda —dije yo.
—Me gusta cómo escribes —dijo H. R.—. Puedes decir muchísimo sin extravagancias.
—El genio quizá sea la capacidad de decir una cosa profunda de una forma sencilla.
—¿Cómo dices? —preguntó H. R.
Repetí la frase y serví más whisky.
—Eso tengo que anotarlo —dijo H. R. Y sacó una pluma
del bolsillo y lo anotó en el borde de una de las bolsas marrones de papel que había en la mesa.
El loro se bajó del hombro de Honeysuckle, cruzó la mesa y se me subió en el hombro izquierdo.
—Eso está bien —dijo Honeysuckle.
—James Thurber —dijo el pájaro—, es el mejor escritor del mundo.
—Cabrón estúpido —le dije al pájaro. Sentí un dolor agudo en la oreja izquierda. El bicho casi me la arranca. Todos somos criaturas sensibles, pensé. H. R. abrió más cervezas. Seguimos bebiendo.
A la tarde siguió el anochecer y el anochecer se convirtió en noche. Desperté en plena oscuridad. Me había quedado dormido en la alfombra del centro de la habitación. H. R. y Honeysuckle dormían en la cama. Marie en el sofá. Los tres roncaban, sobre todo Marie. Me levanté y me senté a la mesa. Quedaba algo de whisky. Me lo serví y bebí una cerveza caliente. Me quedé allí sentado bebiendo. El loro se puso en el respaldo de una silla frente a mí. De pronto se bajó de allí y cruzó la mesa entre los ceniceros y las botellas vacías y se me subió en el hombro.
—No vuelvas a decirlo —le dije—. Es muy ofensivo para mí que lo digas.
—Puta jodida —dijo el loro.
Le cogí por las patas y volví a posarlo en el respaldo de la silla. Luego volví a la alfombra y seguí durmiendo.
Por la mañana, H. R. Mulloch comunicó lo siguiente:
—He decidido publicar tu libro de poemas. Lo mejor sería
irte a casa y empezar a trabajar.
—¿Quieres decir que comprendiste que no soy un ser humano deleznable?
—No —dijo H. R.—, nada de eso, pero he decidido ignorar mi buen criterio y, a pesar de todo, publicarlo.
—¿De veras fuiste el mejor ladrón de diamantes del Estado de Ohio?
—Sí, claro.
—Sé que estuviste en la cárcel. ¿Cómo te cazaron?
—Fue tan estúpido que prefiero no hablar de ello.
Bajé y compré un par de paquetes de botellines de cerveza y volví, y Marie y yo ayudamos a H. R. y a Honeysuckle a hacer el equipaje. Había cajas especiales para transportar los perros y el loro. Lo bajamos todo por las escaleras, lo metimos en mi coche, luego nos sentamos y acabamos la cerveza. Todos éramos profesionales: ninguno fue tan estúpido como para proponer un desayuno.
—Ahora eres tú el que nos debe visitar —dijo H. R.—. Vamos a preparar el libro. Eres un hijo de puta pero se puede hablar contigo. Esos otros poetas andan siempre atusándose las plumas y presumiendo.
—Eres un buen tipo —dijo Honeysuckle—. Los perros te quieren.
—Y el loro —dijo H. R.
Las chicas se quedaron en el coche y volví con H. R., que tenía que devolver la llave. Nos abrió la puerta una vieja de quimono verde y pelo teñido de un rojizo claro.
—Esta es mamá Stafford —me dijo H. R.—. Mamá Stafford, le presento al mejor poeta del mundo.
—¿De veras? —preguntó Mamá.
—El mejor poeta del mundo —dije yo.
—Muchachos, ¿por qué no entráis a tomar un trago? Creo que lo necesitáis.
Entramos y tuvimos que trasegar un vaso de vino blanco caliente. Nos despedimos y volvimos al coche...
En la estación de ferrocarril, H. R. sacó los billetes y fue a la sección de equipajes a que se hicieran cargo del loro y de los perros. Luego volvió y se sentó con nosotros.
—Me fastidian los aviones —dijo—. Me aterra volar.
Fui a comprar media pinta y nos la pasamos mientras esperábamos. Luego, empezaron a cargar el tren. Y cuando estábamos allí en el andén, haciendo tiempo, Honeysuckle saltó de pronto sobre mí y me dio un largo beso. Antes de apartarse, me metió la lengua rápidamente en la boca. Me quedé allí plantado, y encendí un puro mientras Marie besaba a H. R. Luego H. R. y Honeysuckle subieron al tren.
—Es un tipo legal —dijo Marie.
—Querida —dije—, creo que le diste un beso demasiado apasionado.
—¿Estás celoso?
—Yo siempre lo estoy.
—Mira, se han sentado en la ventanilla, nos sonríen.
—Es embarazoso. Ojalá saliera de una vez ese maldito tren.
Al fin el tren empezó a moverse. Dijimos adiós con la mano, claro, y ellos contestaron. H. R. tenía una sonrisa satisfecha y feliz. Honeysuckle daba la sensación de lloriquear. Parecía muy trágica. Luego, ya no pudimos verles más. Se acabó. Iban a publicarme. Poemas escogidos. Dimos la vuelta y escapamos de los andenes.
LA ARAÑA
Cuando llamó, él llevaba ya seis o siete cervezas en el cuerpo, o sea que fui a la nevera y cogí una para mí. Luego salí al porche y me senté. Parecía muy deprimido.
—¿Qué pasa, Max?
—Acabo de dejarme perder una. Se largó hace un par de horas.
—No sé a qué te refieres, Max.
Alzó la vista de la cerveza.
—Escucha, sé que no me vas a creer, pero hace cuatro años que no echo un polvo.
Le di a mi cerveza.
—Te creo, Max. En realidad en nuestra sociedad hay la tira de gente que se mueren sin haberlo hecho. Se sientan en habitaciones diminutas y hacen objetos de papel de estaño, los cuelgan en la ventana y observan sus destellos al sol, ven cómo se retuercen con el viento...
—Bueno, pues acabo de dejarme perder una. Estaba aquí mismo...
—Cuenta.
—Verás, sonó el timbre y allí estaba una chica joven, rubia, vestido blanco, zapatos azules, que me dice: «¿Eres Max Miklovik?» Le dije que sí y ella dijo que había leído mi material y que si la dejaba pasar. Le dije que sí, claro, y la dejé pasar.
Entró y se sentó en una silla del rincón. Yo fui a la cocina, serví dos whiskies con agua, volví, le di uno y me senté en el sofá.
—¿Guapa? —pregunté.
—Guapa de veras, y un cuerpo estupendo. Llevaba un vestido que era como si no llevara nada. Luego, me preguntó: «¿Has leído a Jerzy Kosinski?» «Leí su Pájaro pintado —dije—. Un escritor horrible.» «Es muy buen escritor», replicó ella.
Max se quedó de pronto silencioso, pensando, supongo, en Kosinski.
—¿Qué pasó después? —le pregunté.
—Había una araña manos a la obra sobre su cabeza. Soltó un chillido. Dijo: «¡Esa araña se me cagó encima!»
—¿Era cierto?
—Le dije que las arañas no cagaban. Ella dijo: «Sí, claro que cagan.» Le dije: «Jerzy Kosinski es una araña.» Y ella dijo: «Me llamo Lyn.» Y yo dije: «Qué tal, Lyn.»
—Toda una conversación.
—Toda una conversación. Luego ella dijo: «Quiero contarte una cosa.» Y yo dije: «Adelante.» Y ella dijo: «A los trece años me enseñó a tocar el piano un conde de verdad. Vi sus documentos, era un conde legítimo, real. El conde Rudolph Stauffer.» «Bebe, bebe», le dije yo.
—¿Puedo tomar otra cerveza, Max?
—Claro, tráeme una.
Cuando volví, continuó:
—Terminó su whisky y yo me acerqué para recogerle el vaso, y, al hacerlo, me incliné para besarla. Ella se apartó. «Vamos, un beso no significa nada —le dije—. Las arañas besan.»
«Las arañas no besan», dijo ella. No había nada que hacer, salvo entrar en la cocina y preparar otros dos whiskies un poco más cargados. Salí, le pasé su vaso y volví a sentarme en el sofá.
—Creo que deberíais haber estado los dos en el sofá —dije yo.
—Pero no lo estábamos. Ella siguió hablando. «El conde —dijo— tenía la frente despejada, los ojos color avellana, el pelo rosáceo, los dedos largos y finos y olía siempre a esperma.»
—Vaya.
—Y luego dijo: «Tenía sesenta y cinco años, pero era muy apasionado. Le enseñaba a tocar el piano también a mi madre. Mi madre tenía treinta y cinco años y yo tenía trece, y él nos enseñaba a tocar el piano.»
—¿Y qué se supone que debías responder a eso? —pregunté.
—No sé. Así que le dije: «Kosinski no es capaz de escribir nada.» Y ella dijo: «El le hacía el amor a mi madre.» Y yo dije: «¿Quién? ¿Kosinski?» Y ella dijo: «No, el conde.» «¿Y a ti se te tiró el conde?», le pregunté. Y ella dijo: «No, nunca. Pero me toqueteaba y me excitaba mucho. Además, tocaba maravillosamente el piano.»
—¿Cómo reaccionaste tú a todo eso?
—Bueno, le hablé de cuando trabajaba para la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial. Andábamos recogiendo botellas de plasma. Había por allí una enfermera muy gorda, de pelo negro, y después de comer se tumbaba en el prado con las piernas hacia mí. Y miraba y miraba. Después de recoger la sangre, yo llevaba las botellas al almacén. Hacía un frío pelón y las botellas se guardaban en saquitos blancos y, a veces, cuando se las pasaba a la encargada del almacén, una botella se escurría del saco y se estrellaba en el suelo. ¡PAF! Sangre y cristales por todas partes. Pero la chica siempre decía: «No hay problema. No te preocupes.» A mí me parecía muy amable y siempre que le llevaba la sangre, la besaba. Era muy agradable besarla allí, en aquella cámara frigorífica, pero nunca llegué a hacer nada con la otra, la del pelo negro que se tumbaba en la yerba después de comer y abría las piernas hacia mí.
—¿Le contaste eso?
—Eso le conté.
—¿Y qué dijo?
—Dijo: «¡Esa araña se está descolgando! ¡Desciende hacia mí!» «Oh, Dios mío!», dije, y cogí el formulario de las carreras y lo abrí y atrapé la araña entre la tercera carrera para potrancas a seis estadios y la cuarta carrera, que era de cinco mil dólares para animales de más de cuatro años, de una milla dieciséis. Tiré el boletín luego y conseguí darle a Lyn un beso furtivo. Ella no reaccionó.
—¿Qué dijo del beso?
—Dijo que su padre era un genio de la industria de las computadoras y que apenas estaba en casa, pero que de algún modo se enteró de lo de su madre y el conde. Y, un día, la cogió a ella a la salida del colegio, la sujetó por la cabeza y le dio de cabezazos contra la pared, preguntándole por qué había encubierto a su madre. El padre se puso muy furioso cuando descubrió la verdad. Por último, dejó de darle cabezazos contra la pared y corrió a partirle la cabeza a su madre. Dijo que había sido horrible y que nunca volvieron a ver al conde.
—¿Y tú qué dijiste?
—Le dije que una vez había conocido en un bar a una mujer y me la había llevado a casa. Cuando se quitó las bragas, tenía en ellas tanta sangre y tanta mierda que no pude hacer nada. Olía como un pozo de petróleo. Me dio una friega con aceite de oliva en la espalda y yo le di cinco dólares, media botella de oporto avinagrado, la dirección de mi mejor amigo y la mandé a tomar viento.
—¿De veras te sucedió eso?
—Sí. Luego Lyn me preguntó si me gustaba T. S. Eliot Le dije que no. Luego dijo: «Me gusta cómo escribes, Max; tienes una forma tan fea y demencial de escribir que me fascina. Me enamoré de ti. Te escribí carta tras carta, pero nunca me contestaste.» «Disculpa, nena», dije. Ella dijo: «Me volví loca. Me fui a México. Me dio por el rollo religioso. Llevaba un chal negro y me iba a cantar por las calles a las tres de la madrugada. Nadie me molestaba. Tenía todos tus libros en mi maleta y bebía tequila y encendía candelas. Después conocí a aquel torero que me hizo olvidarte. Duró varias semanas.»
—Esos tíos se las traen de calle.
—Ya lo sé —dijo Max—. En fin, dijo que después se cansaron el uno del otro y entonces yo dije: «Déjame ser tu torero.» Y ella dijo: «Eres igual que todos los hombres. Lo único que quieren es joder.» «Joder y lamer y chupar», le dije yo. Me acerqué a ella. «Bésame», le dije. «Max —dijo ella—, tú lo único que quieres es divertirte. No piensas para nada en mí.» «Me preocupo por mí», contesté. «Si no fueses tan gran escritor —dijo ella— ninguna mujer hablaría siquiera contigo.» «Vamos a joder», dije. «Yo quiero casarme contigo», dijo ella. «Yo no quiero casarme contigo», dije yo. Ella cogió su bolso y se largó.
—¿Es ése el final de la historia? —pregunté.
—Es —dijo Max—. Cuatro años sin echar un polvo y pierdo esta ocasión. Por orgullo, estupidez o lo que sea.
—Eres un buen escritor, Max, pero eres un desastre de don juan.
—¿Crees que un buen don juan podría haber conseguido algo?
—Claro, a cada una de sus jugadas tendrías que haberle dado la respuesta correcta. Cada respuesta correcta desvía la conversación en una nueva dirección hasta que el don juan tiene a la mujer arrinconada o, más exactamente, abierta de piernas.
—¿Cómo puedo aprender?
—No se puede aprender. Es un instinto. Tienes que saber lo que realmente está diciendo una mujer cuando dice otra cosa. No puede enseñarse.
—¿Qué decía ella realmente?
—Te quería, pero no supiste llegar hasta ella. Fuiste incapaz de tenderle un puente. La cagaste, Max, eres un chapuzas.
—Pero ella había leído todos mis libros. Estaba convencida de que yo sabía mucho.
—Ahora es ella la que sabe mucho.
—¿Qué sabe?
—Que eres un perfecto imbécil, Max.
—¿Eso soy?
—Todos los escritores lo son. Por eso escriben.
—¿Qué quieres decir con eso de que «por eso escriben»?
—Quiero decir que escriben cosas porque no las entienden.
—Yo escribo muchas cosas —dijo Max con tristeza.
—Recuerdo que cuando era niño leí un libro de Hemingway. Un tipo se iba a la cama con una mujer una y otra vez y no podía hacerlo, aunque quería a la mujer y ella le quería a él. Santo cielo, pensé, qué libro estupendo. Tantos siglos y nadie había escrito sobre este aspecto de la cuestión. Yo creía que el tío era, simplemente, demasiado cojonudamente imbécil para poder hacerlo. Luego leí en el libro que es que le habían destrozado los órganos genitales en combate. Qué decepción.
—¿Crees que volverá? —preguntó Max—. Si hubieras visto qué cuerpo, qué cara, qué ojos...
—No volverá —dije yo, levantándome.
—¿Y qué puedo hacer yo? —preguntó Max.
—Pues seguir escribiendo tus patéticos poemas, relatos y novelas...
Le dejé allí y bajé las escaleras. No podía decirle más de lo que le había dicho. Eran las siete cuarenta y cinco y no había cenado. Me metí en el coche y enfilé hacia McDonald's pensando que, probablemente, me decidiría por las gambas a la plancha.
LA MUERTE DEL PADRE (I)
En realidad, el funeral de mi padre fue como un pollo recalentado. Me senté en un bar de enfrente de la funeraria de Alhambra y pedí un café. Sería un viaje de nada hasta el hipódromo, cuando el asunto terminara. Entonces entró un hombre de cara terriblemente despellejada, con gafas muy redondas de lentes gruesos.
—Henry —me dijo. Luego, se sentó y pidió un café.
—Hola, Bert.
—Tu padre y yo nos hicimos muy buenos amigos. Hablábamos mucho de ti.
—A mí no me caía bien mi viejo —dije.
—Tu padre te quería, Henry. Tenía la esperanza de que te casaras con Rita. —Rita era la hija de Bert—. Sale ahora con un chico estupendo, pero no la emociona. Parece que le gustan los tipos raros. No lo entiendo. Aunque algo debe de gustarle —dijo, animándose—, porque esconde al niño en el cuarto cuando él viene.
—Bueno, Bert. Vamos.
Cruzamos la calle y entramos en la funeraria. Alguien estaba comentando qué buen hombre había sido mi padre. Me dieron ganas de contarles la otra versión. Entonces, alguien se puso a cantar. Nos levantamos y pasamos en hilera junto al ataúd. Yo era el último. ¿Le escupiré o no le escupiré?, pensé.
Mi madre también había muerto. El entierro fue el año anterior. Al acabar, me había ido al hipódromo y después había echado un polvo. La fila avanzaba. De pronto, una mujer gritó: «¡No, no, no! ¡No puede estar muerto!» Se inclinó junto al ataúd, le alzó la cabeza al muerto y le besó. Nadie la apartaba. No separaba sus labios de los del cadáver. Agarré a mi padre y a la mujer por el cuello y los separé. Mi padre se desplomó en el ataúd y a la mujer se la llevaron, temblando.
—Era la novia de tu padre —dijo Bert.
—No está mal —dije.
Cuando bajé las escaleras después de la ceremonia, la mujer me estaba esperando. Se precipitó hacia mí.
—¡Eres igual que él! ¡Eres él!
—No —dije—, él está muerto, y yo soy más joven y más guapo.
Me abrazó y me besó. Le metí la lengua entre los labios. Luego, me liberé.
—Vamos, vamos —dije, en voz alta—. ¡Contrólate!
Me besó de nuevo y esta vez le metí la lengua hasta el fondo. El pene empezó a encabritárseme. Unos hombres y una mujer se acercaron para llevársela.
—No —dijo ella—. Quiero ir con él. ¡He de hablar con su hijo!
—Vamos, María, por favor, ven con nosotros
—¡No, no, he de hablar con su hijo!
—¿No le importa? —me preguntó un hombre.
—No se preocupe —dije.
María subió a mi coche y fuimos a casa de mi padre. Abrí la puerta y pasamos.
—Echa un vistazo por ahí —dije—. Puedes llevarte lo que quieras. Voy a darme un baño. Los funerales me hacen sudar.
Cuando salí, María estaba sentada al borde de la cama de mi padre.
—¡Llevas su bata!
—Ahora es mía.
—A él le encantaba esa bata. Yo se la regalé por Navidad. Le gustó mucho. Dijo que iba a ponérsela y a dar una vuelta a la manzana para que todos los vecinos se la viesen.
—¿Lo hizo?
—No.
—Es una bata fetén. Ahora es mía.
Cogí un paquete de cigarrillos de la mesilla de noche.
—¿Esos cigarrillos son suyos, verdad?
—¿Quieres uno?
—No.
Lo encendí.
—¿Cuánto hace que le conoces?
—Más o menos un año.
—¿Y no lo descubriste?
—¿El qué?
—Que era un ignorante. Cruel. Patriota. Avariento. Un mentiroso. Un cobarde. Un farsante.
—No.
—Me sorprendes. Pareces inteligente.
—Yo quería a tu padre, Henry.
—¿Qué edad tienes?
—Cuarenta y tres.
—Te conservas bien. Tienes unas piernas preciosas.
—Gracias.
—Muy atractivas.
Entré en la cocina y saqué una botella de vino del aparador, la descorché, cogí dos vasos de vino y volví. Le serví un vaso y se lo ofrecí.
—Tu padre hablaba mucho de ti.
—¿Sí?
—Decía que te faltaba ambición.
—Tenía razón.
—¿De veras?
—Mi única ambición es no ser nada de nada; parece lo más razonable.
—Eres un bicho raro.
—No, el bicho raro era mi padre. Déjame que te sirva otro vaso. Es un buen vino.
—Decía que eras un borracho.
—Mira, ya he conseguido algo.
—Te pareces tanto a él.
—Sólo en la superficie. A él le gustaban los huevos pasados por agua. A mí me gustan escalfados. A él le gustaba la compañía, a mí la soledad. A él le gustaba dormir de noche y a mí me gusta dormir de día. A él le gustaban los perros y yo les tiraba de las orejas y les metía cerillas en el culo. A él le gustaba su trabajo y a mí me gusta andar por ahí... sin nada que hacer.
Me incliné y la aferré. Le abrí los labios, embutí mi boca en la suya y empecé a sorber el aire de sus pulmones. Le escupí en la garganta y le metí un dedo por la raja del culo. Nos separamos.
—El me besaba con suavidad —dijo María—. El me amaba.
—Mierda —dije—. Aún no llevaba un mes enterrada mi madre y ya estaba él chupándote las tetas y compartiendo tu papel de water.
—Me amaba.
—¡Qué cojones! Fue el miedo que tenía a la soledad lo que le condujo derecho a tu entrepierna.
—El decía que eras un joven amargado.
—Naturalmente. A la vista de lo que tenía por padre...
Le levanté la falda y empecé a besarle las piernas. Empecé por las rodillas, llegué a la parte interior del muslo y se me abrió. La mordí, con fuerza, y tuvo un sobresalto y se tiró un pedo.
—¡Ay, perdona!
—No te preocupes —dije.
Le serví otro trago, encendí otro de los cigarrillos del difunto y fui a la cocina a por una segunda botella de vino. Bebimos durante más de dos horas. La tarde se iba convirtiendo en anochecer, pero yo estaba cansado. La muerte era tan tediosa. Eso era lo peor de la muerte. Era tediosa. Una vez que sucedía, no había nada que hacer. No podías jugar al tenis con ella, ni convertirla en una caja de bombones. Estaba allí, como un neumático deshinchado. La muerte era estúpida. Me metí en la cama. Oí a María quitarse los zapatos, la ropa. Luego, la sentí a mi lado en la cama. Apoyó la cabeza en mi pecho y sentí sus dedos acariciarme detrás de las orejas. Entonces, el pijo empezó a encabritarse. Le alcé la cabeza y puse mi boca sobre la suya. Suavemente. Luego le tomé una mano y la coloqué en mi pijo.
Había bebido demasiado. Pero la tomé y le di y le di. Estaba continuamente a punto, pero no podía acabar. Fue un plácido polvo, largo, sudoroso e interminable. La cama se estremecía y saltaba, rechinaba y gemía. María también gemía. La besaba sin parar. Apenas la dejaba respirar.
—¡Santo cielo! —dijo—. ¡Estás JODIENDOME REALMENTE!
Yo estaba deseando acabar, pero el vino había embotado el mecanismo. Por último, me eché a un lado.
—Dios santo —dijo ella—. Dios santo.
Empezamos a besarnos y todo volvió a recomenzar. Volví a tomarla. Esta vez, sentí que llegaba, poco a poco, la culminación.
—¡Oh! —dije—. ¡Oh, Dios santo!
Al fin lo conseguí, me levanté, me fui al cuarto de baño, salí fumando un cigarrillo y volví a la cama. Ella estaba medio dormida.
—¡Dios mío! —dijo—. ¡Me JODISTE realmente!
Nos dormimos.
Por la mañana me levanté, vomité, me cepillé los dientes, hice gárgaras y abrí una botella de cerveza. María se despertó y me miró.
—¿Jodimos? —preguntó.
—¿Lo dices en serio?
—No, quiero saberlo. ¿Jodimos?
—No —dije—. No pasó nada.
María fue al cuarto de baño y se duchó. Cantaba. Luego se secó y salió. Me miró.
—Me siento como una mujer bien follada.
—No pasó nada, María.
Nos vestimos y la llevé al café de la esquina. Pidió salchicha, huevos revueltos, una tostada de pan de trigo y café. Yo tomé un zumo de tomate y un bollito de salvado.
—No puedo sobreponerme. Eres igual que él.
—Esta mañana no, María, por favor.
Mientras la miraba, María se fue metiendo en la boca los huevos revueltos y la salchicha y la tostada de pan de trigo (untada con mermelada de frambuesa) y entonces me di cuenta de que nos habíamos perdido el entierro. Nos habíamos olvidado de ir al cementerio a ver cómo metían al viejo en el hoyo. Me habría gustado verlo. Era lo único bueno del asunto. No nos habíamos unido al cortejo fúnebre, nos habíamos largado a casa de mi padre a fumarnos sus cigarrillos y a bebemos su vino.
María se metió en la boca un trozo particularmente grande de huevo revuelto de un amarillo claro y dijo:
—Tienes que haberme jodido. Siento el semen correrme por la pierna.
—Es sólo sudor, mujer. Hace mucho calor esta mañana.
Vi que se metía la mano por la falda, debajo de la mesa. Luego levantó un dedo. Lo olisqueó.
—No es sudor. Es semen.
Terminó el desayuno y nos fuimos. Me dio su dirección y la llevé a su casa. Aparqué en el bordillo.
—¿Quieres pasar?
—Ahora no. Tengo que resolver asuntos. La testamentaría.
María se inclinó y me besó. Tenía los ojos grandes, doloridos, rancios.
—Sé que eres mucho más joven, pero podría matarte —dijo—. Estoy segura de ello.
Cuando ya iba por el caminillo de acceso, se volvió. Nos dijimos adiós con un gesto. Me dirigí a la licorería más próxima, me hice con una botella y el programa de las carreras del día. Me esperaba una buena sesión en el hipódromo. Siempre me iban bien las carreras después de una jornada de descanso.
LA MUERTE DEL PADRE (II)
Mi madre había muerto el año anterior. Una semana después de la muerte de mi padre, estaba yo en su casa, solo. Estaba en Arcadia, y hacía años que lo más cerca que había llegado a estar del lugar, era cuando pasaba por la autopista camino de Santa Anita.
Los vecinos no me conocían. El funeral había terminado y me acerqué al fregadero, me serví un vaso de agua, lo bebí y luego salí al porche. Como no se me ocurría otra cosa que hacer, cogí la manguera, abrí el agua y empecé a regar las plantas. Mientras estaba allí regando, empezaron a correrse cortinas. Luego empezaron a salir de las casas. Una mujer cruzó la calle y se acercó.
—¿Eres Henry? —me preguntó.
Le dije que era Henry.
—Conocíamos a tu padre desde hace años.
Luego vino su marido.
—Conocimos también a tu madre -—dijo.
Me incliné y cerré la manguera.
—¿Quieren pasar? —pregunté.
Se presentaron como Tom y Nellie Miller. Entramos en la casa.
—Eres igual que tu padre.
—Sí, eso dicen.
Nos sentamos, nos miramos.
—Oh —dijo la mujer—, él tenía tantos cuadros. Le debían gustar mucho los cuadros.
—Sí, le gustaban, ¿verdad?
—Me encanta ese del molino de viento al atardecer.
—Puede quedárselo.
—¿De veras?
Sonó el timbre. Eran los Gibson. Los Gibson me dijeron que también ellos habían sido vecinos de mi padre muchos años.
—Eres igual que tu padre —dijo la señora Gibson.
—Henry nos ha regalado el cuadro del molino de viento.
—¡Qué amable! A mí me encanta el del caballo azul.
—Puede usted llevárselo, señora Gibson.
—¡Oh! ¿Lo dices en serio?
—Sí, no se preocupe.
Sonó otra vez el timbre y entró otra pareja. Dejé la puerta entreabierta. Pronto asomó la cabeza de un hombre.
—Soy Doug Hudson. Mi mujer está en la peluquería.
—Pase, señor Hudson.
Llegaron otros, parejas sobre todo. Empezaron a recorrer la casa.
—¿Vas a venderla?
—Creo que sí.
—Es un barrio estupendo.
—Ya lo veo.
—¡Ay, este marco me encanta, pero el cuadro no me gusta!
—Llévese el marco.
—¿Pero qué voy a hacer con el cuadro?
—Tírelo a la basura. —Miré a mi alrededor—. Si alguien ve un cuadro que le guste, que se lo lleve, no hay problema.
Lo hicieron. Pronto quedaron vacías las paredes.
—¿Necesitas estas sillas?
—No, para nada.
Entraban transeúntes de la calle, ni siquiera se molestaban en presentarse.
—¿Y el sofá? —preguntó alguien en voz muy alta—. ¿Lo quieres?
—No quiero el sofá —dije.
Se llevaron el sofá, luego la mesa de la cocina y las sillas.
—Tienes por aquí una tostadora, ¿verdad, Henry?
Se llevaron la tostadora.
—No necesitas estos platos, ¿verdad?
—No.
—¿Y la cubertería?
—No.
—¿Y la cafetera y la batidora?
—Lléveselas.
Una señora abrió el armario del porche trasero.
—¿Y todas estas frutas en conserva? No te las podrás comer todas.
—Está bien, llévenselas, que cada uno coja algo. Pero procuren dividirlo equitativamente.
—¡Oh, yo quiero las fresas!
—¡Yo quiero los higos!
—¡Y yo la mermelada!
La gente seguía yendo y viniendo, trayendo caras nuevas.
—¡Vaya, hay una botella de whisky en el armario! ¿Bebes, Henry?
—¡El whisky no lo toca nadie!
La casa estaba llenándose de gente. Sonó la cisterna del water. A alguien se le cayó un vaso del fregadero y se le rompió.
—Será mejor que te quedes con la aspiradora, Henry, te servirá para tu apartamento.
—Está bien, me la quedaré.
—El tenía herramientas de jardinería en el garaje. ¿Qué me dices de ellas?
—Me las quedaré.
—Te doy por ellas quince dólares.
—De acuerdo.
Me dio quince dólares y le di la llave del garaje. Pronto empezó a oírse rodar la segadora por la calle, camino de su casa.
—No deberías haberle dado todo eso por quince dólares, Henry. Valía muchísimo más.
No contesté.
—¿Y el coche? Tiene cuatro años.
—Me lo quedaré.
—Te doy cincuenta dólares por él.
—Me lo quedaré.
Alguien enrollaba la alfombra del recibidor. Después de eso, la gente empezó a perder interés. Pronto quedaron sólo tres o cuatro personas. Luego se fueron todos. Me dejaron la manguera del jardín, la cama, la nevera, la cocina y un rollo de papel higiénico.
Salí y cerré la puerta del garaje. Pasaban dos chavales pequeños con monopatines. Pararon mientras yo cerraba las puertas del garaje.
—¿Ves aquel hombre?
—Sí.
—Su padre se murió.
Siguieron patinando. Cogí la manguera, abrí el agua y me puse a regar los rosales.
LA MEDIACIÓN
Sonó el teléfono. Era Paul, el escritor. Estaba deprimido.
En Northridge.
—¿Harry?
—¿Sí?
—Nancy y yo hemos roto.
—¿Sí?
—Escucha, quiero volver con ella. ¿Puedes ayudarme? Salvo que quieras tú volver con ella...
Harry sonrió al aparato.
—No, no quiero volver con ella, Paul.
—No sé lo que pasó. Ella empezó con el asunto del dinero. Empezó a gritar por el dinero. Me pasaba por las narices las facturas de teléfono. Bueno, he estado haciendo todo lo posible para sacar pasta. Teníamos el tinglado aquel. Barney y yo. Nos poníamos los trajes de pingüinos..., él recitaba un verso de un poema, yo recitaba el otro..., cuatro micrófonos..., teníamos el grupo aquel de jazz para la sintonía de fondo...
—Paul, los recibos del teléfono son cosa seria —dijo Harry—. No deberías utilizar su teléfono cuando estás achispado. Conoces a demasiada gente en Maine, Boston y New Hampshire. Nancy es un caso de neurosis de angustia. No puede poner en marcha el coche sin que le dé un ataque. Se pone el cinturón, empieza a temblar y a darle a la bocina. Está como una cabra. Y es igual en todos los terrenos. Entra en unos grandes almacenes y se ofende porque hay un dependiente mascando chicle.
—Ella dice que te mantuvo durante tres meses.
—Mantuvo mi pijo. Básicamente con tarjetas de crédito.
—¿Eres tan bueno como dicen? Harry se echó a reír.
—Les doy alma. Eso no puede medirse en centímetros.
—Quiero volver con ella. Dime qué debo hacer.
—O chupas coño como un hombre o te buscas un trabajo.
—Pero tú no trabajas.
—No te compares conmigo. Ese es el error que comete la mayoría.
—Pero ¿dónde puedo conseguir algo de pasta? Estoy sin blanca. ¿Qué puedo hacer?
—Chupar aire.
—¿Es que no sabes lo que es tener un poco de compasión?
—Los únicos que lo saben son los que la necesitan.
—Ya la necesitarás tú algún día.
—La necesito ahora..., sólo que la necesito en una forma distinta de la tuya.
—Lo que yo necesito es pasta, Harry, ¿cómo puedo conseguirla?
—Atraca un banco. Si lo consigues hacer limpiamente, estás salvado. Si te enganchan, habrás conseguido una celda en la cárcel, no tendrás que pagar recibos de electricidad, ni de teléfono, ni de gas, no tendrás que aguantar a mujeres gruñonas. Además, podrás aprender un oficio y ganarás cuatro centavos a la hora.
—Realmente sabes machacar a un hombre.
—Vale. Sácate el caramelo del culo y te diré algo.
—Ya está sacado.
—Te diré el motivo por el que Nancy te ha dejado por otro. Otro tipo, negro, blanco, rojo o amarillo. Anota esta regla y estarás siempre a cubierto: una mujer raras veces abandona a una víctima sin tener otra a mano.
—Amigo —dijo Paul—, lo que necesito es ayuda, no teorías.
—Si no entiendes la teoría, siempre necesitarás ayuda...
Harry descolgó el teléfono y marcó el número de Nancy.
—¿Sí? —contestó ella;
—Soy Harry.
—Me he enterado por un pajarito de que estuviste muy liada en México. ¿Es cierto?
—Ah, te refieres a...
—Un torero español arruinado, ¿no?
—Con unos ojos bellísimos. No como los tuyos. Que no hay quien los vea.
—No quiero que nadie me los vea.
—¿Por qué?
—Porque si viesen lo que pienso, no podría engañarles.
—Así que me has telefoneado para decirme que sigues usando gafas de sol.
—Eso ya lo sabes. Te he llamado para decirte que Paul quiere volver. ¿Te sirve de algo que te lo diga?
—No.
—Ya me lo parecía.
—¿De veras te telefoneó?
—Sí.
—Bueno, he conseguido otro hombre. ¡Es maravilloso!
—Yo ya le dije a Paul que probablemente estabas interesada en algún otro.
—¿Cómo lo sabías?
—Lo sabía.
—¿Harry?
—¿Sí, muñeca?
—Vete a hacer puñetas...
Nancy colgó.
Vaya, pensó él, intento hacer de mediador y los dos se cabrean. Entró en el cuarto de baño y se miró la cara en el espejo. Qué rostro tan bondadoso tenía, Dios santo. ¿Es que no se daban cuenta? Comprensión. Nobleza. Localizó una espinilla cerca de la nariz. La apretó. Salió, negra y encantadora, arrastrando un rabillo de pus amarillo. Lo decisivo, pensó, es comprender a las mujeres y entender el amor. Amasó entre los dedos la espinilla. O quizá lo decisivo fuese tener huevos para cargarse limpiamente a un tipo. Se sentó a cagar mientras meditaba largamente en el tema.
UNA CERVEZA EN EL BAR DE LA ESQUINA
No sé cuántos años hace, quince o veinte. Yo estaba sentado en casa. Era una noche de verano muy calurosa y andaba aburrido.
Salí y anduve calle abajo. La mayoría de las familias ya habían cenado y estaban viendo la televisión. Subí hasta el bulevar. Al otro lado de la calle, había un bar de barrio, un viejo establecimiento decorado en madera, pintado en verde y blanco. Entré.
Después de una vida gastada por los bares, les había perdido casi todo el gusto. Cuando quería beber algo, normalmente iba a una licorería, lo compraba, me lo llevaba a casa y me lo bebía solo.
Entré y elegí un taburete alejado de la masa. No es que me sintiese incómodo; me sentía fuera de lugar. Pero si quería salir de casa, no tenía otro sitio adonde ir. En nuestra sociedad, la mayoría de los lugares interesantes son contrarios a la ley o carísimos.
Pedí una cerveza y encendí un cigarrillo. No era más que un bar de barrio como otro cualquiera. Todo el mundo se conocía. Contaban chistes verdes y veían la tele. Sólo había una mujer, vieja, vestida de negro, con una peluca roja. Llevaba una docena de collares y no hacía más que encender el mismo cigarrillo una y otra vez. Me empezaron a entrar ganas de estar de nuevo en casa y decidí largarme de allí en cuanto acabara la cerveza.
Entró un hombre y se sentó en el taburete contiguo al mío. No alcé la vista, no me interesaba, pero, por la voz, calculé que debía de tener mi edad. En el bar le conocían. El camarero le llamó por su nombre y un par de habituales le saludaron. Se sentó allí a mi lado y estuvo con su cerveza tres o cuatro minutos. Luego dijo:
—Hola, ¿qué hay?
—Nada de particular.
—¿Es usted nuevo en el barrio?
—No.
—No le había visto por aquí antes.
No contesté.
—¿Es usted de Los Angeles? —preguntó.
—Más que de ningún otro sitio.
—¿Cree que los Dodgers ganarán este año?
—No.
—¿No le gustan los Dodgers?
—No.
—¿Quién le gusta a usted?
—Nadie. No me gusta el béisbol.
—¿Qué le gusta?
—El boxeo. Los toros.
—Las corridas de toros son crueles.
—Sí, cuando se pierde, todo resulta cruel.
—Pero el toro no tiene ninguna oportunidad.
—Nadie la tiene.
—Es usted muy negativo. ¿Cree en Dios?
—En su clase de dios, no.
—¿Pues en qué clase?
—No estoy seguro.
—Yo he ido a la iglesia desde antes de tener uso de razón.
No contesté.
—¿Puedo invitarle a una cerveza? —preguntó.
—Desde luego.
Llegaron las cervezas.
—¿Leyó hoy los periódicos? —preguntó.
—Sí.
—¿Leyó lo de las cincuenta niñas que murieron en el incendio de ese orfanato de Boston?
—Sí.
—Horrible, ¿verdad?
—Supongo que sí.
—¿Lo supone?
—Sí.
—¿No lo sabe?
—Supongo que si hubiera estado allí, habría tenido pesadillas durante el resto de mi vida. Pero es muy diferente cuando uno se limita a leerlo en los periódicos.
—¿No siente lástima por las cincuenta niñitas que murieron abrasadas? Colgaban de las ventanas, gritando.
—Supongo que fue espantoso. Pero usted lo vio sólo como un titular de un periódico, una noticia de un periódico. Yo en realidad no pensé mucho en ello. Pasé la página.
—¿Quiere decir que no sintió nada?
—En realidad no.
Se quedó un momento en silencio y yo bebí un poco de su cerveza. Luego, gritó:
—¡Eh, aquí hay un tipo que dice que no sintió puñetera cosa cuando leyó lo de las cincuenta huerfanitas que murieron abrasadas en Boston!
Todo el mundo me miró. Yo miraba mi cigarrillo. Hubo un minuto de silencio. Luego la mujer de la peluca roja dijo:
—Si yo fuera hombre, le sacaría a patadas en el culo a la calle.
—¡Y además, no cree en Dios! —dijo el tipo que estaba a mi lado—. Y no le gusta el béisbol. Le gustan los toros, ¡y le gusta ver morir en un incendio a las huerfanitas!
Pedí al camarero otra cerveza. Para mí. El camarero puso el botellín a mi lado con repugnancia. Había dos jóvenes jugando al billar. El más joven de los dos, un chaval grande, con camiseta de manga corta blanca, dejó el taco y se me acercó. Se me plantó detrás inspirando con fuerza, llenándose los pulmones, procurando que su pecho pareciese más grande.
—Este es un bar decente. Aquí no se admiten gilipollas. Les echamos a patadas. ¡Les damos una buena zurra para que no vuelvan a asomar las narices por aquí!
Notaba su presencia a mi espalda. Alcé la botella y vertí la cerveza en el vaso, la bebí, encendí un cigarrillo. Con pulso bien firme. El siguió un rato allí plantado, después volvió por fin a la mesa de billar. El tipo que estaba sentado a mi lado se levantó del taburete y se trasladó más allá.
—Ese hijo de puta es negativo —le oí decir—. Odia a la gente.
—Si yo fuese un hombre —dijo la mujer de la peluca roja—, le daría una lección. No puedo soportar a esa clase de cabrones.
—Así es como hablaban los tipos como Hitler —dijo alguien.
—Asqueroso gilipollas.
Terminé la cerveza, pedí otra. Los dos jóvenes seguían jugando al billar. Algunos se fueron y empezaron a apagarse los comentarios sobre mí, salvo los de la mujer de la peluca roja. Estaba más borracha que antes.
—¡Pijotero, pijotero..., eres un pijotero asqueroso! ¡Apestas como una alcantarilla! Seguro que odias también a tu padre, ¿verdad? A tu patria, a tu madre y a todo el mundo. ¡Puaf, os conozco muy bien a los tipos como tú! ¡Gilipollas, cobarde, asqueroso!
Por fin, hacia la una y media, se fue. Luego se marchó uno de los chavales que jugaban al billar. El de la camiseta blanca de manga corta se sentó al extremo de la barra y se puso a hablar con el tipo que me había invitado a una cerveza. A las dos menos cinco, me levanté, despacio, y me marché. Nadie me síguió. Subí por el bulevar, llegué a mi calle. Estaban apagadas las luces de las casas y de los apartamentos. Llegué hasta mi casa. Abrí la puerta y entré. En la nevera había una cerveza. La abrí y me la bebí.
Luego, me desvestí, fui al cuarto de baño, meé, me cepillé los dientes, apagué la luz, fui al dormitorio, me metí en la cama y me dormí.
EL PAJARO QUE SE REMONTA
Íbamos a hacerle una entrevista a la famosa poetisa Janice Altrice. El director de American Poetry me pagaba por ella 175 dólares. Me acompañaba Tony con su cámara. El iba a ganar 50 dólares por las fotografías. Yo había pedido prestada una grabadora. La casa quedaba retirada, en las montañas, tras una larga cuesta. Paré el coche, eché un trago de vodka y le pasé la botella a Tony.
—¿Ella bebe? —preguntó Tony.
—Probablemente no —dije.
Puse el coche en marcha y continuamos. Nos desviamos por una empinada y estrecha carretera de tierra. Janice estaba esperándonos. Vestía pantalones y blusa blanca, con cuello alto de encaje. Bajamos del coche y caminamos hacia ella, en la ladera del pradillo. Nos presentamos y puse en marcha la grabadora de pilas.
—Tony va a sacarle unas fotos —le dije—. Procure ser natural.
—Por supuesto —dijo ella.
Subimos el pradillo y ella señaló hacia la casa.
—La compramos cuando los precios eran muy bajos. Ahora no podríamos permitírnosla.
Señaló luego una casa más pequeña que había en la ladera.
—Es mi estudio. Lo construimos nosotros mismos. Hasta tiene cuarto de baño. Vengan a verlo.
La seguimos. Señaló de nuevo.
—Esos setos de flores los plantamos nosotros mismos. Se nos dan muy bien las flores.
—Son maravillosas —dijo Tony.
Abrió la puerta del estudio y entramos. Era grande y fresco, con delicadas mantas indias y demás artesanías por las paredes. Había una chimenea, una librería, un escritorio grande con una máquina de escribir eléctrica, un gran diccionario, papel para escribir, cuadernos. Ella era pequeña, con el cabello muy corto. Las cejas tupidas. Sonreía mucho. En el rabillo del ojo tenía una profunda cicatriz que parecía como perfilada con una navaja.
—Vamos a ver —dije—, mide usted uno cincuenta y tres y pesa...
—Cuarenta y seis kilos.
—¿Edad?
Janice se echó a reír mientras Tony le sacaba una foto.
—Es prerrogativa de una mujer no contestar a esa pregunta. —Se echó a reír de nuevo—. Diga simplemente que soy intemporal.
Era una mujer de aspecto majestuoso. Me la imaginaba detrás de una tribuna, en alguna universidad, leyendo sus poemas, respondiendo preguntas, instruyendo a una nueva generación de poetas, encauzándoles hacia la vida. Probablemente también tuviera las piernas hermosas. Intenté imaginármela en la cama, pero no pude.
—¿En qué está usted pensando? —me preguntó.
—¿Es usted intuitiva?
—Por supuesto. Les prepararé café. Los dos necesitan beber
algo.
—Tiene razón.
Janice preparó café y nosotros salimos fuera. Salimos por una puerta lateral. Había un terreno de juegos en miniatura, columpios y trapecios, montones de arena, cosas así. Un jovencito de diez años llegó corriendo cuesta abajo.
—Es Jason, mi hijo más pequeño, mi bebé —dijo Janice desde la puerta.
Jason era un joven dios de pelo enmarañado, rubio, con pantalones cortos y una holgada camisa morada. Llevaba zapatitos de dos colores. Parecía sano y vivaz.
—¡Mamá, mamá! ¡Columpíame! ¡Venga, columpíame!
Jason corrió al columpio, se sentó y esperó.
—Ahora no, Jason, estamos ocupados.
—¡Columpíame, mamá, columpíame, venga!
—Ahora no, Jason...
—¡MAMA MAMA MAMA MAMA MAMA MAMA MAMA! —gritaba Jason.
Janice se acercó al columpio y empezó a columpiar a Jason. Jason iba y venía, subía y bajaba, y nosotros esperábamos. Al cabo de un buen rato, terminaron y Jason se bajó del columpio. De uno de los agujeros de la nariz le colgaba un consistente moco verde. Se me acercó.
—Me gusta masturbarme —dijo. Luego escapó corriendo.
—No le reprimimos —dijo Janice; después miró soñadoramente hacia las montañas—. Antes montábamos a caballo por aquí. Tuvimos que defender la tierra contra los especuladores. Pero el mundo exterior nos cerca cada vez más. Aún así es encantador. Después de caer del caballo y romperme una pierna fue cuando escribí El pájaro que se remonta, un coro de magia.
—Sí, me acuerdo —dijo Tony.
—Aquella secoya la planté yo hace veinticinco años —dijo, señalándola—. En aquellos tiempos, aquí no había más que nuestra casa. Pero las cosas cambian, ¿verdad? Sobre todo la poesía. Hay muchas cosas nuevas e interesantes. Y luego, hay tanta cosa horrible.
Volvimos al interior de la casa y nos sirvió el café. Nos sentamos a tomarlo. Le pregunté cuáles eran sus poetas favoritos. Janice mencionó rápidamente a algunos de los más jóvenes: Sandra Merrill, Cynthia Westfall, Roberta Lowell, Sister Sarah Norbert y Adrian Poor.
—Escribí mi primer poema en la escuela primaria, un poema con ocasión del día de la madre. Le gustó tanto a la profesora que me pidió que lo leyese en clase.
—Su primera lectura de poesía, ¿verdad?
Janice se echó a reír.
—Sí, podríamos decir eso. Echo muchísimo de menos a mis padres. Hace ya veinte años que murieron.
—Eso es insólito.
—El amor no tiene nada de insólito —dijo ella.
Había nacido en Huntington Beach y había vivido toda la vida en la costa Oeste. Su padre había sido policía. Janice empezó a escribir sonetos en el instituto, donde tuvo la suerte de ser alumna de Inez Calire Dickey.
—Ella me inició en la disciplina de la forma poética.
Janice sirvió más café.
—Siempre me tomé muy en serio lo de ser poeta. Fui alumna de Ivor Summers en Stanford. Publiqué por primera vez en la Antología de poetas de la costa Oeste de Summers.
Summers influyó profundamente en ella. Al principio el grupo de Summers era un buen grupo: Ashberry Charleton, Webdon Wilbur y Mary Gather Henderson. Pero luego Janice se separó del grupo y se unió a los poetas de «arte mayor».
Janice estudió en la facultad de Derecho y estudió al mismo tiempo poesía. Después de licenciarse se hizo secretaria jurídica. Se casó con su amor del instituto a principios de los cuarenta. «Aquellos años de guerra fueron trágicos y sombríos.» Su marido era bombero. «Me convertí en una poetisa ama de casa.»
—¿Hay cuarto de baño? —pregunté.
—La puerta de la izquierda.
Entré en el cuarto de baño, mientras Tony daba vueltas, tomando fotos. Oriné y bebí un buen trago de vodka. Me subí la cremallera, salí del cuarto de baño y me senté otra vez.
A finales de los años cuarenta, los poemas de Janice Altrice comenzaron a florecer en una serie de publicaciones periódicas. Su primer libro, Ordeno que todo sea verde, lo publicó Alan Swillout. Le siguió Pájaro, pájaro, pájaro, nunca mueras, y también lo publicó Swillout.
—Volví a la universidad —dijo—. La universidad de California, Los Angeles. Me licencié en periodismo y en inglés. Al año siguiente me doctoré en inglés. Y, desde principios de los sesenta, doy clases de inglés y de redacción aquí, en la universidad estatal.
Adornaban las paredes de Janice muchos premios. Una medalla de plata del Club Alphids por su poema «Tintella»; un diploma de primer puesto del grupo poético de Lodestone Mountain por su poema «El tambor sabio». Había muchos premios y distinciones. Janice se acercó al escritorio y cogió una muestra del trabajo que estaba realizando. Nos leyó varios poemas largos. Revelaban una madurez impresionante. Le pregunté qué pensaba del escenario poético contemporáneo.
—Hay tantos —dijo— a quienes se da el nombre de poetas. Pero no tienen formación, no tienen sensibilidad para el oficio. Los salvajes han asaltado la fortaleza. No hay técnica, ni esmero, lo único que hay son ganas de gustar. Y estos nuevos poetas parecen admirarse muchísimo unos a otros. Me preocupa, y he hablado mucho de ello con mis amigos poetas. Todo poeta joven parece pensar que sólo necesita una máquina de escribir y unas cuantas cuartillas. No están preparados, no tienen ninguna preparación.
—Supongo que no —dije—. ¿Has tomado suficientes fotos, Tony?
—Sí —dijo Tony.
—Otra cosa que me inquieta —dijo Janice— es que los poetas asentados de la costa Este reciben demasiados premios y becas. A los poetas de la coste Oeste se les ignora.
—¿Podría eso deberse a que los poetas de la costa Este son mejores? —pregunté.
—Por supuesto que no.
—Bueno —dije—, creo que es hora de que nos vayamos. Una última pregunta, ¿cómo aborda usted la elaboración de un poema?
Hizo una pausa. Sus largos dedos tamborilearon delicadamente en la tela gruesa del sillón en el que se sentaba. La luz del sol poniente penetraba sesgada por la ventana y creaba largas sombras en la habitación. Habló despacio, como en un sueño:
—Comienzo a sentir un poema muchísimo tiempo antes de escribirlo. Se aproxima a mí, como un gato que cruza la alfombra. Con suavidad, pero no con menosprecio. Tarda en llegar siete u ocho días. Me siento deliciosamente agitada, nerviosa, es una sensación especial. Sé que está allí, y luego llega en una arremetida y todo resulta entonces fácil, muy fácil. ¡La gloria de crear un poema es tan majestuosa, tan sublime!
Apagué la grabadora.
—Gracias, Janice, le mandaré copia de la entrevista cuando se publique.
—Espero que todo haya ido bien.
—Todo ha ido muy bien, estoy seguro.
Nos acompañó hasta la puerta. Tony y yo bajamos la cuesta hasta el coche. Me volví una vez. Ella estaba allí. Le dije adiós con la mano. Sonrió y alzó también la mano. Entramos en el coche, doblamos la curva, paré el coche y destapé la botella de vodka.
—Deja un trago para mí —dijo Tony. Eché un trago y dejé otro para Tony.
Tony tiró la botella por la ventanilla. Nos alejamos, bajando de prisa, abandonando las montañas. En fin, mejor que trabajar lavando coches. Lo único que tenía que hacer era pasar a máquina lo que estaba grabado en la cinta y elegir dos o tres fotografías. Salimos de las montañas justo en la hora punta del tráfico. Fue horroroso. Podríamos haberlo cronometrado mejor.
UNA NOCHE HELADA
Leslie caminaba bajo las palmeras. Pisó una cagada de perro. Eran las diez y cuarto en Hollywood Este. Aquel día el mercado había subido 22 puntos y los especialistas no eran capaces de explicar por qué. A los especialistas se les daba mucho mejor explicar las bajas del mercado. Los desastres les hacían felices. Hacía frío en Hollywood Este. Leslie se abrochó el botón del cuello de su abrigo y tiritó. Encogió los hombros para defenderse del frío.
Se aproximaba un hombrecillo de sombrero gris de fieltro. El hombrecillo tenía la cara tan opaca como la corteza de una sandía, sin expresión. Leslie sacó un cigarrillo y se plantó en el camino. No medía más de uno sesenta y cinco y debía de pesar treinta y cinco kilos. Tendría unos cuarenta y cinco años.
—¿Me da fuego? —le preguntó.
—Oh, sí...
El hombrecillo comenzó a buscar su encendedor y Leslie le asestó un rodillazo en la entrepierna. El hombrecillo soltó un gruñido, se dobló y Leslie le golpeó detrás de la oreja. Cuando cayó, Leslie se arrodilló, le dio la vuelta, sacó su navaja y lo degolló a la luz de la luna de aquella noche fría de Hollywood Este.
Todo le parecía muy extraño. Era como un sueño medio recordado. Leslie no estaba seguro de si aquello había sucedido en la realidad. Al principio, la sangre daba la sensación de no decidirse a salir, pero la herida era profunda y la sangre brotó. Leslie se apartó con asco. Se incorporó, se alejó. Luego volvió, buscó en el bolsillo de aquel hombre, encontró una caja de cerillas, encendió el cigarrillo y se alejó calle abajo, hacia su apartamento. Leslie nunca tenía cerillas. Era uno de esos hombres sin bolígrafos ni cajas de cerillas en los bolsillos...
Ya en el apartamento, se sentó a beberse un whisky con agua. En la radio daban una cosa de Copeland. Aunque Copeland no fuese gran cosa, siempre era mejor que Sinatra. Había que aceptar lo que te dieran y aprovecharlo al máximo. Eso es lo que decía siempre su padre. Su jodido viejo. A la mierda viejo. A la mierda todos los Niños de Jesús. A la mierda Billy Graham. A tomar todo el mundo por culo.
Llamaron a la puerta. Era Sonny. Un chaval rubio que vivía al otro lado del patio. Sonny era mitad hombre y mitad polla y estaba hecho un lío. La mayoría de los tíos que la tenían de buen tamaño tenían problemas después de echar un polvo. Pero Sonny era más agradable que la mayoría. Era afable, educado y no carecía de inteligencia. A veces hasta era ingenioso.
—Oye, Leslie, quiero hablar contigo unos minutos.
—Vale. Pero, escucha, estoy cansado. Pasé todo el día en el hipódromo.
—Te ha ido mal, ¿eh?
—Cuando fui a sacar el coche del aparcamiento, me di cuenta de que un hijo de puta me había arrancado todo el parachoques. Cerdo.
—¿Y qué tal te fue con los caballos?
—Gané doscientos ochenta dólares. Pero estoy hecho polvo.
—Vale. No te pegaré la paliza.
—Perfecto. ¿De qué se trata? ¿De tu chica? ¿Por qué no la envías a tomar viento? Os sentiréis mejor los dos.
—No, no se trata de mi chica. Sólo se trata..., mierda, no lo sé. Cosas que pasan, ¿comprendes? No consigo hacer nada. No puedo empezar nada. Estoy como bloqueado. Ni una oportunidad a la vista.
—Cojones, eso es lo normal. La vida es así. Pero sólo tienes
veintisiete años. Puede que aún tengas suerte y te enrolles con alguien.
—¿Qué hacías tú a mi edad?
—Estaba peor que tú. Andaba de noche, borracho, rondando por las calles a la espera de un milagro. No hubo suerte.
—¿Eso es lo único que se te ocurría?
—Bueno, lo más difícil es saber cuál tiene que ser tu primer movimiento.
—Sí. Todo parece tan inútil.
—Asesinamos al Hijo de Dios. ¿Crees que ese Cabrón va a perdonarnos? ¡Puede que yo esté loco, pero El seguro que no!
—Te pasas el día ahí tirado, con tu albornoz roto, medio borracho, pero eres la persona más cuerda que conozco.
—Vaya, eso me gusta. ¿Conoces a mucha gente?
Sonny se limitó a encogerse de hombros.
—Lo que necesito saber es: ¿hay una salida? ¿Alguna clase de salida?
—No, no hay salida, chaval. Los psiquiatras aconsejan que nos dediquemos a jugar al ajedrez, al billar o a coleccionar sellos. Cualquier cosa menos pensar en las cuestiones importantes.
—El ajedrez es muy aburrido.
—Todo es aburrido. No hay salida. ¿Sabes lo que solían tatuarse en los brazos algunos vagabundos de los viejos tiempos?: «NACÍ PARA LA MUERTE.» Parece un poco burdo, pero es sabiduría elemental.
—¿Qué crees que llevan tatuado ahora en los brazos los vagabundos?
—No sé. Probablemente: «JESÚS ES NUESTRO REDENTOR.»
—No podemos librarnos de Dios, ¿verdad?
—Quizás El no pueda librarse de nosotros.
—Bueno, sabes, siempre es un buen rollo hablar contigo. Después de hablar contigo siempre me siento mejor.
—Pues ya sabes, chaval, cuando quieras.
Sonny se levantó, abrió la puerta, la cerró y se fue. Leslie se sirvió otro whisky. Los Rams de Los Angeles habían reforzado su línea defensiva. Una buena táctica. Todo en la vida evolucionaba hacia actitudes de DEFENSA. El telón de acero, la mente de acero, la vida de acero...
Leslie terminó el whisky, se quitó los pantalones y se rascó el culo, metiéndose los dedos bien dentro. La gente que se curaba las almorranas era mema. Cuando no había con quién tratar, lo mejor era estar solo. Se sirvió otro whisky. Sonó el teléfono.
—¿Sí?
Era Francine. A Francine le gustaba impresionarle. A Francine le encantaba creer que le impresionaba. Pero era más pesada que un elefante. Leslie pensaba muchas veces en lo amable que era por su parte el dejarla hablar y aburrirle de ese modo. Un tipo normal le habría colgado el teléfono inmediatamente, le habría cortado el rollo como una guillotina.
¿Quién había escrito aquel excelente ensayo sobre la guillotina? ¿Camus? Sí, Camus. Camus también era un plomo. Pero el ensayo sobre la guillotina y El extranjero eran excepcionales.
—Hoy he comido en el Hotel Beverly Hills —dijo Francine—. Estuve sola en una mesa. Tomé ensalada y bebidas. Por allí estaba Dustin Hoffman con otros actores y actrices. Me puse a hablar con la gente de las otras mesas y todos me sonreían, y todas las mesas rebosaban de sonrisas y señales de asentimiento con sus cabecitas amarillas como narcisos. Yo seguía hablando y ellos sonriendo. Debían de pensar que estaba loca y que la única manera de librarse de mí era sonreír. Al final acabaron por ponerse nerviosos, ¿comprendes?
—Perfectamente.
—Pensé que te gustaría que te lo contara.
—Sí...
—¿Estás solo? ¿Quieres compañía?
—Esta noche estoy muy cansado, Francine.
Francine colgó al cabo de un rato. Leslie se desvistió, se rascó el culo otra vez y se fue al cuarto de baño. Se pasó el hilo dental entre los pocos dientes que le quedaban. Qué horror de colgajos. Pensó que debería arrancárselos a martillazos. La cantidad de peleas callejeras en que se había metido, y nadie le había hecho saltar los dientes delanteros. En fin, al final todo se resuelve por sí mismo y se caerían solos. Leslie puso un poco de pasta de dientes en el cepillo eléctrico e intentó matar el tiempo un poco. Después se sentó en la cama y pasó un rato con el último whisky y un cigarrillo. Algo que hacer mientras esperaba a ver qué cariz tomaban las cosas. Contempló la caja de cerillas que tenía en la mano y comprendió de pronto que era la que le había quitado al hombrecillo cara de sandía. La idea le sobresaltó. ¿Había sucedido aquello realmente? Escudriñó la caja de cerillas. Leyó el anuncio impreso:
1.000 ETIQUETAS PERSONALES CON SU NOMBRE Y DIRECCIÓN SOLO POR 1,00 DOLAR
Vaya, pensó, no parece que sea muy caro.
UN FAVOR A MI AMIGO DON
Me di la vuelta en la cama y cogí el teléfono. Era Lucy Sanders. La había conocido hacía dos o tres años; sexualmente, durante tres meses. Acabábamos de romper. Andaba contando por ahí que me había plantado por borracho, pero lo cierto era que yo la había dejado por mi chica de antes. No se lo había tomado bien. Decidí que debía intentar explicarle por qué había tenido que dejarla. Tenía que endulzarle la pildora. Yo quería ser buen chico. Cuando llegué, me recibió su amiga.
—¿Qué diablos quieres ahora?
—Quiero hablar con Lucy.
—Está en el dormitorio.
Pasé. Estaba en la cama, borracha, en bragas. Casi había vaciado una botella de escocés. En el suelo había un orinal con sus vómitos.
—Lucy —dije.
Volvió la cabeza hacia mí.
—¡Eres tú! ¡Has vuelto! Sabía que no te quedarías con esa zorra.
—Un momento, nena, espera, sólo he venido a explicarte por qué te dejé. Soy una buena persona. Creí que te debía una explicación.
—Eres un cabrón. ¡Eres un tipo repugnante!
Me senté al borde de la cama. Cogí la botella de la cabecera y me eché un buen trago.
—Gracias. Tú ya sabías que quería a Lilly. Lo sabías incluso cuando yo vivía contigo. Lilly y yo sentimos... afinidad.
—¡Pero decías que te estaba matando!
—Exageraciones. La gente está siempre rompiendo y reconciliándose. Las parejas son así.
—Yo te acogí. Te salvé.
—Lo sé. Me salvaste para Lilly.
—Eres un cabrón. ¡No reconoces a una buena mujer cuando la tienes!
Lucy se inclinó por el borde de la cama y vomitó.
Acabé el whisky.
—No debías beber esta bazofia. Es veneno.
Se incorporó.
—Quédate conmigo, Larry, no vuelvas con ella. ¡Quédate conmigo!
—No puedo hacerlo, nena.
—¡Mira mis piernas! ¡A que son bonitas! ¡Mira mis pechos! ¡A que son de primera!
Eché la botella de whisky a la basura.
—Lo siento, tengo que largarme, nena.
Lucy saltó hacia mí con los puños cerrados. Me atizó en la boca, en la nariz. La dejé desahogarse unos segundos, luego la sujeté por las muñecas y la tiré de espaldas en la cama. Me volví y salí del dormitorio. Su amiga estaba en la habitación de entrada.
—Tratas de ser buen chico y todo lo que sacas es un directo en la nariz —le dije.
—Tú nunca podrás ser un buen chico —dijo.
Di un portazo al salir, subí al coche y me largué.
Era Lucy, al teléfono.
—¿Larry?
—¿Sí? ¿Qué pasa?
—Oye, me gustaría conocer a tu amigo Don.
—¿Por qué?
—Dijiste que era tu único amigo. Quiero conocer a tu único amigo.
—Bien, qué demonios, te lo presentaré.
—Gracias.
—Pasaré por su casa después de ver a mi hija el miércoles. Llegaré hacia las cinco. ¿Por qué no vas tú hacia las cinco y media y os presento?
Le di la dirección e instrucciones. Don Dorn era pintor. Tenía veinte años menos que yo y vivía en una casita de la playa. Me di la vuelta y volví a dormirme. Duermo siempre hasta el mediodía. Es el secreto de mi venturosa existencia.
Don y yo tomamos dos o tres cervezas antes de que llegara Lucy. Llegó muy nerviosa y traía una botella de vino. Hice las presentaciones y Don descorchó la botella de vino. Don y yo seguimos dándole a la cerveza.
—¡Oh! —dijo Lucy, mirando a Don—. ¡Es encantador!
Don guardaba silencio. Lucy le tiró de la camisa.
—¡Eres un encanto! —Vació el vaso y se sirvió más. ¿Acabas de salir de la ducha?
—Más o menos hace una hora.
—¡Oh, qué rizos tienes en el pelo! ¡Qué monada!
—¿Cómo va la pintura, Don? —pregunté.
—No sé. Me estoy cansando de mi estilo. Creo que tengo que cambiar.
—¡Oh! ¿Son tuyos esos cuadros de la pared? —preguntó Lucy.
—Sí.
—¡Son preciosos! ¿Los vendes?
—A veces.
—Me encantan tus peces, ¡qué monos! ¿Dónde conseguiste todas esas peceras?
—Las compré.
—¡Mira ese pez naranja! ¡Ese naranja es monísimo!
—Sí, es bonito.
—¿Se devoran unos a otros?
—A veces.
—¡Eres un encanto!
Lucy bebía vaso tras vaso.
—Estás bebiendo demasiado —le dije.
—Mira quién fue a hablar.
—¿Sigues con Lilly? —preguntó Don.
—Un valor seguro —le dije.
Lucy vació el vaso. La botella estaba vacía.
—Perdonadme —dijo. Y corrió al cuarto de baño. La oímos vomitar.
—¿Qué tal los caballos? —preguntó Don.
—Estupendamente. ¿Y a ti cómo te va la vida? ¿Algún buen polvo últimamente?
—Tengo una mala racha.
—No pierdas la esperanza. La suerte puede cambiar.
—Eso espero, maldita sea.
—Lilly cada día está mejor. No sé cómo se lo hace.
Lucy salió del cuarto de baño.
—¡Oh, Dios mío, me encuentro mal, estoy mareada! —Se echó en la cama de Don y se estiró—. ¡Estoy mareada!
—Cierra los ojos —dije.
Se quedó allí en la cama, gimoteando sin quitarme los ojos de encima. Don y yo bebimos más cerveza. Luego le dije que tenía que irme.
—Que vaya bien —le dije.
—Suerte —dijo él.
Le dejé plantado en el quicio de la puerta, bastante borracho. Y me largué.
Me di la vuelta en la cama y cogí el teléfono.
—¿Qué hay?
Era Lucy.
—Lamento lo de anoche. Bebí demasiado vino en muy poco tiempo. Pero limpié el cuarto de baño como una buena chica. Don es un tipo muy majo. Me cae muy bien. Voy a comprarle un cuadro.
—Estupendo. Anda justo de pasta.
—No estarás enfadado conmigo, ¿eh?
—¿Por qué?
Se echó a reír.
—Quiero decir por mi numerito...
—Todo el mundo en América se entrompa por todas las esquinas.
—Yo no soy una borracha.
—Ya lo sé.
—Pasaré el fin de semana en casa; si quieres verme, ya lo sabes.
—No.
—¿Estás enfadado, Larry?
—No.
—Perfecto, entonces hasta pronto.
—Hasta pronto.
Colgué el teléfono y cerré los ojos. Si seguía ganando en las carreras me compraría un coche nuevo. Y me trasladaría a Beverly Hills. Volvió a sonar el teléfono.
—¿Sí?
Era Don.
—¿Estás bien? —preguntó.
—Perfectamente. ¿Todo bien?
—De maravilla.
—Voy a trasladarme a Beverly Hills.
—Fantástico.
—Quiero vivir más cerca de mi hija.
—¿Cómo le va a tu hija?
—Es preciosa. Lo tiene todo, física y mentalmente. —¿Sabes algo de Lucy?
—Acaba de telefonear.
—Me la chupó.
—¿Y qué tal?
—No pude correrme.
—Lo siento.
—No fue culpa tuya.
—Espero que no.
—Bueno, ¿todo bien, Larry?
—Eso creo.
—Bien. Llámame de vez en cuando.
—Claro. Adiós, Don.
Colgué, cerré los ojos. Sólo eran las once menos cuarto y yo dormía siempre hasta el mediodía. La vida es todo lo agradable que se lo permitas.
MANTIS RELIGIOSA
Hotel Vista del Angel. Marty pagó al empleado, cogió la llave y subió las escaleras. Lo era todo menos una noche agradable. Habitación 222. ¿El número tendría algún significado? Entró, encendió la luz, y toda una docena de cucarachas salieron del empapelado, masticando y correteando sin tregua. Había teléfono de monedas. Metió una moneda y marcó. Ella contestó.
—¿Toni? —preguntó.
—Sí, soy yo —dijo ella.
—Toni, me estoy volviendo loco.
—Te dije que iría a verte. ¿Dónde estás?
—En el Vista del Ángel, Seis y Coronado, habitación 222.
—Iré a verte dentro de un par de horas.
—¿No puedes venir ahora mismo?
—Mira, tengo que llevar a los niños a casa de Carl, luego tengo que ir a ver a Jeff y a Helen, hace años que no les veo...
—Toni, te quiero, por amor de Dios, ¡necesito verte ahora!
—Si te libraras de tu mujer, Marty...
—Esas cosas requieren tiempo.
—Dentro de dos horas estaré ahí, Marty.
—Escucha, Toni...
Pero ella ya había colgado. Marty se sentó al borde de la cama. Aquélla sería su última aventura. Le desbordaba. Las mujeres eran más fuertes que los hombres. Conocían todas las jugadas. El no conocía ninguna.
Llamaron a la puerta. Fue a abrir. Era una rubia de treinta y tantos años, con una bata azul rota. Llevaba un maquillaje morado y los labios pintados a todo pintar. Desprendía un lejano aroma a ginebra.
—Oye, no te importa que ponga la tele, ¿verdad?
—No hay problema, ponla si quieres.
—Es que el último tipo que tenía esta habitación estaba medio chiflado. En cuanto yo ponía la tele empezaba a aporrear las paredes.
—No hay problema. Puedes poner la tele.
Marty cerró la puerta. Sacó el penúltimo cigarrillo de la cajetilla y lo encendió. Toni se le había metido en la sangre y tenía que quitársela de encima. Llamaron otra vez a la puerta. La rubia otra vez. El maquillaje casi hacía juego con las negras ojeras. Era imposible, por supuesto, pero parecía que se hubiera dado otra capa de carmín en los labios.
—¿Sí? —preguntó Marty.
—Oye —dijo ella—. ¿Sabes qué hace la hembra de la mantis religiosa mientras le da al asunto?
—¿Qué asunto?
—Joder.
—¿Qué?
—Le come la cabeza al macho. Mientras le da al asunto, le come la cabeza: En fin, supongo que hay formas peores de morir, ¿no crees?
—Sí —dijo Marty—. El cáncer.
La rubia entró en la habitación y cerró la puerta. Se sentó en la única silla. Marty se sentó en la cama.
—¿Te calentaste cuando dije «joder»? —preguntó ella.
—Sí, un poco.
La rubia se levantó de la silla y se acercó a la cama; puso la cabeza muy cerca de la de Marty. Le miró a los ojos; puso los labios muy cerca de los suyos. Luego dijo: «¡Joder, joder, joder!» Se acercó más, y repitió: «¡JODER!» Entonces se levantó del borde de la cama y regresó a la silla.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Marty.
—Lilly. Lilly LaVell. Hacía estriptis en Butbank.
—Yo soy Marty Evans. Encantado de conocerte, Lilly.
—Joder —dijo Lilly muy despacio, entreabriendo los labios y enseñando la lengua.
—Puedes poner la tele cuando quieras —dijo Marty.
—¿Has oído hablar de una araña que se llama la viuda negra? —preguntó ella.
—No.
—Bueno, te lo contaré. Después de darle al asunto, joder, se come vivo al macho.
—Ah —dijo Marty.
—Pero hay formas peores de morir, ¿no crees?
—Claro, la lepra, quizá.
La rubia se levantó y empezó a pasearse por el cuarto.
—La otra noche me emborraché, conduje por la autopista e iba escuchando un concierto de Mozart para trompa y aquella maldita trompa me atravesaba de pies a cabeza. Iba a más de ciento veinte sosteniendo el volante con los codos y escuchando el concierto, ¿me crees?
—Claro que te creo.
Lilly dejó de pasear y miró a Marty.
—¿Y crees que puedo meterme tu chisme en la boca y hacerte cosas que jamás ha experimentado antes ningún ser humano?
—Bueno, no sé qué pensar.
—Pues puedo, vaya si puedo...
—Eres muy simpática, Lilly, pero estoy esperando a mi novia, más o menos para dentro de una hora.
—Bueno, voy a ponerte a punto para ella.
Lilly se le acercó, le bajó la cremallera y le sacó el pene al aire.
—¡Oh, qué cosa más guapa!
Entonces se humedeció el índice de la mano derecha y empezó a frotar el capullo, en un masaje por debajo de la cabeza.
—¡Qué amoratado está!
—Como tu maquillaje...
—¡Oh, se está poniendo muy GRANDE!
Marty se echó a reír. Una cucaracha salió del empapelado a contemplar el espectáculo. Luego salió otra. Movieron las antenas. De pronto la boca de Lilly se cerró sobre el pene. Lo sujetó por el borde del capullo y chupó. Tenía la lengua casi como papel de lija. Parecía conocer los puntos sensibles. Marty la contemplo allí abajo y se excitó muchísimo. Empezó a acariciarle el pelo a gemir dulcemente. De pronto, ella mordió con fuerza Le mordía casi por la mitad. Luego, sin soltar la presa, arrancó con los dientes un trozo de capullo. Marty lanzó un alarido, se tiró a la cama y empezó a dar vueltas sobre sí mismo. La rubia se levanto y escupió. Por la alfombra quedaron esparcidos salivazos y pellejos sanguinolentos. Luego, se dirigió a la puerta, la abrió salió, la cerro.
Marty sacó la funda de la almohada y se sujetó el pene con ella. Le daba miedo mirar. Sentía sus latidos palpitándole por todo el cuerpo, sobre todo allá abajo. La sangre empezó a empapar la funda de la almohada. Sonó el teléfono. Logró levantarse llegar hasta el, contestar. «¿Sí?» «¿Marty?» «¿Sí?» «Soy Toni » «¿Si, Toni...?» «Te noto raro...» «Sí, Toni...» «¿No puedes decir otra cosa? Estoy en casa de Jeff y de Helen. Estaré ahí dentro de una hora.» «Bien.» «Oye, ¿qué demonios te pasa? Creí que me querías.» «Ya no lo sé, Toni...» «Está bien», dijo ella furiosa, y colgó.
Marty logró encontrar una moneda y meterla en el teléfono
—Telefonista, quiero una ambulancia. Localícemela, rápido Creo que me estoy muriendo...
—¿Ha hablado usted con su médico, señor?
—Telefonista, por favor. ¡Llame una ambulancia!
En la habitación contigua la rubia estaba sentada frente al te levisor. Se inclinó hacia adelante y lo encendió. Llegaba justo a tiempo para el programa de Dick Cavett.
MERCANCÍAS ROTAS
Frank entró en la autopista y se sumó al tráfico. Era empleado de la sección de repartos de la American Clock Company. Llevaba ya seis años currando. Nunca antes había pasado seis años seguidos en el mismo puesto, y aquel trabajo de los cojones le estaba matando. Tenía cuarenta y dos años y, con sólo el bachillerato y un diez por ciento de paro, no tenía mucha elección. Era su decimoquinto o decimosexto trabajo, y todos habían sido horrorosos.
Frank estaba cansado, quería llegar a casa y tomarse una cerveza. Metió el Volkswagen en el carril de velocidad máxima. Una vez allí, no se sintió ya tan seguro de tener prisa por llegar a casa. Fran estaría esperándole. La cosa duraba cuatro años.
Sabía lo que le esperaba. Fran se lanzaría en seguida a la pelea. Era inevitable. No podía remediarlo. Fran siempre estaba a la espera de la primera andanada. Dios, ella siempre estaba a punto para empezar el baile. Y luego, la que se armaba...
Frank sabía que era un fracasado. No hacía falta que Fran se lo recordase. Lo lógico es que dos personas que viven juntas se ayuden. Pero no. Ellos le habían cogido el gusto a criticarse. El la criticaba a ella y ella a él. Eran un par de fracasados. Lo único que les quedaba era demostrar cuál de los dos podía ser más sarcástico al respecto. Y además estaba aquel hijo de puta de Meyers. Meyers había vuelto a la sección de repartos diez minutos antes del cierre y se le había plantado delante.
—Frank.
—¿Sí?
—¿Pones las etiquetas de FRÁGIL en todos los envíos?
—Sí.
—¿Haces los paquetes con cuidado?
—Sí.
—Estamos recibiendo muchas quejas de los clientes porque reciben las mercancías rotas.
—Supongo que las roturas ocurrirán durante el transporte...
—¿Estás seguro de empaquetar bien los pedidos?
—Sí.
—¿Crees que sería mejor que probásemos con otra empresa de transportes?
—Todas son iguales.
—Bueno, quiero que se aprecie una mejora. Quiero menos roturas.
—Sí, señor.
En otros tiempos Meyers había controlado la American Clock Company, pero la bebida y un mal matrimonio habían acabado con el. Había tenido que vender la mayor parte de sus acciones y ahora sólo era un ayudante de dirección. Como no podía beber, estaba siempre de mal humor. E intentaba continuamente sacar a Frank de sus casillas. Lo que quería era una excusa para ponerle de patas en la calle.
No había nada peor que un borracho ex alcohólico reconvertido en cristiano, y Meyers era ambas cosas...
Frank iba detrás de un coche viejo por el carril de máxima velocidad. Era un destartalado devorador de gasolina, un sedán y soltaba una sucia estela de humo por el tubo de escape Tenía los parachoques abollados y a punto de desprenderse con la velocidad. La pintura había desaparecido casi por completo de la carrocería. Era casi incoloro, de un gris nebuloso.
Todo esto a Frank le traía sin cuidado. Lo que le molestaba era que el coche iba demasiado despacio, pues mantenía la misma velocidad que el otro coche del carril contiguo. Comprobó el velocímetro. Iban todos a ochenta. ¿Por qué?
Quizá no importase. Fran estaba esperándole. Fran a un extremo y Meyers al otro. El único momento que tenía para él solo, el único rato en que no había nadie pinchándole, era el trayecto del trabajo a cajsa y de casa al trabajo. O cuando dormía. De todos modos, a él no le gustaba ir encajonado en la autopista. Era absurdo. Miró a los tipos del sedán. Los dos hablaban al mismo tiempo y reían. Eran dos jóvenes rockeros, de unos veintitrés o veinticuatro años. Frank se alegró de no tener que escuchar la conversación. Aquellos titis empezaban a irritarle. Luego Frank vio su oportunidad. El coche que iba a la derecha del viejo sedán había acelerado un poco, estaba adelantando. Frank se coló tras el otro coche. Empezaba a saborear la libertad de salir del encajonamiento. Sería una pequeña victoria tras un día horroroso, con una horrible velada vespertina en perspectiva. Lo conseguiría. Pero, en el momento en que se disponía a situarse delante del sedán, el tipo que iba al volante pisó el acelerador, se adelantó, le cortó el paso y se alineó de nuevo con el otro coche. Frank se situó detrás del coche de los rockeros. Seguían hablando y riéndose. Se fijó en la pegatina de atrás. JESÚS TE AMA. Luego se fijó en una calcomanía de la ventanilla trasera, THE WHO. En fin, tenían a Jesús y tenían a The Who. ¿Por qué diablos no le dejaban paso? Frank se acercó más a ellos, se pegó casi a su parachoques trasero. Seguían hablando y riéndose. Seguían conduciendo exactamente a la misma velocidad que el coche a su derecha. Ochenta kilómetros por hora.
Frank miró por el retrovisor: una hilera ininterrumpida de vehículos se perdía de vista a lo lejos.
Pasó su Volkswagen del carril de velocidad máxima al siguiente, luego al más lento. Allí, el tráfico circulaba más de prisa. Adelantó a un coche por la izquierda y al fin se vio con espacio suficiente. Pero en ese momento advirtió que el viejo sedán aceleraba. Los chicos se pusieron a su altura. Frank miró el velocímetro. Noventa y cinco kilómetros hora. Pasó a cien. Los chicos seguían a su izquierda. Pasó a ciento diez. Los chicos no le abandonaban. Ahora tenían prisa. ¿Por qué? Frank pisó el acelerador a fondo. El Volks sólo alcanzaba los ciento veinte. Quemaría el motor o la culata. Los rockeros seguían pegados a él, aunque también debían de estar destrozando su coche. Les miró. Dos jovencitos rubios con perillas ridículas. Ellos también le miraron. Rostros fofos como culos de pavo con agujeritos a modo de bocas. El rockero que no conducía le hizo un corte de manga. Frank señaló primero al del corte de manga, luego al conductor. Luego indicó la salida de la autopista. Los dos asintieron. Frank les condujo hacia la salida de la autopista. Paró en un stop. Ellos esperaron detrás. Giró luego a la derecha y siguió con los golfos detrás. Siguió hasta que vio un supermercado. Entró en el aparcamiento. Había un almacén de carga. Estaba oscuro al fondo. El supermercado estaba cerrado. La zona de carga estaba desierta, con las puertas metálicas echadas. Allí no había más que cemento vacío y pilas de cajas de madera vacías. Frank aparcó en la zona de carga. Salió del coche, lo cerró, subió por la rampa y siguió a lo largo de la plataforma de carga. Los rockeros aparcaron el viejo sedán junto al coche de Frank y salieron. Subieron hacia él por la rampa. Ninguno de los dos pesaba más de cincuenta kilos. Los dos juntos sólo le superaban en unos doce kilos.
Después el tipo que le había hecho el corte de manga dijo:
—Bueno, vamos allá, viejo de mierda.
Se lanzó contra Frank, dando al mismo tiempo un grito, un agudo chillido, las manos abiertas en una posición de karate. Luego se volvió e intentó darle una patada hacia atrás, falló, se volvió y le dio a Frank en la oreja con el filo de la mano. No fue más que una bofetada. Frank lanzó sus noventa y dos kilos en un derechazo que alcanzó al rockero en el estómago y el chaval se desmoronó sobre el cemento sujetándose el vientre.
El otro rockero sacó una navaja automática. La abrió.
—¡Voy a cortarte los huevos! —le dijo.
Frank esperó, mientras el joven avanzaba, cambiando de una mano a otra la navaja con nerviosismo. Frank retrocedió hacia las cajas de madera. El golfo avanzaba, emitiendo sonidos silbantes. Frank esperó, con la espalda apoyada en las cajas. Cuando el rockero se lanzó hacia él, alzó el brazo, agarró una caja de madera y se la lanzó. La caja le dio de lleno en la cara y Frank se abalanzó sobre él, le agarró el brazo de la navaja, haciéndola caer al suelo; Frank le retorció el brazo hacia atrás por la espalda y tiró hacia arriba con todas sus fuerzas.
—¡No me rompas el brazo, por favor! —gritó el rockero.
Frank le soltó, atizándole una buena patada en el trasero. El chaval cayó de bruces, agarrándose el culo. Frank cogió la navaja, la cerró, se la guardó en el bolsillo y se encaminó sin prisas hacia su coche. Cuando lo ponía en marcha, vio a los dos rockeros de pie, muy juntos, al lado del viejo sedán, observándole. Ya no hablaban ni se reían. Aceleró súbitamente y se lanzó contra ellos. Salieron corriendo. En el último instante, se desvió. Aminoró la velocidad y salió del aparcamiento. Advirtió que le temblaban las manos. Había sido un día infernal. Siguió por el bulevar. El Volks no respondía bien, jadeaba, como si protestase por el mal trato recibido en la autopista. Entonces Frank vio el bar: El caballero afortunado. Tenía aparcamiento delante. Paró, bajó del coche y entró. Se sentó y pidió una Bud.
—¿Dónde está el teléfono?
El camarero se lo dijo. Estaba al fondo, junto al cagadero. Metió la moneda y marcó.
—¿Sí? —contestó Fran.
—Oye, Fran, llegaré un poco tarde. He tenido un lío. Hasta pronto.
—¿Un lío? ¿No te habrán robado?
—No, tuve una pelea.
—¿Una pelea? ¡No me digas! ¡Pero si no podrías pelear ni con una bolsa de basura!
—Fran, me gustaría que no usaras esas expresiones de tres al cuarto.
—¡Pero si es la verdad! ¡No podrías pelearte ni con una bolsa de basura!
Colgó y volvió a la barra. Cogió la botella de Bud y bebió un trago.
—¡Me gustan los hombres que beben directamente del gollete!
Había alguien sentado junto a él. Una mujer. Tendría unos treinta y ocho años y las uñas sucias. Una rubia teñida, con el pelo mal recogido a modo de moño elevado, pendientes de plata y los morros pintarrajeados. Se relamió, despacio. Luego se puso un Virginia Slim entre los labios y lo encendió.
—Me llamo Diana.
—Frank. ¿Qué tomas?
—El ya sabe...
Hizo una seña al camarero, que se acercó con una botella de su whisky favorito en la mano. Frank sacó un billete de diez y lo puso sobre la barra.
—Tienes un rostro fascinante —dijo Diana—. ¿Qué haces?
—Nada.
—Justo la clase de hombre que me encanta.
Alzó el vaso y apretó su pierna contra la de Frank mientras bebía. Frank se puso a rascar con la uña la etiqueta húmeda de la botella de cerveza. Diana acabó el whisky. Frank hizo una seña al camarero.
—Otros dos.
—Bien, ¿y usted?
—Yo lo mismo que ella.
—¿Lo mismo que ella? —repitió el camarero—. ¡Guau!
Todos rieron. Frank encendió un cigarrillo. El camarero se acercó con la botella. De pronto, a pesar de todos los pesares, parecía que iba a ser una noche de puta madre.
EL TANTO DE BÉISBOL
Creo que entonces tenía veintiocho años. No trabajaba, pero tenía algún dinero, porque finalmente me había ido bien en el hipódromo. Serían más o menos las nueve y había estado bebiendo en mi habitación de alquiler durante un par de horas. Estaba aburrido y salí y eché a andar calle abajo. Llegué a un bar que había enfrente del que solía frecuentar y, por alguna razón, entré. Era un bar mucho más limpio y elegante que el otro, el mío de costumbre, y pensé, bueno, a lo mejor tengo suerte y me ligo una tía con clase.
Me senté junto a la puerta, a un par de taburetes de distancia del de aquella chica. Estaba sola. Había cuatro o cinco personas, hombres y mujeres, al otro extremo de la barra. El camarero hablaba con ellos y reía. Me estuve allí sentado tres o cuatro minutos. El camarero seguía hablando y riendo. Yo odiaba a aquellos pijoteros. Bebían lo que querían, conseguían propinas, se les envidiaba, se trincaban a las tías, tenían cuanto querían.
Saqué la cajetilla. Cogí un cigarrillo. No tenía cerillas. Miré a la chica.
—Disculpe, ¿tiene fuego?
Irritada, buscó en el bolso. Sacó una caja de cerillas... Luego, sin mirarme, me la tiró.
—Quédeselas —dijo.
Tenía el cabello largo y buen tipo. Llevaba un abrigo de piel de imitación y sombrerito haciendo conjunto. Observé cómo echaba la cabeza hacia atrás después de aspirar el humo. Lo expulsaba con estilo, con cierta elegancia. Era una de esas tías a las que te apetece arrearles con el cinturón.
El camarero seguía ignorándome.
Cogí un cenicero, lo alcé medio metro por encima de la barra y lo dejé caer. Esto atrajo su atención. Vino hacia mí. Era un grandullón de lo menos uno noventa y más de cien kilos. Un poco barrigón pero ancho de hombros, cabeza grande, manos grandes. Era guaperas, pero sin clase; sobre una ceja le colgaba un mechón rebelde de cabello.
—Cutty Sark doble, con hielo —le dije.
—Menos mal que no rompiste el cenicero—dijo.
—Menos mal que lo oíste —contesté.
Las tablas rechinaron y crujieron mientras iba a prepararme la bebida.
—Espero que no me eche veneno en el whisky —le dije a la chica del visón falso.
—Jimmy es un tipo decente —dijo ella—. Jimmy no hace esa clase de cosas.
—No he conocido a ningún tipo decente que se llamara «Jimmy» —dije yo.
Jimmy volvió con mi whisky. Saqué la cartera y puse en la barra un billete de cincuenta dólares. Jimmy lo cogió, lo alzó hacia la luz y dijo:
—¡Hostiasl
—¿Qué pasa, amigo? —pregunté—. ¿Es que no habías visto nunca un billete de cincuenta?
Se alejó de nuevo haciendo rechinar las tablas. Bebí un trago. Sabía bien:
—Ese tío parece que no haya visto nunca cincuenta dólares —le dije a la chica del sombrero de piel—. Yo sólo llevo billetes de cincuenta.
—Eres un fantasma —dijo ella.
—Es verdad —contesté—. Acabo de reventar un piso. Hace veinte minutos.
—Pues qué bien.
—Puedo pagarte lo que quieras.
—No hay nada en venta —dijo ella.
—¿Qué te pasa? ¿Es que lo tienes cerrado con candado? Si es así, no te preocupes, nadie va a venir a pedirte de rodillas la llave.
Bebí otro trago.
—¿Quieres tomar algo? —pregunté.
—Sólo bebo con gente que me gusta —dijo ella.
—Ahora eres tú la que te has pasado —le dije.
¿Dónde está el camarero con mi cambio?, pensé. Tarda demasiado...
Estaba ya a punto de tirar otra vez el cenicero, cuando el tipo volvió haciendo rechinar la madera con sus rudas pisadas.
Puso el cambio sobre la barra. Lo conté mientras él se alejaba de nuevo.
—¡EH! —grité.
Volvió.
—¿Qué pasa?
—Esto es cambio de diez. Te di cincuenta.
—Me diste un billete de diez...
Miré a la chica.
—Oye, tú lo viste, ¿no? ¡Le di cincuenta!
—Fueron diez —dijo ella.
—¿Pero qué coño pasa aquí? —pregunté.
Jimmy se alejaba ya.
—¡Oye, tú, esto no va a quedar así! —grité.
Pero Jimmy seguía caminando hacia el fondo de la barra, sin siquiera volverse. Allí se unió al grupo con el que estaba y todos empezaron a hablar y a reírse.
Calibré la situación. La chica de al lado soltó un hilo de humo por la nariz, inclinando la cabeza hacia atrás.
Pensé en destrozar el espejo de detrás de la barra. Lo había hecho una vez, en otro local. La idea no acababa de convencerme. ¿Iba a perder mi dinero? Aquel hijo de puta se me había meado encima delante de todo el mundo. Me inquietaba más su sangre fría que su tamaño. Debía contar con algún truco para sentirse tan seguro. ¿Un arma debajo de la barra? Desde luego, estaba esperando que me pasase. Todos los testigos estaban de su parte...
No sabía qué hacer. Había una cabina telefónica junto a la salida. Me levanté, fui hacia ella, eché una moneda, marqué un número al azar. Fingiría que llamaba a mis camaradas, que vendrían inmediatamente y destrozarían el bar. Escuché las llamadas al otro extremo de la línea. Se interrumpieron. Contestó una mujer.
—¿Sí? —dijo.
—Soy yo —contesté.
—¿Eres tú, Sam?
—Sí, sí, escucha...
—¡Sam, ha sucedido algo terrible! ¡Han atropellado a Wooly!
—¿Wooly?
—¡Nuestro perro, Sam! ¡Wooly ha muerto!
—¡Escúchame! ¡Estoy en El Ojo Rojo! ¿Sabes dónde queda? ¡Bien! ¡Quiero que vengas con Lefty, Larry, Tony y Big Angelo, ¡de prisa . ¿Entendido? ¡Y que venga también Wooly!
Colgué y me senté. Pensé llamar a la policía. Pero sabía muy bien lo que pasaría. Darían la razón al camarero. Y yo acabaría en la celda de los borrachos.
Salí de la cabina y volví a la barra. Acabé el whisky. Luego cogí el cenicero y lo tiré al suelo con fuerza. El camarero me miró. Me levanté, le hice un corte de manga. Luego di la vuelta y salí por piernas, perseguido por su carcajada y la de todos los parroquianos...
Paré en la licorería. Compré dos botellas de vino y subí al Hotel Helen, que quedaba en la misma calle, frente al bar de marras. Tenía allí una chica, como yo, alcohólica. Me llevaba diez años y trabajaba allí de fregona. Subí los dos pisos, llamé a su puerta, deseando que estuviera sola.
—Nena —dije—. Tengo un problema. Me han jodido...
Se abrió la puerta. Betty estaba sola y más borracha que yo. Entré y cerré.
—¿Dónde están los vasos?
Me lo indicó, descorché una botella y serví dos vasos. Ella se sentó al borde de la cama y yo en una silla. Le pasé la botella. Encendió un cigarrillo.
—No soporto este sitio, Benny. ¿Por qué no vivimos juntos ya?
—Tú empezaste a andar por las calles, nena, me volvías loco.
—Bueno, ya sabes cómo soy.
—Sí...
Distraída, Betty apoyó el cigarrillo en la colcha. Vi que empezaba a salir humo. Le aparté la mano. Cogí un plato que había en el tocador y lo coloqué junto a la cama. Tenía tantos restos de comida seca, que parecía una cerámica en relieve.
—Ahí tienes un cenicero...
—Te he echado de menos, sabes —dijo.
Bebí mi vino y serví otra ronda.
—Me han birlado un billete de cincuenta en el bar de enfrente. Les di un billete de cincuenta y me devolvieron el cambio de diez.
—¿De dónde sacaste tú cincuenta dólares? —Eso no importa, el caso es que los tenía. Y ese hijo de puta me timó...
—¿Por qué no le atizaste? ¿Tenías miedo? Es Jimmy. ¡Las mujeres se vuelven locas por él! Todas las noches, cuando cierra el bar, va al aparcamiento que hay detrás y se pone a cantar. Ellas se reúnen allí a escucharle, y luego se lleva una al degolladero.
—Es un mierda...
—Jugaba al fútbol en el Notre Dame.
—¿Pero qué coño dices? ¿Es que te gusta ese tío?
—No puedo soportarle.
—Mejor, porque pienso darle una buena lección.
—Creo que le tienes miedo...
—¿Me has visto alguna vez eludir una pelea?
—Te he visto perder unas cuantas.
No respondí al comentario. Seguimos bebiendo y la conversación se desvió hacia otros temas. No recuerdo muy bien de qué hablamos. Cuando no andaba pateando las calles, Betty era un alma de Dios. No era tonta, pero estaba echa un lío, en fin, que era la perfecta alcohólica. Yo podía dejarlo uno o dos días. Ella no podía parar. Una pena. Hablamos. Teníamos una especie de entendimiento mutuo que hacía agradable la convivencia. Más tarde, hacia las dos, Betty dijo:
—Ven, mira...
Nos asomamos a la ventana y allá, en el aparcamiento, estaba Jimmy. Cantaba, no miento. Había tres chicas, contemplándole en una explosión de risas.
Se reían de mi billete de cincuenta dólares. Seguro, pensé.
Luego, una de las chicas, subió al coche con él y las otras dos se fueron cantando. El coche no arrancó de inmediato. Se encendieron los faros, el motor se puso al fin en marcha y salieron.
Será gilipollas, pensé. Yo nunca enciendo los faros hasta después de poner el motor en marcha.
Miré a Betty.
—Ese hijo de puta se cree la hostia. Ya verá lo que es bueno.
—No tienes cojones —dijo ella.
—Oye, ¿aún tienes aquel bate de béisbol debajo de la cama? —le pregunté.
—Sí, pero no puedo prescindir de él...
—Claro que puedes —dije, dándole un billete de diez dólares.
—Está bien —dijo, y lo sacó de debajo de la cama—. A ver si eres capaz de marcar un buen tanto.
La noche siguiente, a las dos, yo estaba al acecho en el aparcamiento acuclillado detrás de dos grandes cubos de basura. Tenía el bate de béisbol de Betty, modelo especial Jimmy Fox.
No tuve que esperar mucho. Jimmy salió con sus chicas.
—¡Canta para nosotras, Jimmy!
—¡Cántanos una de tus canciones!
—Bueno..., está bien —dijo.
Se quitó la corbata, se la guardó en el bolsillo, se desabrochó el cuello de la camisa y alzó la testa hacia la luna.
Yo soy el hombre que has estado esperando...
Yo soy el hombre que debes adorar...
Yo soy el hombre que te joderá en el suelo...
Yo soy el hombre que te hará pedir más...
Y más...
Y más...
Las tres chicas aplaudían y reían y se apretujaban a su alrededor.
—¡Oh, Jimmy! —¡Oh, JIMMY!
Jimmy retrocedió y miró a las chicas. Ellas esperaban. Por fin dijo:
—Bueno, esta noche será para... Caroline.
Tras lo cual, las otras dos chicas se quedaron muy lánguidas, bajaron la cabeza dócilmente y se fueron del bracete despacio; al llegar al bulevar se volvieron para sonreír y decir adiós a Jimmy y a Caroline.
Caroline estaba medio borracha y apenas se tenía en pie sobre sus tacones altos. Tenía un cuerpo bonito y el pelo largo. Me recordaba a alguien.
—Eres un hombre de veras, Jimmy —le dijo—. Te quiero.
—Mentiras, zorra, tú lo que quieres es chupármela.
—Sí, eso también, Jimmy! —dijo Caroline riendo.
—Me la chuparás ahora mismo —dijo Jimmy, en tono súbitamente malévolo.
—No, espera... Jimmy, eso es demasiado rápido.
—¿No dices que me quieres? Pues chúpamela.
—No, espera.
Jimmy estaba bastante borracho. Tenía que estarlo para actuar así. No había mucha luz en el aparcamiento, pero tampoco estaba totalmente a oscuras. Algunos tíos están majaras. Les gusta hacerlo en público.
—Me la chuparás ahora mismo, zorra…
Jimmy se bajó la cremallera, agarró a Caroline por el pelo y la obligó a bajar la cabeza. Creí que la chica iba a hacerlo. Parecía someterse.
Luego Jimmy gritó. Chilló. Le había mordido. Le alzó la cabeza tirándote del pelo y le atizó un puñetazo en la cara. Luego le largó la rodilla entre las piernas y la chica se desplomó, inmóvil. Se ha desmayado, pensé. Cuando él se vaya, podría arrastrarla detrás de los cubos y tirármela. Maldito el miedo que me daba. Pero decidí no salir de mi escondite. Agarré el bate y esperé a que se fuera. Le vi subirse la cremallera y avanzar con paso inseguro hacia el coche. Abrió la puerta, entró y se sentó; y se quedó allí sentado un rato. Luego, encendió las luces y puso el motor en marcha. Pero no arrancaba. Allí seguía parado en punto muerto. Luego le vi salir del coche. Sin apagar el motor. Sin apagar las luces. Dio la vuelta por delante del coche.
—¡Eh! —dijo a voces—. ¿Quién anda ahí? Te he... visto...
Empezó a avanzar hacia mí:
—...te veo..., quién cojones... que estás... escondido ahí entre esos cubos. Te estoy viendo..., vamos, ¡sal de ahí!
Seguía avanzando hacia mí. Con la luna a la espalda, parecía una monstruosa criatura salida de una película de terror de la serie B.
—¡Sabandija de mierda! —dijo—. ¡Te voy a mear en la boca!
Se me venía encima. Estaba atrapado detrás de los cubos de basura. Así que alcé el bate y le aticé justo en medio de la cabeza. Pero no se derrumbó. Seguía allí plantado mirándome. Volví a golpearle. Parecía una vieja película cómica en blanco y negro. Seguía allí plantado mirándome con una cara muy poco agradable. Salí de detrás de los cubos de basura para salir por piernas. Me siguió. Me volví.
—Déjame en paz —le dije—. Olvidemos esto.
—¡Voy a matarte, sabandija! —dijo.
Aquellas manos inmensas avanzaron hacia mi cuello. Me escurrí y le aticé con el bate en las rodillas. El golpe sonó como un tiro de pistola y Jimmy cayó.
—Olvidemos esto —le dije—. Ya estamos en paz, dejemos las cosas así.
Pero él seguía avanzando hacia mí arrastrándose, con las manos y las rodillas.
—¡Sabandija, voy a matarte!
Le aticé en la nuca con todas mis fuerzas. Quedó allí tumbado junto a su amiga. Miré a la chica. Era Caroline. La del abrigo de piel falso. Ya no me apetecía tirármela. Fui hasta el coche, apagué las luces, apagué el motor, saqué las llaves y las tiré a la azotea del edificio. Luego volví corriendo y le quité a Jimmy la cartera. Salí del aparcamiento en dirección sur, y, de pronto, me dije: «¡Mierda!» Volví corriendo al aparcamiento y busqué entre los cubos de basura. Me había dejado allí el whisky. Una botella en una bolsa de papel. La recogí. Salí y me largué, crucé la calle, me acerqué a un buzón de correos y miré alrededor. Nadie. Saqué los billetes de la cartera y eché la cartera al buzón. Después cambié de dirección y fui al Hotel Helen. Entré, subí la escalera, llamé a la puerta.
—¡BETTY, SOY BENNY! ¡ABRE, POR FAVOR!
La puerta se abrió.
—¿Qué coño pasa? —preguntó ella.
—Tengo whisky.
Entré, eché la cadena a la puerta. Las luces estaban encendidas. Recorrí la habitación apagándolas. Nos quedamos a oscuras.
—¿Qué pasa? —preguntó ella—. ¿Te has vuelto loco?
Busqué vasos y serví dos whiskys con mano temblorosa.
La llevé hasta la ventana. Ya habían llegado los coches de la policía con sus destellos intermitentes.
—¿Qué coño ha pasado? —preguntó ella.
—Que alguien le ha atizado a Jimmy —dije.
Se oía acercarse una ambulancia. Llegó como una exhalación al aparcamiento. Cargaron primero a la chica, luego a Jimmy.
—¿Quién se cargó a la chica? —preguntó Betty.
—Jimmy...
—¿Y a Jimmy?
—¿Qué coño importa?
Puse mi vaso de whisky en el alféizar de la ventana y eché mano al bolsillo. Conté los billetes. Cuatrocientos ochenta dólares.
—Toma, nena...
Le di cincuenta dólares.
—¡Jesús, Benny, gracias!
—De nada...
—¡Te ha ido muy bien en las carreras!
—Como nunca, nena...
—¡Salud! —dijo alzando el vaso.
—Salud —dije yo, alzando el mío.
Entrechocamos los vasos y bebimos, mientras la ambulancia salía marcha atrás y giraba hacia el sur con la sirena a toda pastilla. Por esta vez, no nos había tocado todavía a nosotros.
PONIENDO CUERNOS A MARIE
Hacía calor aquella noche en el hipódromo, durante las carreras de un cuarto de milla. Ted había llegado con doscientos dólares y en la tercera carrera ya tenía quinientos treinta. Conocía bien los caballos. Puede que no fuese bueno en otras cosas, pero conocía los caballos. Ted miraba el marcador y miraba a la gente. La gente no sabía calibrar un caballo. Pero acudían al hipódromo con su dinero y sus sueños a cuestas. El hipódromo daba un exacta de dos dólares, casi en cada carrera, para engatusarles. Eso y el Pick-6. Ted no tocaba nunca el Pick-6 ni los exactas ni los dobles. Se limitaba siempre a apostar ganador al mejor caballo, que no era necesariamente el favorito.
Marie siempre andaba fastidiándole por su afición a las carreras y eso que sólo iba dos o tres veces por semana. En seguida había vendido la empresa y se había retirado del negocio de la construcción. La verdad es que no tenía gran cosa que hacer.
El cuarto caballo parecía prometedor a seis-a-uno, pero quedaban aún dieciocho minutos para apostar. Notó que le tiraban de la manga.
—Perdone, caballero, pero he perdido en las dos primeras carreras. Le vi cobrar sus apuestas. Parece usted un tipo que sabe lo que hace. ¿Qué caballo le parece el mejor en esta carrera?
Era una rubia de pelo rojizo, de unos veinticuatro años, de finas caderas y unos pechos desmesurados. Largas piernas y una nariz muy linda, respingona. Boca como un capullito de rosa. Llevaba un vestido azul claro y zapatos blancos de tacón alto. Sus ojos azules le miraban.
—Bueno —dijo Ted sonriendo—, yo suelo apostar al ganador.
—Yo estoy acostumbrada a apostar a los purasangres —dijo la rubia—. ¡Pero esas carreras de un cuarto son tan rápidasl
—Sí, casi todo se resuelve en dieciocho segundos. En seguida te das cuenta si te has equivocado o no.
—Si mi madre supiera que estoy aquí perdiendo mi dinero, me daría de correazos.
—A mí también me gustaría dárselos —dijo Ted.
—¿No será usted uno de ésos, eh? —preguntó ella.
—Era sólo una broma —dijo Ted—. Venga, vamos al bar. Tal vez allí podamos elegir un ganador.
—De acuerdo, señor...
—Llámeme Ted. ¿Y tú cómo te llamas?
—Victoria.
Entraron en el bar.
—¿Qué vas a tomar? —preguntó Ted.
—Lo mismo que tú —dijo Victoria.
Ted pidió dos Jack Daniel. Bebió. Ella tomó, también un sorbo del suyo, sin mirarle. Ted le examinó el trasero: era algo perfecto. Estaba más buena que la mayoría de estrellas de cine, y no parecía resabiada.
—Bueno —dijo Ted, señalando el programa—. En la próxima carrera, el cuarto tiene muy buen aspecto y lo pagan seis-a-uno. Victoria soltó un «Ah.» muy sexy. Se inclinó para mirar el programa, rozándole con el brazo. Luego Ted sintió la presión de su pierna contra la suya.
—La gente no sabe lo que son los caballos —le dijo—. Muéstrame un hombre que entienda de caballos y yo te mostraré alguien capaz de ganar dinero a espuertas.
Ella sonrió.
—Ojalá pueda llegar a saber tanto como tú.
—Te sobran dotes, nena. ¿Quieres otro?
—Oh no, gracias...
—Mira —dijo Ted—, lo mejor será que apostemos ya. —De acuerdo, apostaré dos dólares a ganador. ¿Era al número cuatro?
—Sí, nena, al cuatro...
Hicieron las apuestas y fueron a ver la carrera. El cuarto no hizo una buena salida; quedó bloqueado; pero se rehizo. Iba el quinto entre nueve, pero empezó a ganar terreno y llegó a la meta a la par que el favorito de dos a uno. Todo dependía ahora de la fotografía.
Maldita sea, pensó Ted, ésta tengo que ganarla. ¡Por favor, por favor, tengo que ganarla!
—Oh —dijo Victoria—. ¡Estoy tan emocionada!
El marcador dio el número del ganador. El cuatro.
Victoria empezó a gritar y a saltar muy contenta.
—¡Ganamos, ganamos! ¡GANAMOS!
Se abrazó a Ted. Ted sintió su beso en la mejilla.
—Calma, nena, ha ganado el mejor, eso es todo.
Esperaron la señal y luego el marcador indicó el pago. Catorce dólares con sesenta.
—¿Cuánto apostaste? —preguntó Victoria.
—Cuarenta ganador —dijo Ted.
—¿Cuánto ganarás?
—Doscientos noventa y dos dólares. Vamos a recogerlos.
Se dirigieron a las ventanillas. De pronto Ted sintió la mano de Victoria en la suya. Y un tirón. Quería que se detuviera.
—Inclínate —le dijo—. Quiero decirte una cosa al oído.
Ted se inclinó y sintió el refrescante contacto de los rosados labios en la oreja.
—Eres... un hombre con suerte..., quiero... joder contigo...
Ted se quedó pasmado, mirándola con una desmayada sonrisa.
—Dios mío —dijo.
—¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?
—No, no, no es eso...
—¿Qué es, entonces?
—El problema es Marie... mi mujer... estoy casado... y me tiene controlado al minuto... Sabe cuándo terminan las carreras y cuál es mi hora límite de llegada.
Victoria se echó a reír.
—¡Pues larguémonos ahora mismo! ¡Vámonos a un motel!
—Hecho —dijo Ted.
Cobraron y salieron al aparcamiento.
—Llevaremos mi coche. Luego te traigo, cuando acabemos —dijo Victoria.
Buscaron el coche. Era un Fiat azul del 82 que hacía juego con su vestido. La matrícula decía: VICKY. Al meter la llave en la cerradura, Victoria vaciló.
—¿No serás uno de esos tipos, verdad?
—¿Qué tipos? —preguntó Ted.
—Uno de esos a los que les gusta azotar..., mi madre una vez tuvo una experiencia terrible...
—No te preocupes —dijo Ted—. Soy inofensivo.
Encontraron un motel a unos dos kilómetros del hipódromo. El Luna Azul. Sólo que el Luna Azul estaba pintado de verde. Victoria aparcó y se apearon, entraron, firmaron y les dieron la habitación 302. Habían parado a comprar una botella de Cutty Sark en el camino. Ted quitó el celofán a los vasos, encendió un cigarrillo y sirvió un par de whiskys mientras Victoria se desnudaba. Las bragas y el sostén eran de color rosa y el cuerpo era rosiblanco y muy hermoso. Era sorprendente que de vez en cuando naciese una mujer así, cuando todas las demás, la mayoría, no valían nada, o casi nada. Para perder la cabeza. Victoria era un sueño maravilloso.
Victoria estaba desnuda. Se acercó y se sentó al borde de la cama, junto a Ted. Cruzó las piernas. Tenía pechos firmes y ya parecía excitada. Ted no podía creer del todo que hubiera tenido tanta suerte. Luego ella soltó una risilla.
—¿De qué te ríes? —preguntó.
—¿Estás pensando en tu mujer?
—Bueno, no, pensaba en otra cosa.
—Pues, deberías pensar en tu mujer...
—Demonios —dijo Ted—. ¡Fuiste tú quien propuso venir a joder.
—Preferiría que no utilizaras esa palabra...
—¿Te arrepientes?
—No, qué va. Dime, ¿tienes un cigarrillo?
—Claro...
Sacó uno, se lo puso en los labios y le dio fuego.
—Tienes el cuerpo más hermoso que he visto en mi vida —dijo Ted.
—No lo dudo —dijo ella, sonriendo.
—Oye, ¿no pretenderás echarte atrás? —le preguntó.
—Claro que no —contestó ella—. Desnúdate.
Ted empezó a desvestirse. Se sentía gordo, viejo y feo. Pero también muy afortunado. Había sido su mejor día en el hipódromo, en todos los sentidos. Colocó la ropa en una silla y se sentó de nuevo junto a Victoria.
Luego sirvió otro par de whiskys.
—Mira —le dijo—, tú eres una tía con clase, pero yo también soy un tío con clase. Cada uno tiene clase a su manera. Yo supe hacer las cosas en el negocio de la construcción y aún sigo sabiendo hacerlas con los caballos. No todo el mundo tiene tanto instinto.
Victoria bebió la mitad de su whisky y le sonrió.
—¡Oh, eres mi gran Buda gordo!
Ted terminó el whisky.
—Mira, si no quieres hacerlo, no lo hacemos. Olvídalo.
—Vamos a ver lo que tiene mi Buda...
Victoria deslizó la mano entre las piernas de Ted. Se la cogió y la apretó.
—Vaya, vaya..., aquí hay algo… —dijo Victoriav
—Claro..., ¿y qué?
Entonces ella se inclinó. Al segundo siguiente, ya se la estaba besuqueando. Ted sintió toda su boca y su lengua.
—¡Hostias! —dijo.
Victoria alzó la cabeza y le miró.
—Por favor, cuida ese lenguaje.
—Está bien, Vicky, está bien. Me controlaré.
—¡Métete en la cama, Buda!
Ted se metió entre las sábanas y sintió el cuerpo de ella junto al suyo. Tenía la piel fresca. Ella entreabrió la boca y él la besó metiéndole la lengua. Le gustaba así, aquel frescor de primavera, joven, nuevo, agradable. Qué delicia. Jugueteó con ella abajo, pero ella tardaba en entregarse. Cuando sintió que se abría, le metió los dedos. Ya era suya, la muy zorra. Metió el dedo y le acarició el clítoris. Antes quieres jugar un poco, ¡pues vas a tener juego!, pensó. Luego, sintió los dientes de ella en su labio inferior. Fue un dolor agudísimo. Ted se apartó. Notó el sabor de la sangre y sintió una herida en los labios. Se incorporó y le cruzó con fuerza la cara, primero un lado, luego el otro. Después volvió a tantear allí abajo, se deslizó sobre su cuerpo y la penetró mientras posaba de nuevo su boca en la de ella. Luego le dio como un arrebato de venganza y echando de vez en cuando hacia atrás la cabeza, para mirarla, procuraba retrasarlo, contenerlo, hasta que de pronto vio aquella nube de cabellos color fresa desparramados por la almohada a la luz de la luna.
Ted sudaba y gemía como un colegial. Esto era, sí. El Nirvana. Un auténtico paraíso. Victoria no decía nada. Los gemidos de Ted se desvanecieron y por fin acabó tumbándose a su lado. Se quedó mirando fijamente la oscuridad. No me he acordado de chuparle las tetas, pensó.
Luego oyó la voz de Victoria.
—¿Sabes qué? —dijo.
—¿Qué? —dijo él.
—Me recuerdas a uno de esos caballos de las carreras de un cuarto.
—¿Qué quieres decir?
—Que todo se ha terminado en dieciocho segundos.
—Ya echaremos otra carrera, nena... —dijo él.
Ella fue al cuarto de baño. Ted se limpió con la sábana, como un viejo profesional. Victoria tenía un lado desagradable. Pero se la podía manejar. Tenía su aquello. ¿Cuántos hombres tenían, como él, casa propia y ciento cincuenta de los grandes en el banco a su entera disposición? El tenía clase y ella no podía ignorarlo.
Victoria salió del cuarto de baño con el mismo aspecto de antes, fresco, intacto, casi virginal. Ted encendió la lamparilla de la mesita. Se incorporó y sirvió dos whiskies. Ella se sentó al borde de la cama con su vaso y él salió de la cama y se sentó a su lado.
—Victoria —dijo—. Puedo hacerte la vida agradable.
—Supongo que sí, Buda.
—Y seré mejor amante.
—Por supuesto.
—Escucha, deberías haberme conocido de joven. Era duro, pero era grande. Tenía lo que hay que tener. Y aún lo tengo. Ella le sonrió.
—Vamos, Buda, no está tan mal la cosa. Tienes una mujer, un montón de cosas a tu disposición.
—Todas menos una —dijo él, echando un trago y mirándola—. Menos una, que es la que de verdad quiero...
—¡Mira cómo tienes el labio! ¡Estás sangrando!
Ted miró el vaso. Había gotas de sangre en el whisky y notó la sangre en la barbilla. Se limpió la barbilla con el dorso de la mano.
—Voy a ducharme y a limpiarme, nena, ahora vuelvo.
Fue al cuarto de baño, abrió la puerta de la ducha y soltó el agua, comprobándola con la mano. Parecía estar a la temperatura adecuada, así que entró y dejó que el agua le corriera por todo el cuerpo. Vio la sangre mezclada con el agua diluyéndose hacia el desagüe. Era una gatita salvaje. Lo único que hacía falta con ella era mano firme.
Marie estaba bien, era buena, pero en realidad era un poco sosa. Había perdido el vigor de la juventud. Ella no tenía la culpa. Pero quizás encontrara el sistema de tener a mano a las dos. Victoria le rejuvenecía. Y él necesitaba una renovación. Y necesitaba un buen polvo de vez en cuando. Un polvo como aquél. Claro que todas las mujeres estaban medio locas y exigían más de lo normal. No se daban cuenta de que hacer el amor no era una experiencia gloriosa, sino sólo una pura necesidad.
—¡Date prisa, Buda! —la oyó decir—. ¡No me dejes aquí sola!
—¡No tardo, nena! —gritó desde debajo de la ducha.
Se enjabonó bien, se aclaró. Luego salió, se secó. Abrió la puerta del cuarto de baño y pasó al dormitorio. La habitación estaba vacía. Victoria se había esfumado.
Resulta a veces notable la distancia existente entre los objetos más ordinarios, entre los acontecimientos más ordinarios. Vio de pronto las paredes, la alfombra, la cama, dos sillas, la mesita, el tocador y el cenicero con sus colillas. La distancia entre estos objetos era inmensa. De pronto parecían separados por años luz. En un súbito arrebato, corrió al armario y lo abrió. Sólo había perchas vacías. Cayó entonces en la cuenta de que su ropa había desaparecido. Camiseta, calzoncillos, camisa, pantalones. Las llaves del coche y la cartera, el dinero, los zapatos, los calcetines. Todo. En otro arrebato, miró debajo de la cama. Nada. Luego vio en el tocador la botella de whisky y se acercó. Se sirvió un trago. Y entonces vio dos palabras garrapateadas en el espejo del tocador con lápiz de labios color rosa: «¡ADIÓS, BUDA!»
Ted bebió el whisky, posó el vaso y se miró en el espejo: se vio a sí mismo muy gordo y muy viejo. No sabía qué tenía que hacer. Cogió la botella, se sentó al borde de la cama, donde había estado sentado con Victoria. Alzó la botella y bebió a morro mientras las brillantes luces de neón del bulevar penetraban a través de las polvorientas persianas. Luego se quedó allí, mirando afuera, viendo cómo pasaban los coches.
Santa Bárbara, 1983
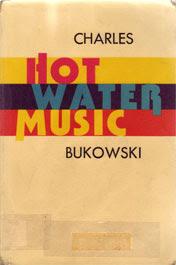


1 comentario:
miles de gracias, he encontrado preciosas gemas en este estercolero de ruidos.
un saludo
Publicar un comentario